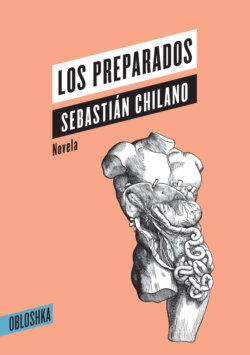Читать книгу Los preparados - Sebastián Chilano - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIII
En cuanto muera, quítame el rojo de las uñas y déjamelas en su brillo natural, le pidió Eva Perón a una de sus ayudantes y esta se lo trasmitió a Pedro Ara, el médico al que se le confió el cuidado del cuerpo de Eva. Unas horas después, una manicura improvisada cumplía el pedido y el peinador oficial arreglaba el cabello de la difunta. Eso ocurrió el 26 de julio de 1952. Mi padre recordaba siempre ese día porque fue la primera vez que terminó preso. Según le gustaba contar, ya había sido despedido de su trabajo por no afiliarse al Partido Peronista y ese día lo quisieron subir a un camión para llevarlo a la plaza y después al funeral. Por resistirse, terminó en un calabozo y golpeado. Mi madre confirmaba su historia pero desde otra versión y en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires porque ellos todavía no se conocían: ella contaba que ese día la obligaron a cantar la marcha peronista en el colegio, en vez del himno nacional argentino.
El 26 de julio de 1952 fue sábado, y las horas siguientes a la muerte de Eva Perón fueron cruciales para la conservación de su cuerpo. El médico Pedro Ara se encargó de todo. Aunque pueda parecer raro llamar médico a alguien que nunca ejerció la profesión, él mismo se presentaba como doctor en medicina. Zaragozano de origen, había tenido fama de haber sido invitado a embalsamar a Lenin, y ya mucho antes de la muerte de Evita había estudiado fotos de la mujer para tratar de memorizar sus rasgos naturales. Pedro Ara escribió un libro sobre este episodio. Y según él mismo dice, lo hizo para clarificar esa parte de la historia argentina. Las memorias de Pedro Ara tienen una aclaración de su viuda a la publicación del año 1973: Aquí no se describen técnicas anatómicas porque no se trata de un libro de carácter científico ni destinado a especialistas.
A pesar de esta decepción inicial, hay detalles técnicos que se rescatan en la lectura: 1) el método que se presume utilizó Ara para preservar el cadáver fue el de la parafinización; 2) tuvo que enfrentarse a la difícil e inútil tarea de reducir los huesos en veinticuatro horas y sin sacarlos del cuerpo; 3) el cadáver fue íntegramente impregnado de sustancias solidificables y fue sumergido en 150 litros de líquido con acetato y nitrato; 4) a pesar de haberles sacado el aire a los pulmones tuvieron que atar almohadillas en las extremidades porque el cuerpo tendía a flotar; 5) no fue abierta ninguna cavidad del cuerpo; 6) se conservaron todos los órganos internos, tanto los enfermos como los sanos; 7) el cuerpo debió ser friccionado periódicamente con una mezcla decolorante; 8) durante la exhibición del cadáver —dieciséis días— a alguien se le ocurrió abrir el ataúd y hacer correr una corriente de aire por dentro para que no se empañara el vidrio que lo protegía y esto destruyó la atmósfera interior y parte de su perfecto estado de conservación.
La enumeración podría continuar, pero es innecesario porque al hablar de la muerte de Eva Perón no importa tanto la técnica de su conservación como el destino de su cadáver. La palabra sarcófago tiene una etimología sencilla: el lugar que se come a la carne. La carne debe ser devorada, lo dicen las palabras. Quizás por eso el destino de las momias ha sido siempre maldito. El cuerpo de Eva Perón permaneció en el edificio de la Confederación General de Trabajadores durante tres años al cuidado del doctor Ara y a la espera de la concreción de un monumento. Ara preservó y mantuvo el cadáver. Lo convirtió en su rutina, en parte de su vida, en su monumento. El médico entendió mejor que nadie el simbolismo que tenía ese cadáver para el país: tanto para el gobierno del general Perón —que tuvo esos tres años para poner el cadáver en su pedestal antes de ser derrocado y no lo hizo— como para el nuevo régimen que se acercaba y que se encargaría, en lo posible, de hacerlo desaparecer.
Fue Ara quien resistió junto al cadáver el bombardeo de Plaza de Mayo, en 1955. Fue Ara quien vivió los últimos días entre rumores del derrocamiento y las movilizaciones que le dificultaban llegar al edificio de la CGT para proteger el cuerpo de Eva. Fue Ara quien recorrió los pasillos del Ministerio de Salud exigiendo que se le pagara lo convenido por el trabajo. Fue Ara quien pidió órdenes a Perón cuando supo que el desenlace era inevitable. Y esas órdenes nunca llegaron.
Derrocado Perón, se instaló el rumor de la imposibilidad: ese no era el cadáver de Eva, era su estatua. El rumor le permitía al gobierno de facto la pronta desaparición del problema, nadie se opondría a la cremación de una estatua, nadie iba a ser acusado de espíritu poco cristiano por quemar una copia. Ara se defendió, lo que él velaba no era una estatua, era el verdadero cuerpo de Eva. El nuevo gobierno sugirió, entonces, evitar el entierro. Por más breve y secreto que fuera, el entierro daría un centro de atracción al fanatismo de las masas, un lugar de peregrinaje donde se mantendría la chispa de la contrarrevolución. Entonces se le pidió al médico algo imposible: que le devolviera al cuerpo sus condiciones naturales para que sufriera la degradación natural de la muerte. Como el cadáver de Lavalle, querían que Eva se descompusiera y que sus mismos defensores la hicieran desaparecer. Ernesto Sábato cuenta en Sobre héroes y tumbas que, muerto Juan Lavalle en Jujuy, se dio la orden de huir hacia Potosí. Envuelto en una bandera celeste, que terminó siendo poco más que un trapo sucio, se montó y aseguró el cadáver de Lavalle a su caballo y se lo hizo marchar para alejarlo de los federales; pero no se lo pudo proteger del sol. Y cuando el olor fue insoportable, el cuerpo fue desmembrado. Así Lavalle fue sometido por el cuchillo y la salmuera, reducido al cuero y al descarne. Así su cabeza terminó separada de la columna; y la carne, de los huesos: el arroyo Huacalera arrastra los pedazos de carne, aguas abajo, mientras los huesos van siendo amontonados sobre el poncho, escribió Sábato.