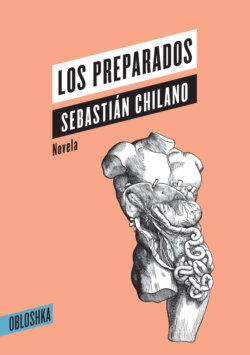Читать книгу Los preparados - Sebastián Chilano - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Lo único que recuerdo con poca nitidez son los pasillos. Eran largos, muy largos. Y fríos. Y aunque no los recuerdo tan bien como al resto de las cosas, sé que no eran rectos. De eso estoy seguro. Tenían una curvatura que impedía ver de un extremo hasta el otro. Desde el hall central no se veía el final y viceversa. A lo largo y a los costados había tres o cuatro puertas que daban acceso a las enormes salas rectangulares donde estudiábamos. Las llamábamos salas. O salones. No las llamábamos aulas, porque las aulas tenían sillas y en esas enormes salas no había ninguna. Ni para el docente. Ni para sus ayudantes. Y mucho menos para nosotros, alumnos de primer año. La puerta de cada una de las salas tenía pintada una letra y cada letra correspondía a una cátedra. Las letras respetaban el orden del abecedario. A mí me tocó, por sorteo, atravesar durante ese año la puerta que tenía pintada una descolorida letra A.
En la clase inaugural los ayudantes nos distribuyeron por orden alfabético frente a unas mesadas asépticas. Las mesas, creo recordar, eran de cerámicos blancos con bordes negros, cuando no grises o ausentes. Chilano. Mesa 6. Fue la única vez que nos asignaron un lugar fijo. Durante las siguientes clases debimos acomodarnos donde y como pudimos, pero esa primera vez nos indicaron todo lo que debíamos hacer. También pidieron que nos laváramos las manos. Cada mesada tenía una pileta para higienizarse, pero no había ni toallas ni jabón. Solo agua. Y en algunas ni siquiera eso.
Ese día, después de lavarnos las manos y volver a la mesa, después de esperar quietos, de pie, apretados contra los cuerpos de nuestros compañeros, conocimos el olor a formaldehído. Y ese olor lo invadió todo: el año, la ropa, mi pieza de pensión. Asqueado, respiré despacio tratando de disimular la náusea y la baja presión, y busqué evadirme concentrándome en detalles superfluos. Noté de inmediato que la principal fuente de luz en las salas era natural, el sol entraba por unos ventanales enormes y sucios que daban a un parque interior. Me sentí mejor, sentí que el método funcionaba, y seguí observando. En las paredes había estufas que si no eran adornos, lo parecían: jamás en todo el invierno estuvieron prendidas. También vi que había vitrinas con libros herrumbrosos y algunos frascos llenos de líquidos turbios que no parecían haber sido removidos en años. Pero entre las estufas y las vitrinas había algo más. Y eso era lo que íbamos a buscar.
Descubrí las heladeras cuando abrieron sus puertas. El ruido retumbó sobre nuestro murmullo y fue tan intenso como el frío. Recuerdo que me había dejado puesta la campera y que mi actitud —y la de muchos otros— hizo que el titular de la cátedra fuera claro en su discurso inaugural: quien no tuviera puesto un guardapolvo blanco sobre la ropa de calle no podría permanecer en las mesas de trabajo. Y bien abrochado —dijo el profesor—. Que el guardapolvo abierto es para los carniceros.
Me saqué la campera mientras, de las heladeras, los ayudantes de cátedra sacaban los cadáveres que depositaron sin ninguna ceremonia sobre las mesadas. Recuerdo los antebrazos hundiéndose en las piletas de plástico y las manos enguantadas sacando grandes bandejas de acero. Recuerdo el tacto de mis dedos hurgando en los bordes de esas bateas llenas de líquidos y la sensación de un líquido atravesando el látex aunque solo era la transpiración que se pegaba a la piel. Recuerdo las bocas cubiertas por barbijos y mis anteojos que se empañaban por la respiración concentrada detrás de esa tela que nos cubría la boca y la nariz sin protegernos del olor.
La voz del profesor resonó mientras los ayudantes —alumnos de años avanzados— acomodaban los preparados sobre las mesadas, a disposición de nuestros ojos. Quisimos ayudar, pero no nos dejaron. Hasta creo recordar que nos miraron con desdén. La ópsis —dijo el profesor—, la simple capacidad de ver, se convertiría en hórasis, el acto de mirar, y también en conocimiento, aunque eso será para unos pocos. ¿Y quiénes de ustedes estarán entre esos pocos? No los que se dejaron las camperas puestas, contestó un ayudante y todos —incluso los infractores— nos reímos, aunque brevemente porque el profesor interrumpió las risas y, sin conmiseración, afirmó que durante el resto de la cursada no nos sería tan fácil acceder a los preparados como en esa primera clase. Y la razón que dio fue tan simple como irrefutable: éramos demasiados —a pesar de la restricción del examen de ingreso eliminatorio donde más del 70% de los aspirantes quedaba en el camino— y había mucho para ver. En las siguientes clases descubrimos que era cierto. Los que no se apuraban quedaban en el segundo círculo alrededor de la mesada, donde la explicación de los ayudantes se hacía tan lejana como el punto del cuerpo que señalaban con sus estiletes. Los más rezagados, los que formábamos un tercer o hasta un cuarto círculo, directamente no veíamos nada. Al revés de la historia, y contradiciendo a los siglos, éramos muchos vivos para tan pocos muertos. Había, entonces, que aprovechar el tiempo. Debíamos memorizar los reparos anatómicos, los huesos, las nervaduras y los músculos, y para eso nos enseñaron una coreografía que se practicaba desde hacía años. Quizás décadas. Cada cinco minutos nos movíamos de una mesada a otra, obligados a recordar con exactitud la anatomía humana que los profesores repetían mecánicamente y los ayudantes señalaban sobre el preparado anatómico. Siempre había algo distinto en cada mesada: inserciones musculares, órganos sólidos, el trayecto de cordones rojos y azules pálidos que alguna vez fueron arterias y venas y que en poco —o en nada— se parecían a las ilustraciones del compendio de Rouvière, o de los cuatro tomos del Testut que algunos estudiantes elegían por ser más extenso, más completo. Nada parecía real. Ni las manos de los ayudantes, ni la voz de los profesores. Ni siquiera los cuerpos disecados parecían reales. Los cadáveres, como nosotros, tenían su propia danza de la muerte y también eran cambiados de mesa en cada clase. Supongo que el cambio se hacía para desorientar a los que tenían memoria fotográfica, aunque, a decir verdad, ni siquiera veíamos cadáveres completos. Lo que se exhibían eran piezas, fragmentos, partes. Tampoco los llamábamos cadáveres. Ni siquiera muertos. El nombre técnico era “preparados”. Todavía se les llama así. Y quizás siempre se lo haga, aun cuando dejen de proceder de vagabundos sin familia y surjan de alguna impresora 3D. Lo que veíamos y estudiábamos eran las partes disecadas de un cuerpo verdadero: un brazo, una cabeza sin calota, un tórax, un feto. Veíamos el producto artístico de la disección humana, el trabajo detallista de otros estudiantes —aspirantes ya desde muy temprano a formarse en cirugía— que producían esas piezas de colección. A esos estudiantes su trabajo les daba cierto prestigio, tan importante como exiguo: podían tener más inasistencias que nosotros y podían estar más tiempo en contacto con la muerte. Yo ya tenía tan claro que mi lugar en la medicina iba a estar lejos de un quirófano que ni siquiera intenté participar en las reuniones anexas de disección. No era para mí. Lo supe en la clase inaugural, cuando no pude evitar sentir rechazo frente al primer preparado humano que vi: una cintura escindida del resto de su cuerpo.
Creo que en esa clase se terminó una forma de vida para mí, al menos una vida por fuera de la medicina. Supe que, aunque nunca me recibiera de médico, algo terminaba. La proximidad con la muerte y el trato cotidiano con los cadáveres me llevaron a otro lugar. A otro mundo. Esa cintura, que había pertenecido a alguien, que había acompañado a un cuerpo, a sus sufrimientos —acaso a un parto— y sus goces, marcaba un antes y después. Y la mutación sucedía en el acto de mirar y tratar de entender.
La cintura había sido disecada por encima de las rodillas. Hacia arriba abarcaba la pelvis y llegaba justo hasta el ombligo: del hipogastrio, hacia craneal, y extendida por debajo de la región coxígea hasta cuatro traveses de dedo del borde superior de la región patelar. La muerte y su anatomía necesitan de un lenguaje nuevo, preciso. Y la muerte estaba ante nosotros, aquel primer día, en forma de lo que había sido una mujer —el sexo se exponía de un modo indecoroso— y todo lo que faltaba de ese cuerpo intentaba quitarle su carácter familiar, humano. Pero lo humano era lo único que podía ver como estudiante inexperto. El recorte del cuerpo permitía adivinar que había sido una mujer considerablemente gorda, y esa conservación de la gordura en la muerte me resultó tan llamativa que entonces no pude resolver ese misterio. Hoy creo tener una explicación: solemos asociar la muerte con la delgadez. La muerte es un esqueleto, un skéllein (cuerpo que se reseca) y lo mismo terminarán siendo los cadáveres: huesos sin carne. Una persona puede ser obesa mórbida en vida pero, inmediatamente muerta, en el imaginario será flaca, longilínea. Es una asociación inmediata. Y equivocada, claro. Pero entonces no lo pensé así, mi contacto con la muerte era poco más que un tabú, un rejunte de lugares comunes y no una parte obligada de mi trabajo. Hay, debo decirlo ahora, otra cosa que me viene de inmediato a la memoria: además del sexo de aquel preparado, además de los pelos enrulados y caprichosamente disecados sobre el monte de Venus, recuerdo con mucha nitidez la grasa distribuida entre la musculatura y la piel de la mujer. Una grasa amarilla, exuberante. Brillaba en un fulgor de oro explícito para todos nosotros. Era imposible no mirarla con detenimiento —quiero decir contemplar, ese mirar que se define como prestar atención únicamente a un espacio delimitado— y es imposible ahora no evocarla. La grasa era el oropel que quemaba la vista, que invitaba a la náusea, a la hipotensión, al temblor, a todos los síntomas que debían ser bien disimulados para evitar la burla o directamente la reprobación de los docentes y sus ayudantes. Los preparados cadavéricos no podían descomponernos. Fuera lo que fuera. Lo expuesto no debía incomodar. Y lo expuesto para mí fue una mujer. Una mujer desconocida, con su sexo, con su grasa, y sin su historia, expuesta para nosotros. Ese fue mi primer encuentro con la muerte como estudiante de medicina en la sala de Anatomía “A” de la Universidad de La Plata.
Creo que no es un recuerdo casual. Ni tampoco creo que sea exclusivo. Quizás sea el mismo recuerdo que guardan hoy otros médicos y médicas, y tanta otra gente que nunca se graduó pero que rindió examen en esa misma sala de disección bajo la mirada atenta del docente que ni siquiera era el verdadero taxidermista. Esta es la disección de mi recuerdo. Y también la disección de una persona; de su cuerpo, retenido a la muerte, momificado, preparado para los ojos de los que debían aprender a curar, es decir, los ojos de quienes se empeñan en retrasar la muerte.
La palabra diseccare tiene origen latino y significa cortar en pedazos; la palabra taxidermia nace del griego: taxis, arreglar y derma, membrana exterior: piel. Arreglar la piel. También se arreglan los recuerdos —la memoria— para que el pasado tenga una forma distinta a lo que en verdad fue. Las palabras no tienen memoria, la memoria no tiene un punto de origen, como tampoco lo tiene la muerte.