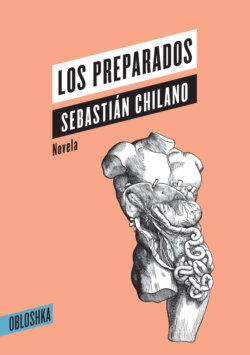Читать книгу Los preparados - Sebastián Chilano - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Hay algo en esta historia que es una marca de época. Fue contada tantas veces que su solemnidad la trasladó al lugar común y del lugar común, al chiste. Le di a mi madre la oportunidad de decirme que sí, que era mentira, que había usado la anécdota durante años para demostrar, con orgullo, la supuesta temprana madurez emocional de su hijo. Pero mi madre volvió a jurarme que fue real.
Cuando cumplí cinco o seis años me regalaron una pecera. No era muy grande, pero para mí era hermosa. La limpiamos, compramos unos veinte peces y los dejamos caer, uno a uno, en el agua. La mayoría eran iguales, naranjas y negros, pero había uno que era distinto. Lo llamamos Bigotudo. El nombre se lo puso mi madre y me resultó muy gracioso. Con los años, después de ver La moustache en el Festival de Cine de Mar del Plata, la palabra bigote se volvería trascendental para la escritura de mi primera novela, pero entonces ni Emmanuel Carrère ni la literatura existían en mi vida. Y el Bigotudo sí. Era el pez que cuidaba de los otros, o al menos eso me explicó mi madre. Era el pez médico, eliminaba las impurezas y las bacterias que pudieran atacar a los otros peces. Una tarde, después del colegio, me acerqué a la pecera y algo alteró el universo. En mi mundo, hasta entonces infinito, hubo un desplazamiento, una imposibilidad. Esos bichos que nadaban frente a mis ojos no eran los míos. El Bigotudo no era él. Mi madre no me lo confesó hasta la noche. A pesar de mi interrogatorio lo negó hasta que mi padre estuvo presente. Entonces sí vino la confesión. Sentados a la mesa, ella sirvió el pastel de papa y mi padre se tomó su primer vaso de vino con soda. El pastel estaba rico, pero yo no quería comer. Cada bocado era una traición. Las manos que habían cocinado ese pastel habían matado a mis peces. El relato fue largo, detallado. Lo recuerdo porque lo escuché con más expectativa que cualquiera de los cuentos que ella me había leído para dormir. Ese día, como tantas otras veces, había vaciado la pecera para limpiarla y había dejado a los peces en un recipiente más pequeño. Cuando terminó, la enjuagó con cuidado, la llenó con agua limpia y puso de nuevo a los peces que habían observado todo el procedimiento suspendidos en el agua de un recipiente transitorio. Les tiró un poco de alimento industrial y se fue. Cuando volvió, dos horas después, algo la llevó a mirar enseguida la pecera y vio que todos los peces habían muerto. Desesperada, llamó a mi padre y, aprovechando que eran mis horas de colegio, recorrieron no menos de tres veterinarias para reemplazar a los diecinueve pescados muertos y también al más importante, al número veinte, el Bigotudo, el que más les costó conseguir, el que delató la farsa ante mis ojos. En la igualdad de los otros, el animal lograba desarticular el engaño, porque entre las diferencias del Bigotudo que tenía ante mis ojos y la imagen que se había formado en mi recuerdo, estaba la verdad. ¿Qué puede motivar a un ser humano a engañar a otro? En este caso fue el amor, el intento de aliviar el sufrimiento de la pérdida. Mi madre tiró los pescados al inodoro y, sola, lloró esas muertes absurdas en detergente mal enjuagado. Después llamó a su marido, para contarle. Mi padre de inmediato cerró la zapatería y juntos recorrieron la ciudad en el auto, buscando, cómplices y en silencio, los peces que pudieran ocultarme la existencia de la muerte unos años más.