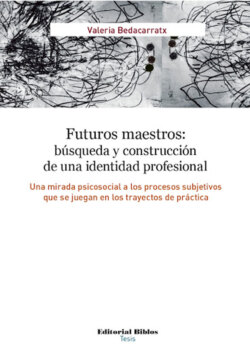Читать книгу Futuros maestros: búsqueda y construcción de una identidad profesional - Valeria Bedacarratx - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. La construcción del objeto...
ОглавлениеCreemos pertinente comenzar a mostrar cómo es que todo lo expuesto se concretó en la construcción de nuestra propuesta metodológica. Recordemos, entonces que nuestro objeto de estudio es la conformación de una identidad docente, tomando como unidad de análisis a las prácticas profesionales en el marco de la formación docente de grado, llevada a cabo por los estudiantes de profesorado. Recordemos, también, que la selección de esta unidad de análisis se basa en un supuesto que estructura la investigación: estas prácticas en el marco de la formación docente de grado podrían estar funcionando como analizador de los elementos constitutivos de una identidad profesional.[2]
Ahora bien ¿cómo nos acercamos a esa unidad de análisis? Como decíamos párrafos atrás, la construcción metodológica comienza antes de empezar a elucubrar cómo será la inclusión[3] en el campo empírico. Así, el primer paso fue la reflexión en torno a un conjunto de preocupaciones que derivaron en el problema central de investigación, y en las preguntas que de ella se desprenden. Obviamente, que la construcción misma de las preguntas implicó una revisión bibliográfica de los aportes de diferentes disciplinas.
Con estos aportes fuimos definiendo una perspectiva desde donde construir las categorías posibles para pensar el fenómeno que nos ocupa. Así, construimos a nuestro objeto desde distintos referentes, procurando un sustento teórico metodológico basado en la noción de multirreferencialidad, planteada por Ardoino (1980, 1990). ¿Por qué esta opción? Porque sostenemos la concepción de que los procesos sociales que nos interesan abordar son intrínsecamente complejos y de carácter multidimensional (Morin, 1990). Desde esta perspectiva la mirada disciplinar se vuelve insuficiente, ya que cada disciplina da cuenta de una “dimensión” o “plano de la realidad” (Zemelman, 1998) sin tener en cuenta cómo es que cada uno de estos planos contiene a los demás, con los que sostiene una relación de tipo solidario (Morin, 1990). Así, partimos de la premisa de que comprender los procesos sociales, implica comprender su complejidad.
Acordamos con Zemelman que una construcción de objeto que apunte a incluir los diferentes “planos de realidad” (que hasta ahora se han entendido como componentes de disciplinas independientes), supone, en primera medida, “manejar el tiempo y el espacio en forma diferente a como cada una de las disciplinas las ha manejado. Un segundo punto es saber resolver la exigencia de inclusión[4], no simplemente en el plano conceptual, sino en el de las prácticas investigativas para que estos se traduzcan en estrategias de investigación congruentes con estas exigencias” (Zemelman, 1998: 93).
Así, un abordaje multirreferencial procuraría “superar” las miradas disciplinares, aunque, inevitablemente, partiendo de ellas. Entendemos que se trataría de “usar” diferentes lentes disciplinarios que nos permitan la construcción de una mirada “compleja”, no simplificadora ni unidimensional. En este sentido, la construcción de nuestro objeto de estudio se concretó a partir de herramientas conceptuales provenientes de diferentes disciplinas, pero especialmente de algunas que, en sí mismas implican un intento por hacer confluir aportes de otras: estamos haciendo referencia tanto a los aportes del campo de las ciencias de la educación, como a los de una psicología social que toma centralmente los aportes de una concepción operativa de grupo y del análisis institucional.
Esta construcción teórica inspirada en la idea de multirreferencialidad no estuvo, sin embargo, desligada de una reflexión no menos importante: aquella que giró en torno a la relevancia social, teórica y personal de llevar a cabo un proyecto de investigación como el presente. Así, comenzar a pensar (más sistemáticamente) el fenómeno que nos ocupa implicó pensar su contextualización (determinación) histórica, en un doble sentido: por un lado, recuperar, como fundamental, la dimensión histórica de nuestro objeto de estudio (en tanto fenómeno social y en tanto objeto de problematización en el campo de las ciencias sociales); por otro lado historizar nuestro proceso de acercamiento al campo de interés que desemboca en la problematización propuesta. El planteo de Fernández Rivas, esclareció nuestra tarea al respecto:
Las relaciones intersubjetivas que el investigador establece con su campo de trabajo incide en la forma en que construye la realidad y su problema de interés [...] Las relaciones se establecen en base a intereses, objetivos y afectos que organizan y dan sentido a las acciones y que pueden constituirse en nudos problemáticos que llaman la atención del investigador [...] Esta problematización no es independiente de las condiciones sociohistóricas o del momento de reflexión por el que cada ciencia atraviesa. El momento histórico incide en cómo, cuándo y en qué condiciones de posibilidad son construidos o pensados los problemas. (Fernández Rivas, 1998: 67-68, el resaltado es nuestro)
En esta línea, fue un “paso” ineludible la revisión de antecedentes: la lectura de materiales, especialmente reportes de investigación acerca de los procesos involucrados en la conformación de la identidad docente y sus vínculos con la experiencia de formación, (y específicamente, la formación docente de grado en su trayecto de primeras prácticas). La lectura estuvo marcada por los intereses centrales de la investigación y dio lugar a una primera evaluación del estado actual de la problemática, como así también a una clarificación teórica y metodológica respecto a las conceptualizaciones, las categorías y los enfoques metodológicos utilizados en el estudio de la temática que nos ocupa.
Se trató de una lectura que obviamente, fue una importante tarea para la construcción del objeto: a la vez que abrir nuevas posibilidades de diálogo con las inquietudes iniciales, permitió reconocer lugares de reflexión comunes y ausentes en torno a las prácticas y la constitución de una identidad docente. Esto, evidentemente nos pone frente al reto de construir una propuesta que, basada en aportes que le son previos, tenga un viso de “originalidad” y aporte en la mirada del objeto (Fernández Rivas, 1998).
Si bien la revisión que acabamos de describir se constituyó en condición necesaria para comenzar a pensar una manera de operativizar la inclusión en el campo empírico, es evidente que la misma no queda agotada en esta primera etapa de la investigación. En efecto, la consulta a trabajos de investigación que se constituyen como antecedentes y el acercamiento a conceptualizaciones fértiles en el terreno que nos ocupa son (como casi todas los momentos descriptos en este apartado) una constante a lo largo de todo el proceso, y que lo excede por mucho. Lo mismo vale para el trabajo con la propia implicación, trabajo permanente de retorno sobre el proceso mismo de investigación, que procura comprender la propia posición y los vínculos no sólo con el objeto de estudio, sino también con el terreno en donde se lo aborda.
Asimismo, la implicación explicitada y convertida en material de análisis procuró no sólo descartar miradas obturantes, ansiógenas y obstaculizadoras del proceso de investigación, sino también “resonar con las experiencias institucionales de los otros y obtener un material imprescindible en la comprensión de los fenómenos humanos” (Fernández L., 1998: 30). Es decir, este análisis potenció además nuestra capacidad de percepción y comprensión de los fenómenos sociales, no en tanto estudiosos de una realidad o temática específica, sino en tanto sujetos inscriptos en una trama sociocultural, desde la cual producimos un discurso y una mirada sobre el objeto de estudio y su campo empírico.