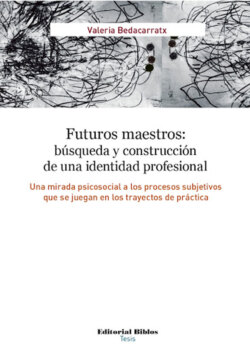Читать книгу Futuros maestros: búsqueda y construcción de una identidad profesional - Valeria Bedacarratx - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. La construcción del esquema de análisis[24]
ОглавлениеAsí, en base a los planteos precedentes, la construcción de nuestro esquema de análisis parte de dos conceptualizaciones: la noción de lo simbólico como estructura de doble sentido y la conceptualización de latencia como doblemente estructurada. A nuestro entender, estas dos conceptualizaciones nos llevan a pensar en la posibilidad de trabajar a partir de la idea de niveles de análisis: desde aquellos que aludirían a lo explícito, manifiesto, literal, consciente a aquellos que apuntarían a lo oculto, latente, reprimido, no consciente.
Si lo que pretendemos es explicar el fenómeno que nos interesa, “en los términos propios de los sujetos de la investigación” y “en los significados de su dramática”, con el fin de ayudar a visualizar posibles significados que permanecen velados a una primera mirada (Fernández L., 1996), nos parece pertinente tomar la propuesta de L.M. Fernández quien propone “entrar en el análisis de la realidad tal como ella se presenta a sus actores en los diferentes niveles o dimensiones de la experiencia: (a) en el nivel de lo percibido y dicho (la trama de las tareas y relaciones con el mundo material y personal que se presenta a la conciencia como valorado y/o permitido); (b) en el nivel de lo percibido y silenciado (la trama de acontecimientos que son objeto de acuerdos, pactos de silencio, motivo de comunicación clandestina y rumor; aquello que se presenta a la conciencia como rechazado o desvalorizado o merecedor de crítica o repudio); (c) en el nivel de lo no percibido (lo silenciado por la represión, lo compuesto por los olvidos, lo que es objeto de negación y no accede a la conciencia pero se expresa en forma indirecta como perturbación inexplicable o cronificada en los niveles anteriores)” (Fernández L., 1996: 7).
Estos tres niveles claramente aluden a una progresión explícito-implícito y nos permiten ordenar nuestro acercamiento a los fenómenos. Cabe recordar que tanto lo que encontramos explícitamente presente, como aquello que construimos como lo implícito, negado o ausente, fue una producción apoyada en el vínculo entre el fenómeno interpretado y las preguntas de nuestra investigación. Por ello, la triangulación de los materiales apuntó principalmente a comprender cómo es concebida la tarea de formación: primero desde el habla de los sujetos de la investigación. Luego, el discurso de los sujetos fue contrastado con los hechos percibidos (y registrados en las notas de campo) y con los modelos e ideologías desde los que esos hechos se insertan en una trama de sentido.
Buscamos, asimismo, ubicar los materiales interpretados en la trama de significaciones que provienen tanto de la realidad singular, institucional, como del contexto sociohistórico, a la luz de significaciones más amplias (Fernández L., 1998). A su vez que tomar en cuenta las características de la institución en sus dimensiones material y simbólica, permitiendo una caracterización no sólo del establecimiento, sino también de las normas, valores, significaciones, imaginarios que quedan afectados en la organización y dinámica de la formación. Así, la interpretación del material, estuvo orientada a reconstruir[25] los procesos de simbolización institucional, es decir los modos en que las simbolizaciones producidas en la dinámica social (a nivel de las estructuras globales de la sociedad) se proyectan y reproducen (por un mecanismo de síntesis y dramatización) en las formas sociales concretas (lo microsocial). A este respecto, recordemos que “el término simbolización institucional remite [...] a la definición de la institución por la transversalidad de las instancias; la institución es simbólica en la medida en que reasume el conjunto de la formación social, en la medida en que condensa el conjunto de sus niveles instancias y conflictos. La simbolización institucional se forma por condensación. También implica el desplazamiento” (Lapassade, 1975: 122).
Así, nuestra mirada sobre la institución y los sujetos que colaboraron en la concreción del trabajo de campo, se sostuvo desde la premisa de mirar lo singular. Ahora bien, esta mirada sobre lo singular no pretendió erigirse como un estudio de caso (el de la BENM) o de varios casos (los casos de los sujetos concretos); por el contrario, y en esto consiste el enfoque clínico, pretendimos rebasar ampliamente los sujetos y las situaciones concretas a las que tuvimos acceso –y que evidentemente funcionaron como “punto de partida” o “piedra de toque”– (Ardoino, 1990) para arribar a los procesos que trascienden al caso y de los que este da cuenta.[26] Entonces, nuestro enfoque cualitativo e interpretativo pretendió ser, desde un inicio, clínico, por considerar a esta orientación como la más pertinente en el marco de nuestra investigación, puesto que sus preguntas centrales giran en torno a la comprensión de sentidos y significados (Filloux, 1990).
Así, la búsqueda de una institución y la selección de unos sujetos para el trabajo de campo, no puede entenderse fuera de esta explicación que justifica nuestra modalidad de trabajo y la ubica en el campo de las ciencias sociales, en tanto pretendimos acceder a un conocimiento generalizable: el de la trama que trasciende y conforma a los sujetos y establecimientos con los que trabajamos. Sostenemos con Baz:
Las formas metodológicas que han traído a primer plano a las singularidades, las llamadas “cualitativas”, dependen de un trabajo analítico y una problematización conceptual que permita relacionar el caso singular –específico, denso y situado por definición– a horizontes de comprensión que lo trascienden [...] apuestan a lograr alguna inteligibilidad no sólo de los hechos singulares a los que se tuvo acceso, sino sobre los procesos más amplios con los que se teje la sociedad y la cultura. (Baz, 1999: 78-79)
Entendemos que las consecuencias de optar por un abordaje clínico, se evidencian no sólo al momento de definir el lugar y los sujetos con los que trabajar, sino que, y básicamente, en el momento de trabajar con los materiales producidos durante el trabajo de campo. Es por ello que presentaremos un bosquejo de cómo fue elaborado el material y cómo éste ha sido abordado para el tratamiento del problema central de investigación.
Nuestro interés por indagar los procesos de conformación de una identidad docente en los estudiantes de las instituciones formadoras, nos acercaron a la BENM, institución que nos interesaba por su carácter de público y por el papel histórico que, como tal, ha jugado en la formación de maestros en México. Este acercamiento se realizó desde la diversidad de fuentes y herramientas metodológicas ya expuestas, entendiendo que la triangulación de las mismas permitiría captar el fenómeno en su complejidad.
Por una parte, y como ya quedó explicitado, tanto los registros etnográficos como el análisis de documentos oficiales apuntan a situar al fenómeno de la construcción de una identidad docente en un contexto social e institucional, sin el cual, desde nuestra perspectiva, sería imposible abordar la cuestión. Esto, en tanto las significaciones imaginarias desde donde los sujetos construyen su identidad profesional no pueden sino remitir a un imaginario cultural e institucional; mismo que encontramos subjetivado en las prácticas y discursos de los practicantes y objetivado tanto en las condiciones materiales y simbólicas en que tiene lugar la vida institucional cotidiana, como en discursos oficiales en torno a la educación y el trabajo docente. Así, el acercamiento al contexto, es un acercamiento a las condiciones que funcionan como provocadoras del no-saber que nos interesa indagar en los discursos interpretados.
En este sentido, queda claro que otorgamos un lugar central al análisis e interpretación tanto del discurso individual, como del grupal. Consideramos que la interpretación de los discursos permite un acceso a la trama que con los hilos de la cultura, la institución y el deseo configuran y dan soporte a la subjetividad del sujeto (futuro) docente. Por ello, la indagación en base a otros materiales, que podrían considerarse como “complementarios”, se fundamenta en una intencionalidad de situar las condiciones histórico-sociales de posibilidad de tales discursos y no con considerar que en sí mismos los discursos no permiten un acceso a la trama que los trasciende.
Tratamos, así, de comprender la constitución de la polifonía de los discursos: los hilos de la trama y la peculiar manera en que se tejen en una subjetividad compartida. Entonces, interpretar es apreciar de qué plural está hecho el texto (Barthes, 1970), y creemos que la función contextual nos permite comprender los “lugares de procedencia” de esa pluralidad.
Creemos que tomar en cuenta el contexto permite tamizar la polisemia que caracteriza a lo simbólico, para de ese modo, orientar nuestra interpretación hacia lo social-institucional constitutivo de la subjetividad.[27] Así, acordamos con Verón en que “toda producción del sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas... todo fenómeno social es, en sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis (más o menos micro o macrosociológico)” (Verón, 1988: 125, citado en Alonso, 1998: 209-210).
Si bien la finalidad de nuestro trabajo interpretativo fue la de abordar conjunta y globalmente todos los materiales producidos a partir de esta diversidad de fuentes, entendimos que dicha tarea se vería posibilitada a partir de un primer acercamiento al material catalogado en unidades de análisis. Una vez realizado este trabajo de análisis segmentado se apuntó a una lectura de tipo “relacional”, donde el sentido atribuido a cada una de las unidades de análisis primeras, pudiera encontrar sustento no sólo en el contenido (manifiesto y latente) que cada una de ellas aportara, sino también en cómo este contenido puede ser entendido a la luz del resto de los materiales empíricos en su totalidad. Apuntamos, así a la construcción del discurso socioinstitucional desde donde se teje la subjetividad y resignifican los imaginarios constitutivos de la identidad profesional.
Pero previo a este doble trabajo (de segmentación e integración, por llamarlo de algún modo), procedimos a una tarea clasificatoria de los materiales con los que contábamos, mismo que servirá para ordenar esta última parte de la exposición. Esta clasificación tomó como criterio la “naturaleza” del material, entendiendo que la misma obligaba a un procedimiento interpretativo diferente:
1 El material discursivo, producto del habla de los sujetos
2 El material etnográfico-contextual, producto de las observaciones directas
3 El material documental, producto de un rastreo de fuentes escritas
Por último, y no por ello menos importante, tenemos que mencionar que a esta clasificación –que no es otra cosa que el señalamiento de maneras diferenciadas de abordar materiales de naturaleza diferente– subyace una estrategia de lectura común, que ha quedado caracterizada a lo largo de este apartado.