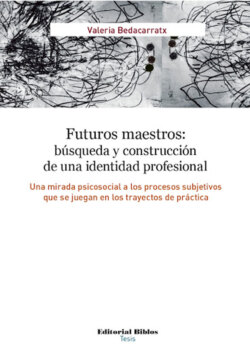Читать книгу Futuros maestros: búsqueda y construcción de una identidad profesional - Valeria Bedacarratx - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Un enfoque cualitativo
ОглавлениеHecha esta salvedad, y siguiendo la lógica “cronológica” de la exposición (que apunta a relatar ordenadamente un proceso que dista bastante de serlo), cabe mencionar que, luego, la perspectiva metodológica en la que “decidimos” situarnos es la cualitativa. Más que de una decisión se trató de un desprendimiento “lógico” de los planteos teórico-conceptuales desde donde formulamos las preguntas, mismos que a su vez, responden también a una postura ideológica respecto a cómo concebir a la educación, la sociedad y sus sujetos.
En este sentido, planteamos con Ardoino que la construcción metodológica implica situarse y definir “un conjunto de nociones articuladas de manera más o menos coherente con referencia a los horizontes ideológicos que la han sostenido o inspirado más o menos de manera explícita [...] Lo que especifica bien un método en relación con las técnicas que emplea es la definición del objeto al cual se va a aplicar, objeto que, por otra parte, presupone; esto implica ya una toma de partido científica y con respecto a los modelos de referencia. Pero, en un segundo grado, el método se revela como producto de ideologías y de filosofías subyacentes” (Ardoino, 1980: 21).
La “opción” por lo cualitativo no se constituye, entonces, en una decisión de tipo técnica, sino más bien ideológica y epistemológica. ¿Cómo entender esto? Como planteábamos anteriormente, lejos de ser instrumentos neutrales, los métodos implican un conjunto de supuestos metateóricos de la realidad que se pretende indagar (Castro, 1996) que no sólo no se pueden ignorar a la hora de optar por ellos, sino que de hecho hay que aceptarlos como parte constitutiva de los mismos.
Creemos que los supuestos que sustentan un abordaje cualitativo de los fenómenos sociales están en la “misma sintonía” que aquellos supuestos que subyacen al marco teórico conceptual de nuestro proyecto. Esto explica, nuevamente, por qué consideramos a lo metodológico como “teórico-metodológico”. Dos son las cuestiones básicas desde donde creemos se deriva este “desprendimiento lógico” del que procuraremos dar cuenta.
Para empezar, consideramos que una primera condición para construir una mirada multirreferencial que habilite a un “pensamiento complejo”, pasaría por el intento de superar la ya anticuada antinomia individuo-sociedad: procuramos evitar pensar desde los dos tipos de operaciones lógicas en los que se funda el pensamiento simplificante, a saber: la disyunción y la reducción (Morin, 1977, 1990). Recordemos que, en este sentido, nuestra pregunta sobre la construcción de una identidad docente en los estudiantes de profesorado, se enmarca en un horizonte teórico-conceptual estructurado en torno a la noción de subjetividad colectiva.
Consideramos que esta noción, al referir al entrecruce entre un orden psíquico y un orden social, se erige en el centro de una encrucijada cuyo abordaje implicaría una articulación de perspectivas que provendrían, genéricamente, de los campos de la sociología, la psicología, la antropología. De este modo, tomar aisladamente (disyuntivamente) los aportes de una psicología o una sociología determinada, se constituye en una tarea que resultará insuficiente: de allí la apuesta por una psicología social, que en sí misma articule y pueda ser articulada a otros campos igualmente fértiles para abordar complejamente los procesos sociales que nos interesan.
Ahora bien, nuestro interés por indagar los significados y procesos que se ponen en juego en la constitución de una identidad profesional (en el marco del horizonte teórico arriba definido) nos acerca a un enfoque cualitativo, en tanto se erige como el pertinente para el abordaje de procesos sociales (y no de conductas terminales) (Baz, 1996) y en tanto permite “[tomar] en cuenta al sujeto y a la estructura que constituye el plano de lo transindividual, esto es, de la subjetividad colectiva producida en la sociedad y la cultura, mediante múltiples mediaciones y particularidades, tanto de las prácticas como de los dispositivos y de las discursividades” (Araujo y Fernández, 1996: 245).
Roberto Castro (1996) también es muy esclarecedor al respecto, al ubicar a las metodologías cualitativas dentro de un enfoque interpretativo, centrado en la búsqueda de sentidos y en la comprensión de la subjetividad y significados que los actores elaboran (Taylor y Bodgan, 1984; Bronfman y Castro, 1999; Janesick, 2000). Pensar en la interpretación y en la “búsqueda de significados”, nos conduce a un tema, a nuestro juicio central: el papel que estas metodologías otorgan al lenguaje. En relación a esto nos parece elocuente la manera en que Alonso aborda esta cuestión, y en cuya definición (respecto a la especificidad de lo cualitativo y su relación con el lenguaje) encontramos el fundamento más sólido de nuestra opción por “mirar cualitativamente” el problema eje de nuestra investigación. Este autor plantea que una indagación de corte cualitativo “es una investigación de los procesos de producción y reproducción de lo social a través del lenguaje y de la acción simbólica. Este reconocimiento fundamental y radical del papel del lenguaje no implica, necesariamente, una explicación lingüística de lo social, sino el reconocimiento de las imprescindibles y complejas funciones que cumple en su constitución. [...] Reconocer el papel del lenguaje en la formación de lo social es [...] entrar en el espacio de la generatividad social de los significados [...] El lenguaje no sólo tiene capacidad de referirse a hechos objetivos, sino que también es capaz de crear significados intersubjetivos” (Alonso, 1998: 47).
Vemos, que el tema de la interpretación, y con él el del lenguaje, se vuelven centrales: por un lado, procuraremos comprender cómo los sujetos interpretan su propia experiencia en tanto estudiantes futuros docentes y qué significación tienen determinados procesos sociales para ellos; por otro lado, la construcción de conocimientos sobre los fenómenos que indagamos no son sino el producto de un acto interpretativo, en donde el “uso” que hagamos de las conceptualizaciones (de las que nos estamos valiendo para mirar y decir algo de la realidad que estudiamos) serán de fundamental importancia[5]. Así, el lenguaje será la única vía de acceso a los sujetos de la investigación a cuya experiencia accederemos a través de “su” palabra. Análogamente, será por y a través del lenguaje que podremos construir un nuevo conocimiento. En efecto, las tareas de observar, nombrar, categorizar, otorgarle un sentido al campo de inserción, son todas actividades propias del proceso de investigación que no pueden darse sin la mediación del lenguaje, en tanto son propias de un campo simbólico (Baz, 1998). Con los aportes de Kristeva, asumimos entonces al lenguaje como “clave del hombre y de la historia social”, vía de acceso a la comprensión de la sociedad y sus leyes (Kristeva, 1969).
Así, la importancia que atribuimos al lenguaje no se deriva exclusivamente de que el mismo se constituya en el medio obligado de aplicación de las herramientas por las que optamos. Por el contrario, justamente estas herramientas, al caracterizarse por estar inevitablemente mediadas y “constituidas” por el lenguaje, nos permitirán el acceso a los procesos de la subjetividad que nos interesa indagar. Entendiendo que ésta se constituye en y por la dimensión simbólica que conforma a la cultura –en la que lenguaje y proceso de significación operan predominantemente (Rivas, 1996)– el material discursivo que nos proporcionarán las herramientas por las que optamos, adquiere, evidentemente, un valor capital.
En efecto, el lenguaje se torna una noción estructurante no sólo respecto a la metodología de abordaje de lo social que construimos, sino también en relación al cuerpo conceptual que sostiene nuestro marco teórico: sujeto, lenguaje y subjetividad aparecen indisociablemente unidos:
El universo de la palabra es el de la subjetividad [...] el sujeto se sirve de la palabra y del discurso para “representarse” él mismo, tal como quiere verse, tal como llama al otro a verificarlo. Su discurso es llamado y recurso, solicitación [...] del otro a través del discurso en que se plantea [...] El que habla de sí mismo instala al otro en sí y de esta suerte se capta a sí mismo, se confronta, se instaura tal como aspira a ser, y finalmente se historiza en esta historia incompleta o falsificada. De modo que aquí el lenguaje es utilizado como palabra, convertido en esta expresión de la subjetividad apremiante y elusiva que forma la condición del diálogo. La lengua suministra el instrumento de un discurso donde la personalidad del sujeto se libera y se crea, alcanza al otro y se hace reconocer por él. (Benveniste, 1971: 77)
Benveniste nos habla, del entramado en el que, por el vínculo colectivo, el sujeto se halla “sujetado” a la trama simbólica: por el lenguaje y en su relación con los otros, afirma el lingüista, el hombre se constituye en sujeto, en tanto le permite fundar en su realidad (la del ser) el concepto de “ego”, experimentando, con ello la conciencia de sí (Benveniste, 1971).
Varias son las cuestiones que se desprenden de lo antedicho, no sólo respecto a nuestras concepciones de sujeto y orden social, sino también respecto a la pertinencia de una mirada cualitativa sobre el objeto que hemos construido. En primera instancia, advertimos en estas líneas una concepción de sujeto como portador del orden social y la cultura a la que pertenece. En este sentido, nos parece ineludible la propuesta que desde la antropología formula Geertz, en torno a cómo comprender la cultura y el trabajo de “acceso científico” a ella:
Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. (Geertz, 1973)
Estrechamente vinculada con esta visión, los enfoques cualitativos centran su mirada sobre la realidad social en tanto realidad simbólica (no en tanto realidad fáctica), a la que tenemos acceso a través del campo de la discursividad (Alonso, 1998). Por ello, como planteábamos párrafos atrás, y siguiendo a Castro y Bronfman (1999) y a Janesick (2000), las metodologías cualitativas, serían una vía fecunda para el estudio de una realidad social determinada con miras a entender los significados subjetivos que construyen y constituyen a los sujetos.
Si lo que nos interesa es indagar ¿cómo se inscribe en la subjetividad de los futuros docentes toda su experiencia de formación?, ¿cómo sus significaciones y deseos se conjugan con los mandatos sociales, académicos, institucionales y políticos que recaen sobre la docencia?, cómo todo esto se pone en juego en la constitución de una identidad profesional, un enfoque cualitativo se desprende lógicamente como pertinente.
A nuestro entender, de la referencia que tomamos de Geertz, se desprende una premisa metodológica fundamental: a saber, que los intentos por comprender al hombre, no pueden estar disociados de un intento análogo por comprender, simultánea y dialécticamente, la cultura de la que forma parte y que lo conforma en tanto sujeto. Denman y Haro (2000) nos permiten reflexionar sobre esta cuestión:
La investigación cualitativa parte del supuesto de que todos los seres humanos, como elementos previamente socializados, somos a la vez producto y productores de un mapa mental del carácter intersubjetivo que modela nuestra percepción de la realidad. No tenemos acceso a éste de forma enteramente objetiva, desde “fuera”, pues nuestros sentidos fundamentalmente nos engañan, según ha señalado la fenomenología. En tanto nuestra conducta está permeada constantemente de significados que atribuimos a los hechos y que influyen sobre ellos, es de interés indagar estos significados para reconstruir la realidad desde la perspectiva de los directamente involucrados en cualquier situación social, considerando que recibimos la influencia constante de otras personas, a través de diversos medios, como señala el interaccionismo simbólico. Comprender el sentido de las acciones humanas es, entonces, aparentemente uno de los empeños fundamentales de la investigación cualitativa. (Denman y Haro, 2000: 38-39)
Así, la constitución del sujeto estaría atravesada por una multiplicidad de discursos que se erigen como los hegemónicos en una sociedad. A decir de Derrida (1996), cuando el sujeto habla, “habla una lengua que no es la de él”. De modo tal que cuando el sujeto habla, es hablado por el código, la cultura, las instituciones, mismas que en tanto objetos culturales capaces de proponer significados establecidos, expresan el poder de lo colectivo para regular el comportamiento individual (Fernández L., 1994).
Mas sin embargo, esta sujeción no es sólo yugo que imposibilita la autonomía[6]. Por el contrario, como Baz nos recuerda...
La subjetividad se gesta en esa paradoja donde la función de sujetación, contención y sostén que provee el tejido social, es condición fundante de la subjetivación, proceso de diferenciación sin el cual no existiría la creación de cultura y de instituciones. El sujeto, al constituirse como actor social (y aquí sujeto puede referir a una persona o a una colectividad), está revelando un excedente de sentido, un más allá de las vicisitudes particulares que le dan forma a su experiencia, y que remite, como lo decíamos, a la dimensión colectiva que porta como miembro de la sociedad humana. Esta dimensión de lo colectivo contiene varios planos: el orden simbólico, representado por el lenguaje, en tanto campo transindividual por excelencia; las instituciones, que constituyen el campo normativo y el territorio de la intersubjetividad, de la grupalidad. Estos planos son fundantes y sostén de la singularidad, es decir, de los procesos de diferenciación e individuación. (Baz, 1999: 79, el resaltado es nuestro)
Estamos refiriéndonos, entonces, a la dimensión institucional constitutiva de la subjetividad humana: presente en todos sus hechos y ámbitos de expresión (la comunidad, los establecimientos, los grupos, los sujetos) esta dimensión expresa los efectos de regulación social logrados por la operación conjunta de mecanismos internos y externos de control: concretizándose como marcos reguladores externos (leyes, normas pautas, proyectos, idearios, representaciones culturales) y como organizadores internos del comportamiento humano (valores, ideales, identificaciones, conciencia, autoestima) (Fernández L., 1998). Desde el Análisis Institucional, corriente teórica que la toma como objeto de estudio, se considera que esta dimensión atraviesa y da fundamento a todos los niveles de la vida social (Lapassade, 1975).
Asimismo, desde esta perspectiva, si algo caracteriza a la institución es su capacidad de ocultarse; característica gracias a la cual existe (Manero, 2001) y que hace que desconozcamos el sostén de las estructuras que nos constituyen. Lo que esta dimensión oculta, es el carácter cultural, y no natural, del orden establecido protegido por el sistema de normas y significados que ella misma sostiene: lo que encubre es la contradicción, siendo al mismo tiempo el lugar de reproducción de la contradicción (Lapassade, 1975). En este sentido, “las instituciones no son tan sólo objetos o reglas visibles en la superficie de las relaciones sociales. Presentan una faz oculta, y ésta, que es la que en Análisis Institucional se propone sacar a la luz, se revela en lo no-dicho. Tal ocultación es fruto de una represión. En este punto se puede hablar de represión social, que produce al inconsciente social. Lo censurado es el habla social, la expresión de la alienación y la voluntad de cambio. Así como hay un regreso de lo reprimido en el sueño o en el acto fallido, así también hay un “regreso de lo reprimido social” en las crisis sociales” (Lapassade, 1975: 101).
El referente psicoanalítico se hace evidente en las palabras de uno de los fundadores del Análisis Institucional y no es casual. Nuevamente “usamos” una herramienta conceptual cuyo abordaje implica la convergencia de diferentes aportes disciplinarios: lo institucional aparece conceptualizado desde los aportes del psicoanálisis (especialmente en lo que respecta a la dimensión inconsciente y los procesos de represión vinculados a conflictos), la psicosociología de los grupos (especialmente en lo que respecta a la dinámica de grupos, entendiéndola como un nivel de análisis) y la sociología marxista y de las organizaciones (básicamente tomando la noción de conflicto, lo vinculado a las relaciones de poder en el marco de las organizaciones y el pensamiento dialéctico).
Metodológicamente, la inclusión de esta dimensión en el abordaje de los fenómenos que nos interesan, deriva en un intento de acceder a ese no-dicho del que nos habla Lapassade. Partimos del supuesto de que ese no-dicho podemos buscarlo en los discursos institucionales que portan los establecimientos (en su “versión oficial”) y los sujetos que los habitan. En este sentido, el discurso sigue siendo nuestro material de base –para el “desciframiento” de significados y descodificación de sentidos (Fernández L., 1998)– en el intento por comprender los fenómenos que son el eje de nuestra investigación. Entonces, buscamos, en los discursos a los que tuvimos acceso, lo latente que se esconde tras el contenido manifiesto que los corporeiza.
Siguiendo los aportes de la psicología operativa de grupos, la latencia de un discurso estaría dando cuenta de las determinaciones que están más allá de los sujetos. Ahora, tomando los aportes de esta corriente, estas determinaciones desde donde se trama la subjetividad no se reducen a la dimensión institucional: postulamos que los procesos de internalización de lo institucional, se apuntalan en una dimensión inconsciente...
Así, sostenemos con el aporte de Baz, que la latencia refiere a una relación peculiar: la relación entre fantasía inconsciente y trama institucional (Baz, 1996), de lo cual se deriva que la lectura de lo latente sería un intento por reconocer la participación del inconsciente y de lo institucional en la producción de los discursos.
Hemos procurado fundamentar una opción, mostrando cómo ésta es coherente con las conceptualizaciones desde donde construimos a nuestro objeto de estudio, sin pretender ser exhaustivos respecto a las características centrales que distinguen y definen al enfoque cualitativo. Avancemos, entonces, en torno a las herramientas...