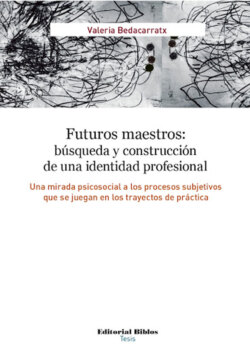Читать книгу Futuros maestros: búsqueda y construcción de una identidad profesional - Valeria Bedacarratx - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
Primer acercamiento a la construcción de la problemática
Оглавление¿Por qué indagar acerca de los procesos de formación, la identidad y la práctica docente? ¿Por qué desde los lentes de una Psicología Social de Grupos e Instituciones? ¿Qué implicancias tuvo este abordaje en el proceso de investigación llevado a cabo? ¿Cómo inició y acaeció este proceso? La elaboración del presente trabajo aspira a abordar estas preguntas, desde un esfuerzo que se centra en mostrar el propio proceso de formación-investigación vivenciado, entre otros, pero principalmente, en el marco de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Así, la formación queda doblemente aludida en este trabajo: el proceso de formación de los estudiantes de profesorado, como objeto de estudio, y el propio proceso de formación, como posibilitador y marco de la presente producción.
¿Por qué centrarse en el proceso y no en los resultados? Desde la perspectiva sostenida en este trabajo, mostrar el proceso de investigación implica historizar la construcción del objeto de estudio: qué preocupaciones y en qué contexto histórico-social el objeto pudo ser pensado-creado-indagado. Y esto con la intencionalidad, no de exponer exhaustivamente la cronología de la investigación, sino de describir el conjunto de elementos que permitirían comprender las condiciones de producción en las que el trabajo se ha desarrollado. Asimismo, entendemos que mostrar el proceso de formación conlleva un trabajo de explicitación del propio posicionamiento y de los movimientos provocados por la experiencia de pensar e intervenir en el campo y en la vida universitaria de posgrado.
Así, esta introducción pretende constituirse en la puerta de entrada que, a través del relato narrado, invite al lector a conocer los primeros pasos en este camino[1] ¿Cómo y dónde demarcar estos “primeros pasos”? ¿En el inicio de mi actividad profesional (en que comienzo y continúo trabajando en un espacio de la formación de maestros de nivel primario que incluye las primeras prácticas de los estudiantes)? ¿Sobre el final de mi carrera de grado (cuando la titulación implicaba el haber atravesado un período de práctica docente en alguna institución de nivel terciario)? ¿Antes aún, cuando comenzaba a transitar el campo de las ciencias de la educación e hipotetizaba sobre la nodal importancia de la formación de los docentes de primaria para la construcción de un proyecto educativo alterno al que me había tocado vivir como alumna en los diferentes niveles del sistema educativo?
Evidentemente los momentos antes señalados, todos, parten de un trayecto de formación más amplio, en sí mismos dan cuenta de un conjunto de movimientos que implicaron el ir reflexionando la cuestión de la formación (docente) desde diferentes lugares y posicionamientos. No pretendo aquí re-recorrer ese camino, mas sí relatar cómo y en qué condiciones empecé a imaginar el proyecto de investigación de que es objeto esta tesis. Por ello, más que preguntar por el origen del conjunto de preocupaciones, inquietudes, deseos, fantasías que se entrecruzaron (mezclaron, enredaron) en el desarrollo de la investigación, me interesa abordar la pregunta de cómo comencé a idear la posibilidad de investigar acerca de la formación, la identidad y la práctica docente.
En este sentido, el trabajo en la “orientación de prácticas”[2] en el que inicié mi carrera profesional, implicó una fecunda posibilidad de formular (quizá más sistemáticamente que en otros momentos) e intentar resolver (desde un involucramiento y responsabilidad mucho mayor que en otras circunstancias) un conjunto de preguntas en torno a los fenómenos que dicho trabajo conlleva. Por ello, los primeros pasos –que contribuyeron a hacer el camino de este proyecto– podrían ser pensados como la metamorfosis de un conjunto de pre-ocupaciones e interrogantes generados en la práctica profesional en la formación docente: movimiento en el que paso de docente a investigadora, y a partir del cual puedo volver a pensar mi práctica, a pensar-me y a procurar comprender la complejidad de los procesos en los que me encuentro involucrada.
Así, algunas de las preguntas desde donde el proyecto de investigación empieza a tomar cuerpo estaban directamente vinculadas a un interés práctico, referido, fundamentalmente a dos cuestiones básicas: ¿qué se podría hacer desde la formación de grado para que los futuros docentes puedan asumir responsable y críticamente la dimensión intelectual, ética y política de su labor? Y ¿cómo la formación podría propiciar algunas de las condiciones para que los futuros docentes puedan ejercer su profesión desde el lugar de intelectuales transformadores?[3]. Preguntas que, luego, pude repensar en términos de: ¿cuáles son las condiciones requeridas para que la formación tenga lugar?, pregunta engarzada con otras:
¿Cómo inciden los encuadres pedagógicos en los que se enmarcan los períodos de prácticas en la conformación y/o transformación de la identidad profesional?
¿Cómo estos encuadres permiten rescatar aquellas representaciones que están informando las prácticas de los estudiantes de profesorado?
¿Cuáles son los límites y posibilidades de la formación de grado para modificar los esquemas prácticos y modelos pedagógicos internalizados en los estudiantes durante toda su historia escolar?
Por un lado, estas preguntas denotan el interés por construir un conocimiento en torno al fenómeno a indagar que permitiera innovar, cambiar, transformar algunas prácticas con el fin de optimizar las condiciones de mediación por las que los alumnos futuros docentes se forman. Por otro lado, fueron el sustento desde donde inicié una búsqueda teórico-conceptual que sirvió de base para la formulación de nuevos interrogantes y la reformulación de aquellos primeros. En este sentido más que estar orientada a dar respuesta a las preguntas antes señaladas, la indagación se centró en la intencionalidad de acercarse a la complejidad del fenómeno y, desde allí, aportar elementos para su comprensión.
De todas formas, este trabajo, que permitió ir conformando el campo problemático que nos ocupa, nunca dejó de estar movilizado por aquellos intereses que me embarcaron en la actividad investigativa. Así ¿qué tan formativa puede ser la instancia (de prácticas) en sí y qué tanto, desde la orientación de las prácticas, se pueden actualizar las potencialidades formativas de la misma? podría considerarse como una de las preguntas centrales que origina el proyecto y que lo mueve en sus diferentes instancias.
Pero más allá del interés práctico, algunos supuestos de partida –vinculados a una conceptualización en torno a la formación y los dispositivos de que la misma puede valerse– podrían explicar la formulación de las preguntas antes señaladas: con los aportes de Ferry, desde un inicio, entendí a la formación como la dinámica de un desarrollo personal. Desde esta perspectiva el sujeto es el que se forma y el llamado formador y el dispositivo que propone, son parte de una mediación necesaria para que aquella se lleve a cabo. En este sentido, el sujeto que se forma se erige como eje central en torno a la cual pude comenzar a referir un conjunto de nuevas preguntas que me llevaron, entre otras, pero principalmente, a la noción de identidad profesional.
Así, desde el primer acercamiento a la problemática en construcción, postulé la relevancia que tendría para la indagación (pero también para pensar en dispositivos de formación) tomar como material primordial de trabajo aquellos objetivos, representaciones y deseos de quienes se están formando, teniendo en cuenta su posición e historia de formación. Esto también obedece a un posicionamiento de partida: si las representaciones y concepciones preestablecidas de los sujetos en formación no son explícitamente develadas y discutidas, tal como lo advierte Mendel (1996), todas las otras concepciones que se quisieran que la gente en formación adquiera no podrían ser asimiladas. Esto es, si los dispositivos de formación (que tienen una intencionalidad respecto a las representaciones y saberes prácticos que quiere inscribir en los sujetos en formación) ignoran las categorías desde las que los sujetos piensan el mundo y se piensan, los esfuerzos de su tarea serán en vano. En este marco es que continué la construcción del campo problemático preguntándome:
¿Cuál es la representación que tienen los sujetos acerca del trabajo docente?
¿Cuál es la imagen del rol que pretenden desempeñar?
¿Qué quiere decir, para ellos, enseñar?
¿Por qué se desea enseñar?
¿Qué es desear entrar en relación con los niños, los adolescentes, los adultos, según sea el caso?
¿Cómo los sujetos que optan por la carrera docente han ido significando sus vivencias en la escuela (institución en la que transcurren desde su temprana infancia y en la que, por su opción profesional, estarán buena parte de sus vidas)?
¿Cómo estas significaciones invisten de sentido a la tarea profesional que ejercerán como docentes?
¿Cómo la propia subjetividad permite percibir e ignorar los datos de la realidad institucional en la que se desempeña como alumno, y prontamente, como docente?
¿Qué patrones de pensamiento y acción la escuela le ayudó a construir?
¿Cómo su experiencia escolar se instala en la subjetividad de los futuros docentes?
Pero el trabajo con estas preguntas no fue solamente de índole conceptual, ni tampoco quedó agotado con la indagación “del campo” (a través de la interpelación a los sujetos que prestaron colaboración). Por el contrario, conllevó también una indagación en los propios intereses que como docente me movieron a poner en suspenso mi rol de “formadora” para ubicarme como “investigadora”, un re-preguntar-me por la asignación de sentido que, desde la propia historia y subjetividad, otorgo a la escuela y a la profesión docente.
Usar la teoría como caja de herramientas para pensar los fenómenos que nos interesan –la teoría como tercero entre el investigador y el campo de análisis (L. Fernández, 1996)– se constituyó en la idea que sustentó la lógica del trabajo que aquí se presenta y que permitió la construcción del campo problemático, de la estrategia metodológica y la captación del material producido en el campo.
En este sentido, profundizar en el campo de una psicología social, enfocada al estudio de la subjetividad colectiva, a partir de un abordaje grupal e institucional, me permitió ir repensando estas cuestiones centradas, en un inicio, en las características de los dispositivos de formación. Así, a partir de un trabajo de reflexión teórico-conceptual aquellas interrogantes comenzaron a tomar nuevos visos que me retrotrajeron al interés por la formación, pensada desde los procesos subjetivos que la misma puede implicar.
Un primer movimiento me llevó a asumir que la comprensión del atravesamiento institucional de los procesos de formación no puede agotarse en el estudio de las características de los dispositivos de los que se vale (a partir de entender de que conllevan a la producción de determinado tipo de prácticas). Tomar en cuenta la dimensión institucional como parte constitutiva de la subjetividad y su apuntalamiento en una dimensión inconsciente (Baz, 1996), me permitió resituar la noción de sujeto y, con ella, arribar a una conceptualización de las nociones de formación, práctica e identidad profesional –todas ellas centrales en el marco teórico del trabajo.
Entendiendo que las representaciones acerca del mundo escolar (rol docente, escuela, sistema educativo, enseñanza, aprendizaje, formación, alumnos, currículum, autoridad, conocimientos...) se van construyendo a lo largo de toda la escolaridad –y aún fuera de ella– de los sujetos futuros docentes, una pregunta emergió como central: cómo se conjugan sus representaciones y experiencia de formación con los discursos académico, político y social en la conformación de la propia identidad profesional.
Una premisa orientó el abordaje de este interrogante: el trabajo docente (y junto con él la escuela como institución básica de socialización) ha sido entendido y conceptualizado desde distintos referentes teóricos a lo largo de la historia de la educación. La hegemonía de algunas de estas concepciones, en diferentes épocas, espacios geográficos, estuvieron ligadas a políticas educativas, propuestas de formación del profesorado y prescripciones para las prácticas institucionales, todo lo cual ha ido inscribiendo un sentido y un “deber ser” al quehacer docente.
Así, la orientación ideológica de cualquier propuesta de formación deviene de estos discursos, político y académico, acerca de la escuela y la docencia. Pero los mandatos sociales asignados a los maestros, también se alimentan de las dinámicas institucionales concretas que acaecen en las escuelas y de las expectativas del sector de la población que a ellas acceden. Entonces, el interés de indagación comenzó a ser pensado en términos de cómo las diferentes fuentes de las que se nutren los mandatos sociales asignados a los maestros adquieren un sentido y una significación singular en los estudiantes del profesorado.
¿Cuáles son los procesos y los elementos relevantes que intervienen en la conformación de la identidad docente en los estudiantes de profesorado? Esta pregunta se erigió como interrogante central, derivada del interés por conocer cómo se entretejen los mandatos que recaen sobre la docencia (desde la institución escolar, las políticas educativas, la sociedad misma) con las representaciones que los estudiantes van construyendo acerca de la profesión docente a lo largo de su biografía de formación (la cual incluye su paso por el profesorado), en la configuración de una identidad profesional:
¿Cómo se inscribe en la subjetividad de los futuros docentes toda su experiencia de formación?
¿Cómo los sujetos que optan por la carrera docente han ido significando su experiencia escolar y cómo estas significaciones se ponen en acto en sus prácticas profesionales?
¿Cuáles son las significaciones simbólicas e imaginarias atribuidas a esta tarea?
¿Cómo se vinculan estas significaciones con el deseo de ser docente?
¿Cuáles son las identificaciones que se ponen en juego en la conformación de su identidad docente?
¿Cómo las significaciones y deseos se conjugan con los mandatos sociales, académicos, institucionales y políticos que recaen sobre la docencia?
¿Cómo la formación docente de grado trabaja con estas internalizaciones/construcciones?
El abordaje metodológico de estas preguntas se apoyó en un supuesto: las etapas de primeras prácticas profesionales, incluidas en los programas de estudio de los profesorados, se constituyen en instancias privilegiadas para el análisis de los elementos que configuran la manera en que los estudiantes se representan la actividad docente (y la manera en que ellos se ubican en esa representación). Es por ello que la mirada estuvo centrada en los discursos y prácticas de profesores y alumnos involucrados en este trayecto de la carrera.
Formuladas estas preguntas centrales, los objetivos generales de la indagación fueron:
Identificar y caracterizar, a partir del análisis de los casos estudiados, los factores relevantes que inciden en la conformación de la identidad docente en los estudiantes de profesorado de educación básica[4], como así también los procesos mediante los cuales la misma tiene lugar.
Contribuir, mediante el aporte de datos y explicaciones, a la comprensión de los aspectos y procesos involucrados en la configuración de la identidad docente en los estudiantes de profesorado.
Estimar el papel que desempeñan conjuntamente en la conformación de la identidad profesional de los estudiantes de profesorado: a) los mandatos sociales, políticos y pedagógicos asignados a la docencia, b) los encuadres pedagógicos del trayecto de formación que incluye las primeras prácticas profesionales y c) la historia de formación de los futuros maestros.
En términos específicos, esto implicó proponerse:
Identificar y analizar los elementos relevantes y los procesos que se pondrían en juego en la configuración de la identidad profesional en los estudiantes de profesorado que están atravesando por el trayecto de prácticas.
Caracterizar y analizar los principales rasgos de los encuadres pedagógicos que enmarcan las instancias de primeras prácticas profesionales en la formación docente de grado, en los casos estudiados.
Las que siguen se constituyeron en el primer conjunto de hipótesis que sirvieron de apoyo para la construcción del campo problemático:
Consideramos que las primeras instancias de práctica profesional en la formación docente, dan cuenta de esquemas prácticos y representaciones acerca de la tarea docente, articulados con otros elementos constitutivos de la identidad docente y construidos a lo largo de la biografía de formación de los practicantes. Por ello postulamos que las primeras prácticas profesionales en el marco de la formación docente de grado podrían ser concebidas como analizador del proceso de construcción de la identidad docente de los sujetos involucrados en dichas prácticas.
Creemos que el análisis de lo que sucede en las instancias de primeras prácticas profesionales, servirían para indagar la articulación de los elementos que configuran su identidad docente. Ahora bien, a los elementos que la práctica puede develar, sólo es posible asignarle un sentido desde la historia y experiencia de formación del propio sujeto de la práctica.
La incidencia de la formación de grado en las prácticas profesionales de los futuros maestros sería mínima cuando ésta no retoma programada y sistemáticamente la historia escolar de los sujetos involucrados en tanto génesis de las concepciones y representaciones que informan sus prácticas.
Así, el objeto de estudio que nos convoca es la conformación[5] de una identidad docente, tomando como unidad de análisis a las prácticas profesionales en el marco de la formación docente de grado, llevadas a cabo por los estudiantes de profesorado. Se trata de un objeto que no puede abordarse sino es asumiendo la dimensión sociohistórica de los procesos de la subjetividad colectiva, en los que –desde nuestra perspectiva teórica– se inscriben los procesos de formación y conformación identitaria.
En este sentido, en diferentes etapas del trabajo, resultó interesante advertir la importancia de situar el abordaje de las preguntas centrales de la investigación en el marco del contexto sociocultural contemporáneo, caracterizado por la ruptura de los órdenes simbólicos que durante la modernidad regularon la actividad humana y por el “avasallamiento de los valores que sostienen el dominio del capital, las corporaciones y la ganancia” (Baz, 2006). Valores que atraviesan los vínculos y las pertenencias sociales “en la forma de una pérdida de la experiencia de lo colectivo y en una complicidad –frecuentemente no consciente– con la lógica de un mundo insolidario” (Baz, 2006). Contexto global, de incertidumbres variadas cuyos visos de singularidad en el escenario latinoamericano se relacionan con la dependencia, la escasez de recursos, la desigualdad y la exclusión.
Entonces, la interrogación por la conformación de la identidad profesional de los futuros docentes, supuso preguntarse, también, por las (nuevas) formas en que estos valores se expresan en los vínculos, en las prácticas, en los procesos de sociabilidad, en el marco de una institución escolar interpelada por el mundo social contemporáneo[6] que, presentándose a sí mismo como un mundo en constante cambio (su forma actual es distinta a la de ayer y a la de mañana) pone en crisis la idea misma de conservación y transmisión de la cultura...
El trabajo de campo se llevó a cabo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), única institución pública (de sostenimiento federal) de la Ciudad de México que tiene, entre su oferta de carreras, la Licenciatura en Educación Primaria. La colaboración y participación activa en las tareas (entrevistas, trabajo grupal, observación de clases) que se propuso a docentes y estudiantes (practicantes) de la institución mencionada fue el pilar que sustentó la labor de indagación. De igual importancia fue la colaboración de maestros y directivos de las escuelas primarias que periódicamente reciben a los practicantes de la BENM: esta vez también me recibieron, permitiéndome acceder no sólo a los salones, sino también a las experiencias que generosamente me compartieron. El enfoque de trabajo se centró en una línea cualitativa y la “estadía” en el campo tuvo una duración de ocho meses (octubre de 2001-julio de 2002).
Mi inserción en una institución formadora mexicana, el conjunto de percepciones, sensaciones, expectativas e interrogantes que me acompañaron desde mi propia biografía profesional y de formación me llevaron, desde un diario de campo, por los a veces inciertos caminos de explicitación y análisis de la propia implicación. Esto, con la intencionalidad de configurar un campo de análisis que no estuviera obturado por preconceptos trasladados de una experiencia vivida a otra –similar– que pretendía ser investigada. Asimismo, la envergadura histórica de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros plagó de desafíos –antes no previstos– a la instancia de lectura analítica del material producido en el trabajo de campo.
En este trabajo la indagación relativa a la dimensión histórica de la formación docente en México, permitió situar el fenómeno de la formación docente en el marco latinoamericano (con puntos de confluencia respecto a la experiencia argentina en donde mis percepciones tenían raigambre) y especificar la singularidad de la experiencia mexicana (con construcciones de sentido específicas cuyo desconocimiento podrían empobrecer el trabajo de análisis del material de campo). Con estos elementos el material del diario de campo pudo ser releído y su contenido resignificado a la luz de algunos componentes de la historia de la profesión (componentes que aparecían referidos en las percepciones personales volcadas en el diario de campo, por ejemplo: las diferencias entre la cultura institucional normalista y la cultura institucional universitaria; el desfase entre el alto encargo social asignado a la docencia y las magras condiciones de trabajo docente; la figura identificatoria del héroe y del mártir...).
De este modo, la construcción del objeto estuvo atravesada y posibilitada por movimientos que supusieron “migraciones” de diferente índole: teórico-conceptuales, subjetivo- culturales, geográficas-institucionales. Migraciones que fueron configurando y transformando tanto al objeto como al sujeto de investigación, a través de un trabajo de interrogación constante que buscaba, también, la comprensión de mis propios sistemas de percepción. De este modo, hubo un trabajo de reconocimiento de aquellos aspectos de la propia experiencia (subjetiva, cultural, institucional) que emergían en la percepción y valoración de los fenómenos objeto de estudio; intentando, tanto descartar miradas “obturantes”, “deformantes”, “sesgadas por el desconocimiento”, como encontrar resonancias que facilitaran la obtención de un material significativo en la comprensión del fenómeno estudiado.
Después de esta breve descripción en torno a la génesis del proyecto de investigación que en esta tesis se expone, se presenta, en el capítulo 1, el camino que siguió el resto del proceso, procurando mostrar cómo se operativizó la investigación, a partir de una construcción teórico-metodológica del objeto de estudio. Luego, en el capítulo 2, se expone una revisión de antecedentes que explora las modalidades en que los fenómenos que nos interesan han sido indagados desde otros proyectos de investigación. Por su parte, el capítulo 3 presenta la construcción teórico-conceptual de la tesis y que gira en torno a las nociones de identidad, formación y práctica.
Si bien la elaboración de un marco teórico está siempre orientado por la intencionalidad de recabar y construir herramientas conceptuales que echen luz en la comprensión del fenómeno estudiado, creo importante señalar que también, en este caso, la redacción del marco teórico buscó mostrar los resultados de un proceso de formación que supuso un arduo trabajo de sistematización, síntesis y resignificación (en función del campo problemático de esta investigación) de un corpus bibliográfico amplio, proveniente de campos disciplinares diversos. Aunque no todas las derivaciones conceptuales tienen su correlato directo con el trabajo de análisis presentado en el capítulo 5, creo importante destacar que todo lo que en dicho capítulo se conjetura no hubiese sido posible sin el desarrollo extenso y en profundidad que se presenta en el capítulo 3 y en el capítulo 4, en el que se aborda la dimensión histórica de la formación docente en el sistema educativo mexicano.
El capítulo 6 es, en realidad, una recapitulación que pretende retornar al campo problemático en torno al cual se estructuró todo el trabajo de investigación, valiéndose de los elementos presentados en todos los capítulos que le preceden. Allí, se dejan planteadas una serie de reflexiones (suscitadas por el proceso de formación-investigación en el que la elaboración de esta tesis se enmarca) en torno a la problemática de la formación de maestros, que a nuestro entender podrían servir para pensar en dispositivos posibles que garantizaran ciertas condiciones para la formación profesional. De igual manera, estas reflexiones quedan vinculadas a un conjunto de nuevos interrogantes que la indagación permitió formular, pero que excedieron los alcances de este trabajo, y que por tanto son potenciales puntos de partida de futuras exploraciones que enriquezcan la comprensión del campo.
Finalmente, si bien este trabajo pretende dar elementos para que el lector encuentre sus propias respuestas a las preguntas con las que se abrió este Introducción, me interesa señalar que un fundamento que sostuvo toda la labor de indagación fue la convicción de que pensar la incidencia de la formación profesional en los procesos de inscripción en la subjetividad implica, apostar por pensar en las potencialidades de la escuela[7] y los procesos de formación que, en su interior, pueden tener lugar. La escuela como espacio que además de reproducir y encerrar las paradojas de la vida social, contiene, por la naturaleza de su tarea, un real potencial de cambio. La formación como proceso que puede potenciar y ampliar las capacidades de autonomía, como “posibilidad de trascender las formas estereotipadas de pensar y actuar, de generar visibilidad sobre las formas de regulación social que involucra normas, prescripciones, valores, lugares, legitimaciones, jerarquías, exclusiones, etc.” (Baz, 2006: 9).
[1]. La singularidad –y, si se quiere, el carácter biográfico– de este camino fundamenta la opción de redactar esta introducción en primera persona del singular.
[2]. Se trata del trabajo de asesoría y seguimiento de los estudiantes de Profesorado en Nivel Primario (de la Unidad Académica San Julián, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral) que cursan aquellos trayectos de la formación que incluyen instancias de prácticas en las escuelas primarias.
[3]. “La definición del profesor como intelectual transformador, de raíces gramscianas, permite a Giroux expresar su tarea en los términos de un compromiso con un contenido muy definido: elaborar tanto la crítica de las condiciones de su trabajo como un lenguaje de posibilidad que se abra a la construcción de una sociedad más democrática y más justa, educando a su alumnado como ciudadanos activos y críticos, y comprometidos en la construcción de una vida individual y pública digna de ser vivida, guiados por los principios de la solidaridad y la esperanza” (Contreras, 1997: 120).
[4]. A partir de aquí, siempre que hagamos referencia a los estudiantes de profesorado, estaremos haciendo referencia a los estudiantes de profesorado de educación básica (aunque tal especificación no se explicite). Lo mismo, cuando se hable de futuros docentes, nos estaremos refiriendo a los futuros maestros de escuelas primarias. Finalmente con “formación docente de grado”, haremos referencia a las carreras de los profesorados que permiten el acceso a una (primera) titulación docente.
[5]. Entendiendo a la palabra conformación en los dos sentidos a los que puede referir: proceso de constitución y organización de elementos constitutivos, que conforman.
[6]. Siguiendo a Lucía Garay, podemos afirmar que “hoy se ha roto y ha perdido legitimidad el orden simbólico unívoco que estructuró las funciones y la vida institucional de la escuela durante más de un siglo. La capacidad de generar ideales educativos, constituidos en metas deseables para los sujetos de la educación está en déficit. Los ideales que marcaban la identidad de ser escolar, estudiante, maestro o profesor, están quebrados” (Garay, 1996: 154).
[7]. Institución que se reproduce y se sigue reproduciendo en los sujetos que a ella asisten, algunos de los cuales después optan por la carrera docente.