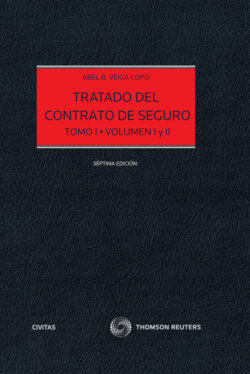Читать книгу Tratado del Contrato de Seguro (Tomo I-Volumen I) - Abel B. Veiga Copo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1. Delimitar la función del seguro a través del concepto
ОглавлениеPerfilar, delimitar un concepto de contrato de seguro no es sencillo. Desde un plano de lógica jurídica la cuestión se centra en plantearnos cómo queremos modelizar o parametrar un concepto de seguro. En efecto, conceptualizar la noción de contrato de seguro no se antoja cómodo, aunque tampoco relativo. Un concepto constructivo debe llevarnos a una definición sintética de seguro2.
La definición que la ley depara se queda hoy pequeña. Sumamente angosta, lo que no quiere decir que no sea válida o continúe siendo válida. Ni sintética ni analítica. Pero este no fue el camino abordado por el legislador de 19803. No cabe duda de que la opción, contrapuesta a la sintética es profundizar en una definición analítica, la cuál ha de incluir los elementos esenciales o identificadores cuando menos, del contrato mismo4.
Pero la misma no puede estar desapegada de una realidad, cambiante, dinámica, evolutiva que está estirando los marcos configuradores del propio seguro. Superando estigmas, preconcepciones, limitaciones5. El seguro avanza, se renueva, se adapta y configura perfiles. Como también lo hace paralelamente la «cultura de la reclamación»6. Sufre un genuino proceso de metamorfosis y evolución constante, nuevos seguros, nuevos riesgos, siniestros ignotos hasta hace bien poco. Qué decir de la irrupción de una pandemia y su aseguramiento amén de su transversalidad e impacto en las coberturas ordinarias de otros seguros, significativamente, el de pérdidas de beneficios, pero también en otros de personas, o de responsabilidad civil7. Vive una permanente transformación y adaptación a los cambios, a las necesidades de asegurados, a nuevas operaciones de seguro y comercialización. Con ello, sin embargo, la línea que define, perfila y perimetra a este contrato, en cierto modo, se está diluyendo8. Qué decir igualmente de los seguros cibernéticos, o de los seguros sobre robots, sobre drones, o sobre artefactos espaciales o, incluso sobre contingencias fiscales y pasivos contingentes. O de las responsabilidades subsidiarias y los seguros subsidiarios en ese entrelazamiento necesario y del que son paradigmáticas dos sentencias recientes del Supremo, la de 12 de diciembre de 2019 o la más conocida en el ámbito de los seguros D&O de 29 de enero de 2019 y la responsabilidad subsidiaria de los asegurados, a la sazón, administradores de una sociedad ante el impago de una deuda tributaria9. Recuérdese que un seguro subsidiario es aquél que despliega sus efectos cuando no existe otra garantía aseguraticia que cubra el daño acaecido, pero también es aquél seguro que va a actuar cuando la cuantía del límite indemnizatorio de un seguro queda consumido y éste opera en exceso subvirtiendo el seguro antecedente o primario que no ha completado el resarcimiento o reparación del daño sufrido. El problema es, como bien se ha afirmado, el alcance y refrendo de la cláusula de sunsidiariedad10.
Acaso ¿no se están distorsionando los viejos esquemas de un seguro de personas tal como el de vida cuando se basa o participa en productos de inversión?11 Sin lugar a dudas no puede si no constatarse, la profunda metamorfosis que algunos seguros, como el de vida, por ejemplo, está sufriendo o viviendo y donde confluyen la dimensión puramente de seguro con otras más propias de los mercados financieros12. O qué está ocurriendo igualmente con el aseguramiento obligatorio, cada vez son más los asegurados que tienen la obligación legal de asegurarse, pero ¿a qué responde o qué trasfondo rige tamaña obligación?, ¿a una suerte de extensión del carácter de la solidaridad y la función social del seguro?13
No podemos olvidar que, tanto en seguro contra daños, como en los de personas, así como, en cualesquier otra modalidad de seguros, existe un nervio distintivo, pero a la vez crucial, frente a otros contratos, a saber, su carácter aleatorio por mucho que las últimas corrientes dogmáticas resitúen el rol y función de un contrato conmutativo frente a lo aleatorio, no necesariamente contrapuesto como analizaremos en el capítulo segundo en el epígrafe del carácter aleatorio del contrato14. Pero, sin alea, ¿existe o el resultante puede ser un contrato de seguro?
Cómo conciliamos ese alea con la inteligencia artificial y dinamizamos aquel carácter del contrato de seguro es uno de los grandes interrogantes en este momento donde lo tecnológico está redimensionando conceptos, estructuras y categorías15. Otra cuestión es el prisma desde el que estemos dispuestos a observar o participar de esta construcción. En los últimos epígrafes de este capítulo, así como en el segundo que aborda los caracteres del contrato de seguro, analizaremos esta convivencia o, por el contrario, superación.
Y aunque esta obra se inicia con una propuesta o al menos búsqueda de un concepto crítico, que no críptico, de contrato de seguro, no cabe duda que, lo verdaderamente capital es delimitar, parcelar e indagar, –tal vez redescubrir– aristas y ámbitos de los elementos vertebradores del contrato que, hoy como ayer, siguen descansando tanto en la cobertura del riesgo como en la liquidación del siniestro, del daño16. Huyendo de silogismos jurídicos, de meras deducciones y solo proposiciones17. Nada sería más estéril y absurdo que parapetarnos y esbozar unos pretendidos principios configuradores del contrato, o axiomas naturales, sin que, a renglón seguido, se expliquen, cuestionen, tensionen y prueben los mismos. Solo de esa centrifugación, podemos o, podríamos mejor dicho, destilar un concepto válido, pero sobre todo, útil y eficaz, ajenos a meros dogmatismos y vacías suposiciones. Pues, qué duda cabe que en el fondo, en el contrato de seguro hay que despejar dos incógnitas, una, la primera, cuestionarnos sobre el por qué determinados seguros son obligatorios o existe un deber, cuando no, obligación legal de asegurarnos y dos, la segunda, cuál es el contenido de ese deber que a la postre se plasma sobre el contrato de seguro18. Sin duda la función del seguro late en cualesquiera de estas dos incógnitas. Pero ¿ayuda a definir el contrato?
Difícilmente puede entenderse el seguro sin el riesgo, sin la gestión y transmisión o transferencia del riesgo19. El seguro es riesgo, pero implícitamente es, además, transferencia de riesgo20. Pero no es todo riesgo ni todo el riesgo como paradójicamente una y otra vez se repite sin sustento ni fundamento serio. Acaso, a raíz de los efectos que la pandemia Covid 19 ¿era pacífica o incluso era cierta o completa la concepción que teníamos sobre daños o pérdidas directas en un seguro de interrupción de negocio como consecuencia de las órdenes gubernamentales de cierre o cese de toda actividad?21 Acaso ¿engloba este concepto de pérdida física, también la pérdida física accidental?22
Frente a esto, estaría la asunción propia del riesgo por el portador del mismo, el self insurance23. Pero tampoco sin su otro gran elemento configurador, el interés. Riesgo y seguro, la parte y el todo, constituyen una relación biunívoca esencial24. Ausente el primero, el contrato de seguro simplemente no es, no ha sido, ni tampoco será, con la excepción del riesgo putativo. Pero, ¿qué esperamos de un seguro cuando perfeccionamos el mismo?25, ¿por qué se contrata un seguro? ¿Qué expectativas tiene un tomador del seguro o asegurado ante el contrato y el riesgo que cree asegurado plenamente?26 ¿Quid con las legítimas expectativas sobre el contenido natural del condicionado y, por ende, del contrato de seguro ex artículos 1258 CC y del que nos ocuparemos en sucesivos capítulos? Interrogantes que, además, nos deben situar en el plano o ámbito de la función o funciones que debe cumplir el seguro27. Y ¿quid con las expectativas a la postre de un asegurador? ¿Qué ocurre cuando la jurisprudencia enerva o fagocita estas expectativas distorsionando en cierto sentido la función y el fundamento del seguro mismo? Por esta vía, chocante cuando menos, la sentencia del Supremo de 14 de mayo de 2020, sala de lo Penal, en la que se condena a dos empleados de una empresa transportista como autores de un delito de apropiación indebida del artículo 250.1.5.º CP y de simulación del delito del artículo 467 CP, al idear apoderarse ilícitamente de la carga integrada por mercancías de un gran valor económico, puestas a su disposición para su porte. El Supremo a diferencia de la Audiencia condena a la aseguradora a que cubra el daño y aduce:
«… No hay problema aquí a ese respecto: lo que se cubre es la responsabilidad civil del asegurado por hechos de otro. Es irrelevante que ese tercero empleado actúe o no con dolo, salvo en algún supuesto en lo que respecta a la capacidad de repetir contra ese tercero, capacidad que, en general –sea delito doloso o no–, suelen reservarse las Cías de seguros. Estas cubren la responsabilidad civil del asegurado (en este caso, subsidiaria ex art. 120.4.o CP) y no la del responsable penal y, como tal, responsable civil directo (art. 116 CP).
En definitiva, dolosos o culposos, si los actos de los auxiliares o dependientes tienen lugar en el desempeño de sus funciones arrastran la responsabilidad de la empresa asegurada que ha de ser asumida (no la del responsable penal sino la del responsable civil subsidiario), en su caso, por la aseguradora.
Cosa diferente será comprobar si el riesgo que ha generado el daño estaba o no cubierto por la póliza. Es ese el núcleo de la cuestión:
i. si es riesgo incluido;
ii. si, declarado eso, está afectado por una cláusula de exclusión;
iii. si esa causa es oponible frente a un tercero;
iv. y por fin, si es válida;
v. Quedará por decidir a continuación cómo incide la franquicia establecida».
«… basta con comprobar que en la documentación aportada por la Cía. de seguros solo aparece la firma del representante de la Aseguradora y no la del tomador del seguro (art. 8.3 LCS) para negar eficacia a la exclusión invocada, y, consiguientemente, afirmar la responsabilidad civil de la Cía., aunque sea admitiendo la franquicia de 300 euros que sí ha de regir en las relaciones con terceros (SSTS 1050/2017, de 25 de septiembre, 417/2013, de 27 de junio, o 727/2013, de 12 de noviembre). Era la Cía. de Seguros quien debía demostrar la validez de esa cláusula. No constando que esté aceptada por el tomador del seguro, no puede operar»28.
¿Y cuáles son las que atesora un asegurador?, pues acaso ¿es factible que a través del contrato del seguro pueda en verdad reducir el riesgo a través del control del comportamiento del propio asegurado? O ¿acaso no existen presupuestos o factores de garantía sine qua non que no solo posibilitan el seguro sino que condicionan y presuponen el riesgo mismo causal del contrato?29 Son los que se conocen como condiciones de garantía ante el riesgo, es decir, una serie de medidas o presupuestos preventivos que suponen un hacer o un tener y que juegan como una condición previa pero necesaria para hacerse cargo el asegurador del riesgo, ya que el asegurado debe seguir escrupulosamente los requisitos30. Piénsese en el perímetro del riesgo y ciertos deberes de aminorar o prevenir aquél por parte del asegurado, significativamente en el seguro de robo.
Si esto fuere así, significaría que una entre las múltiples funciones que desempeña el seguro es la de que, controlando el riesgo moral, se consigue la reducción misma del riesgo31. Pero más allá de connotaciones económicas, a la par que especulaciones sobre el comportamiento del portador del riesgo y la selección adversa, no cabe duda que, el riesgo es el nervio que une a aseguradora y tomador en el contrato, si bien el tratamiento y el interés de cada uno difiere32. Y difiere porque diferente es el motivo que cada uno atesora, como la técnica actuaria que emplea la aseguradora basada, sobre todo, pero no como único elemento, en la mutualidad33. Esto es, el agrupamiento de un cierto número de personas sometidas a un mismo riesgo a fin de repartir entre todas ellas las consecuencias y gravámenes del siniestro. Como también lo es el cálculo de probabilidades34.
Cuestión distinta es alcanzar el equilibrio contractual, obteniendo cada parte el maximum posible de utilidad, maximizando el beneficio, aminorando o minimizando el perjuicio35. Dispersarlo, que no diluirlo, es, en suma, la finalidad del seguro. Pero este no es especulación, es riesgo puro, no artificial36. La bóveda del seguro es la transferencia y asunción de ese riesgo, seleccionándolo, valorándolo, analizándolo pero, sobre todo, antiseleccionando aquellos riesgos que otro, la entidad aseguradora, asumirá o por el contrario excluirá a cambio de un precio37.
El seguro no aniquila el daño, sino que tolera un traslado de la carga económica por el sujeto amenazado por un evento patrimonialmente desfavorable, a otro –asegurador– que, a esos fines, ha constituido una mutualidad especialmente «preparada para absorber el riesgo de indemnización»38. Es una operación de transferencia de riesgos39. Más o menos simple40. Siendo esta la pauta que define e impregna todo contrato de seguro, incluso aquellos donde la función de capitalización y financiera, amén de la de ahorro, se convierte en el nervio causal del contrato mismo41.
Otra cuestión es si, con esa transferencia, las partes, ambas, alcanzan o no en un contexto claro de incertidumbre, satisfacción o no. La aversión al riesgo ha de entenderse, lógicamente, dentro de un perímetro de utilidades. Una utilidad esperada que minimice el impacto del coste de una prima, y una utilidad compartida y generaliza que minimice el impacto de la siniestrabilidad a través de una mutualidad homogénea de riesgos y sujetos42. Pero ese perímetro conoce o debe conocer de otros mecanismos que, aparte del seguro, traten de reducir las posibilidades de acaecimiento de un siniestro, como es la prevención. Aquellas cautelas, comportamientos, conductas, prevenciones, anticipaciones, cuidados etc., que el asegurado realiza ex ante para evitar que los riesgos se verifiquen. Cuestión distinta es si todo sujeto está en idénticas condiciones de anticiparse y adoptar medidas o mecanismos preventivos o no, así como la asunción de los costes que éstos requieren43.
Pero, ¿es el seguro un mecanismo eficiente y eficaz de compensación?, ¿disuade el seguro el riesgo de un modo efectivo y eficiente desde la predectibilidad y la mutualización o simplemente juega un rol de venta de riesgos que alguien compra y, en su caso, traslada a otros?, ¿existen otras alternativas que completan esta función? No podemos soslayar que, en cierto modo, la responsabilidad objetiva, máxime en toda la aseguración de responsabilidad, cumple la función de un seguro social privado44. ¿Cuál es el coste de contratar un seguro para un empresario industrial o fabricante y cuál para un consumidor o destinatario último?45
La diferencia aparte de la capacidad negociadora y de influencia o no en el contenido contractual, radica en que el primero puede trasladar perfectamente el coste del seguro, el segundo, lo asume propiamente. La filosofía que late no es otra que la de alcanzar y maximizar la utilidad marginal del dinero o el patrimonio para la persona, aquella que, precisamente está expuesta al riesgo, pero, sobre todo, a los efectos dañosos (pecuniarios normalmente) sobre su esfera personal-patrimonial y donde la correlación presente y futuro es primordial. Se traslada ahorro presente para contingencias y situaciones futuras en las que se quiere evitar la pérdida patrimonial, bien sea por capacidad de ingresos, bien por hacer frente o asumir las consecuencias de un daño material o físico sobre la persona misma.
El consumidor racionalmente contrata un seguro, anticipándose a las posibles consecuencias dañosas que la verificación de un riesgo supone en su esfera privada, tanto propia como frente a terceros en caso de responsabilidad exigible. A sensu contrario, y desde una óptica económica, su decisión, racional en todo caso, aumenta su seguridad pese al coste de una prima que pueda o no trasladar en su defecto a otros. Ello no empecé para que dentro de la noción subjetiva de asegurado, la heterogeneidad sea la pauta, pues unos están mejor posicionados que otros para distribuir el riesgo. Incluso para decidir qué riesgos se reducen y cuáles no.
Si bien un interrogante que hemos de hacernos a modo de prontuario no es otro que el de plasmar e interpelarnos qué sabemos y cómo de las técnicas por las que una aseguradora reduce el riesgo. Qué técnicas, qué incentivos, qué estímulos, qué exigencias acaban estipulando el comportamiento del asegurado, pero también cuáles inciden sobre riesgos que ya no dependen ni de la acción, ni tampoco de la voluntad humana46. Aunque no es menos cierto que el riesgo moral presenta mayores dificultades en algunos seguros, como el de responsabilidad civil47. Los ángulos, pero también, las angosturas son múltiples, como lo es también proveer una definición de seguro48.
Pues, ¿cómo se previene, como se mitiga y monitorea y conserva el comportamiento conductual del asegurado –potencial dañante–?, ¿acaso una exposición a la responsabilidad activa un mecanismo de prevención ante el daño mismo? No cabe duda que, el propio riesgo moral puede moderarse e incluso controlarse en su intensidad. Ya por mecanismos simples, pero fácticos, por ejemplo, a través de una delimitación por exclusiones del riesgo cubierto, ya por un mecanismo más técnico y simple, como es el autoseguro por parte del propio asegurado49.
Así, el control del riesgo moral y la selección adversa exige que una parte del riesgo sea asumido por el propio asegurado, el cual, expuesto al mismo o a las consecuencias patrimoniales del daño en una porción, modulará su comportamiento, pero también su diligencia y precaución. Expuesto parcialmente el asegurado a las consecuencias del riesgo/siniestro, autoseguro, el asegurador mitiga en parte la aleatoriedad misma del riesgo. Y eso parte de una premisa clara, pero a la vez radical, conocer el verdadero alcance y contenido del riesgo cubierto.
Esto es, saber en qué condiciones está cubierto su riesgo cuando las exclusiones le permiten saber los casos particulares en los que no está. Y en esta búsqueda del saber que está cubierto y qué excluido, no pocas veces el último dictado será el de la interpretación judicial del contrato50. Pues este, desafortunadamente es, aunque no siempre y tampoco no en todos sus extremos, un contrato impreciso51.
Reducción de riesgos que, no es sino la parte objetiva de un contrato que se traslada a quién, a cambio de un precio, los asume y bajo sus condiciones de asegurabilidad y, por ende, de exclusión. ¿Qué papel juega en verdad la asimetría informativa y el riesgo moral?, ¿y la eficiencia?52 ¿es eficiente un contrato si las exclusiones del riesgo desnaturalizan la causa misma del contrato? ¿es eficiente un contrato si la conducta moral del asegurado se aleja de los estándares que tuvo en el momento precontractual y omite medidas de seguridad para salvaguardar el objeto del interés asegurado? Minimizar la posibilidad de que ocurre un siniestro supone costes, para ambas partes contractuales. Desde la eficiencia ha de buscarse que esos costes beneficios sean menores que el riesgo que suponen no aminorar la probabilidad del siniestro.
Esto nos lleva directamente al cuestionamiento mismo del grado de libertad contractual que tienen las partes y, particularmente, una de ellas: el tomador/asegurado. Pero también el asegurador dado que no todo riesgo tiene porque ser asegurado o asumido por el mismo. La asegurabilidad también se condiciona o puede condicionarse53. Del mismo modo que esa misma asegurabilidad no es igualitaria ni siquiera proporcional para unos y otros asegurados que pueden sufrir intensidades de riesgos disímiles tanto en el momento pre-contractual como en el propiamente de ejecución de contrato.
No todo potencial asegurado tiene un mismo acceso o capacidad de pago y crédito para hacer frente a una prima ni todo asegurado eventual tiene y presenta ni una misma frecuencia, esencia e intensidad de riesgo, como tampoco toda esa frecuencia se agrava simultáneamente con más o menos vigor54. Y es que el riesgo puede ser asegurable, o no serlo por voluntad del asegurador que convencionalmente rehúsa el mismo55. Aunque también ser inasegurable legalmente56. Pero también ese riesgo muta, cambia, se agrava, se diluye o desaparece totalmente modificando la intensidad causal del contrato, pero también activando deberes diligentes de declararlo57.
Como es sabido y, especialmente ha sido estudiado por la dogmática alemana, la libertad contractual se erige sobre dos claras vertientes, de un lado, la libertad misma de decidir contratar o no hacerlo, la Abschlussfreiheit, y de otro lado, la libertad de pactar o acordar el contenido de ese contrato, la Gestaltungsfreiheit. Así las cosas, las partes son libres de contratar o no, pero una de ellas, tiene esa necesidad de transferir el riesgo, un riesgo que no quiere ni puede afrontar contra su patrimonio58.
Una libertad, la de decidir contratar o no y con quién, que no siempre es absoluta a la hora de configurar la base y contenido real y obligacional del contrato de seguro y donde la transparencia, la asimetría de información condiciona inequívocamente el propio contrato, amén de su fase perfectiva59.
Pero al mismo tiempo es prevención, el seguro previene, anticipa, contornea ese riesgo tratando de disminuir su frecuencia o su intensidad, ámbitos éstos que desarrollaremos infra en el capítulo cuarto sobre el riesgo, pero también es preservación, minimizar las consecuencias del siniestro, el salvamento60.
Pero riesgo invoca a ignorancia, a desconocido, a incertidumbre, solo así se entiende el seguro pese al cálculo y frecuencia estadística61. Un cálculo y una técnica asegurativa que no estará exenta de bases actuariales, de variaciones y cálculos puros de probabilidades62.
Probabilidades que, en algunos supuestos pueden alcanzar un rasgo de objetividad, de certeza, al presentar un cierto grado de estabilidad desde un punto de vista estadístico63. El contrato de seguro gira y bascula en torno al riesgo. Y este envuelve una percepción de anticipación, de previsión, pero también de prevención ante un posible daño, un peligro, una contingencia. Contingencias no pocas veces tan imperceptibles como previsibles, incluso perceptibles y conocidas.
El seguro avanza, innova, porque los riesgos también surgen repentinamente, fruto de la evolución tecnológica, de la innovación, de los procesos industriales, de estrategias empresariales, o simplemente de hábitos y pautas de comportamiento64 y 65. Riesgo y seguro, tanto en su dimensión jurídica, como económica, pero también técnica66. Riesgo, correlato objetivo del grado de incertidumbre relativo a la concurrencia de un evento que no se desea67. Incertidumbre y probabilidad, en suma. Pero medida sin duda ante la actitud de la persona, del asegurado, en definitiva, frente a esa pérdida, ese riesgo que puede o no verificarse68.
Probabilidades que son esenciales como mecanismo técnico jurídico y el alea, pero también económico financiero de cálculo para la aseguradora, quien ha de conocer la distribución probabilística del número de eventos asegurables acaecidos en un determinado periodo temporal, lo siniestros y las indemnizaciones ejecutadas. Epicentro y médula del contrato de seguro. Conocer, ponderar la frontera de asegurabilidad tanto en su dimensión jurídica y técnica como, sobre todo, económica, en ese binomio riesgo probabilidad, se erige en la antesala basilar de todo el edificio del derecho de seguros. En su fase precontractual, en su estadio contractual, en su cobertura, sea ésta inclusiva o elusiva, en el momento siniestral.
Contrato de seguro y aleatoriedad son un inescindible que estructura y edifica los cimientos del derecho de seguros69. Mas tampoco puede entenderse sin el interés, máxime sin la valoración de ese interés y por ende, de la ponderación y calibración en sus justos términos de lo que es y significa para el contrato de seguro, máxime para los seguros contra daños, del principio indemnizatorio. No ha sido empero pequeña la polémica doctrinal en torno a si el interés constituye o no el objeto del contrato de seguro o, por el contrario, éste viene tamizado amén de ser un requisito autónomo del contrato, por el mismo contenido obligacional de la relación jurídica, cuando no, por el puro contenido negocial70.
Riesgo e interés son los auténticos epicentros del contrato, el nervio axial del marco del seguro toda vez, pero no siempre, que se produce el siniestro dentro del marco de delimitación de cobertura del mismo, y la limitación y rol que juega la prohibición de enriquecimiento71. Límites, funciones y contornos que no empecen para una necesaria revisión, más elástica, más flexible, más dúctil de estos mimos epicentros, anclados no obstante en nociones demasiado clásicas y ortodoxas72. Durante mucho tiempo se postuló la creencia de que mientras exista un seguro, en cierta medida, se mitiga y también se pulveriza el daño ocasionado73. En efecto, si existe un contrato de seguro, o por mejor decir, si existe la cobertura del riesgo o riesgos a través de un seguro, tanto el daño, como en su caso la figura del responsable tiende a desvanecerse, a diluirse, con lo que indirectamente se abre camino la idea de que el seguro es una forma de socialización de los daños74 y 75.
Cuestión distinta es plantearnos si hoy, el derecho contractual de seguros responde en todo caso a una dimensión y finalidad pura y estrictamente indemnizatoria, amén de si esa es la función y finalidad teleológica del contrato desde un plano intrínseco, o en cambio estos conceptos han basculado, mutado, dejando incluso de ser eje nervial del edificio del seguro.
¿Se puede afirmar en cierto sentido que las nuevas y más modernas regulaciones del seguro han apartado u obviado la indemnización que antaño se elevaba como soporte y elemento configurador, incluso, esencial del contrato de seguro? ¿quid con la garantía, el interés, su conjunción?76
Y si esta máxima es cierta y hunde sus raíces en los seguros que tienden a ser vistos y configurados como mecanismos de protección de la víctima a través de su incidencia en la institución de la responsabilidad civil, se ha ido extendiendo a todo tipo de contrato de seguro al margen de los genuinos de responsabilidad civil. La interrelación es cada vez más estrecha, pero también más incisiva, aunque no férrea ni hermética77. Y su influencia y directriz en los pronunciamientos jurisprudenciales y en la búsqueda de un patrimonio solvente de resarcimiento más claro78. Ahora bien, el seguro, el contrato de seguro no lo cubre todo, no puede hacerlo. Selección y antiselección de riesgos y por ende, de coberturas, en cuanto elemento caracterizador del contrato perfilan, de un lado, la neutralización del riesgo individual, de otro lado, configuran el interés del asegurado.
El seguro es un mecanismo eficiente de desplazamiento de esos riesgos a quiénes a cambio de un precio, asumen los daños cubiertos tanto legal como, sobre todo, convencionalmente79. Riesgo que se desplaza tanto en la aseguración privada como en el seguro social, ámbitos convergentes, no miméticos, pero que responden a una idéntica funcionalidad80. Riesgos incluso no solo privados, ni tampoco bajo la categoría de grandes riesgos y donde la erosión a priori de la bilateralidad en la negociación entre tomador y aseguradora no existe, o por lo menos desde un punto de vista puramente económico.
Pero esos riesgos pueden ser también riesgos de catástrofes naturales, riesgos que, sin ser neutrales las entidades aseguradoras, prefieren no asegurar y que sean los órganos o entidades públicas, semipúblicas las que se hagan cargo de los mismos, de un modo indirecto, a través del cobro de un tanto por ciento de las primas que las aseguradoras privadas cobran para ciertos tipos de seguros, o de un modo totalmente directo y en función de los distintos ordenamientos y las distintas prácticas aseguraticias81. Riesgos éstos, que vienen caracterizados ante todo por algo intrínseco a toda catástrofe natural, a saber, su anormalidad y su, digamos, inasegurabilidad82.
Pero por el camino se ahonda en una elipsis responsabilidad-seguro que piensa más en resarcimientos y proyecciones sociales del seguro que en el trasfondo jurídico. No todo daño debe ser resarcible y no existe ningún principio por el cual se afirme y se sostenga que ningún daño quede indemne como sin embargo alguna jurisprudencia ha llegado a afirmar83.
En cierto sentido, se puede afirmar, sin duda alguna, que el asegurado paga una prima a una entidad aseguradora con el fin de obtener una garantía que neutralice el alea, la posibilidad de que acaezca un siniestro, un daño que, en su caso, debería soportar como disminución de su activo patrimonial, entendido éste tanto en su concreción de daño directo sobre un bien, una cosa, un derecho, como el que se produce sobre la propia esfera personal del asegurado o sobre aquellas personas que son objeto del interés del contrato y que, normalmente tienen una relación directa con el tomador84.
Ahora bien, son los conceptos de garantizar y asegurar, términos o vocablos miméticos?85 ¿Cumplen una y otra funciones y responden a parámetros diferentes?86 O como hemos avanzado supra, ¿acaso no existen ciertas precondiciones o condiciones del riesgo de cara a la posterior contratación del contrato de seguro conforme a un hacer o no hacer por parte del potencial asegurado que debe adoptar ciertas medidas, actitudes, cautelas o protecciones que en el fondo perimetran el riesgo tal y como la aseguradora lo aceptará?