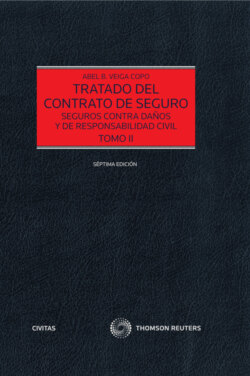Читать книгу Tratado del Contrato de Seguro (Tomo II) - Abel B. Veiga Copo - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. PRUEBA DE LA PREEXISTENCIA DE LOS BIENES ASEGURADOS
ОглавлениеUna de las cuestiones más controvertidas en este seguro, pero también en otros contra daños, significativamente el de robo, se trata en establecer con verosimilitud la existencia, recte, preexistencia de las cosas sobre las que se erige en definitiva la cobertura material y objetiva del contrato de seguro91. Efectivamente estamos, de un lado, ante un problema de prueba92; de otro, ante un deber de diligencia y lealtad de manifestar con presunción de veracidad no solo el siniestro, sino la existencia ex ante éste, de los bienes que perecen como consecuencia del incendio, o del robo93.
¿Qué valor tiene la declaración precontractual del riesgo y con ella la realización de un posible inventario de los bienes identificados individual o conjuntamente ex ante el contrato de seguro? Y finalmente, estamos también ante una dualidad real de indicios, entre el indicio de creer verdaderamente que el bien, ya sea por incendio, ya sea por robo, existió y pereció, despareció, etc., con el incendio y el indicio de credibilidad de la declaración del asegurado94.
Ante esta dimensión del daño y la magnitud del siniestro, la carga de la prueba recae sobre el asegurado que ha de demostrar la preexistencia de los bienes asegurados. Para ello son aptos cualesquiera medios de prueba. Ciertamente, la norma de seguro establece en su artículo 38 que es el asegurado a quién incumbe la carga de la prueba de esa preexistencia, si bien el contenido de la póliza generará una presunción a su favor cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces95. En este sentido, véase la STS de 5 de octubre de 1994.
Hasta cierto punto rige una flexibilización o un alivio ante la carga de la prueba allí donde ésta sería auténticamente inviable, por no decir imposible. No puede ignorarse la aplicación de un implícito principio de ejecución de buena fe en el ejercicio de los derechos, pero también de las obligaciones que dimanan del propio contrato de seguro96.
Ahora bien, ¿hasta dónde es dable exigir una carga que demuestre sin atisbo o resquicio de duda la existencia de un bien que ha perecido por el fuego o que ha sido sustraído?97 Exigir una prueba de este calibre resulta en no pocas ocasiones simplemente imposible. Quid si en las cláusulas del contrato de seguro se exigiese esta carga de la prueba de tal manera que el asegurado está compelido a acreditar con certidumbre y realidad la existencia misma del siniestro y por ende, de las cosas aseguradas que han perecido por el fuego o que han sido sustraídas?98
Acaso ¿es exigible que un asegurado conserve toda factura, albarán o documento de compra de los bienes y enseres de que dispone? ¿y si los mismos perecen con el fuego? ¿qué diríamos igualmente de fotografías o videos donde se pudiese visionar y testar que, al menos en un momento dado, el asegurado sí poseyó tales bienes lo que no significa que lo siguiera haciendo al tiempo del siniestro?99
Y si no hubiere esas pruebas físicas o reprográficas pero sí el testimonio de testigos de esa preexistencia, ¿qué valor tendría100? Juegos de presunciones que no siempre conllevan a la constatación de una realidad cierta101. Piénsese además que la prueba no solo atañe a la preexistencia del objeto asegurado, sino a que el mismo estaba en el momento del siniestro en ese emplazamiento y donde las cláusulas de delimitación temporal y espacial tiene su campo de actuación102.
La STS de 9 de febrero de 2006 se ocupa claramente de esta situación, señalando en el fundamento tercero:
«… Dispone en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro que incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos, pero que, no obstante, el contenido de la póliza constituirá una presunción a favor del asegurado, cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces.
La recurrente manifiesta que el simple contenido de la póliza, en el presente caso, no puede fundamentar presunción alguna a favor del asegurado. En primer lugar, la póliza no contiene ninguna descripción precisa de las mercaderías o de existencias sino una simple valoración estimada del interés asegurado: 20.000.000 que suben a 40.000.000 en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En segundo lugar, quien incumple los deberes legales de contabilidad no puede invocar a su favor como presunción el contenido de la póliza, y menos aún cuando en él no figura más que una valoración estimada. Por lo tanto, dado el manifiesto incumplimiento del deber de llevar contabilidad ordenada que incumbía a la demandante (lo que sostiene la propia sentencia impugnada, que califica a los libros de deleznables), al que se suma su incumplimiento del deber de conservación de los libros y documentación impuesto por el artículo 30.1 del Código de Comercio y la conducta obstativa a la actuación del perito, procedía entender no levantada la carga de probar la preexistencia de los objetos que impone al asegurado el inciso primero del párrafo segundo del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro.
Termina la recurrente admitiendo que una cosa es que la sentencia en procedimiento penal de la Audiencia de por probado el robo y otra bien distinta el problema de la prueba de la preexistencia de concretas mercancías y del valor de las robadas; la cuestión de si se cumplieron o no los deberes impuestos por los artículos 16, 3.º y 381.º de la Ley de Contrato de Seguro; o el punto de alcance que llega a tener el incumplimiento de los deberes legales de los artículos 25.1 y 30.1 del Código de Comercio, en sí mismos y en relación con lo dispuesto en el artículo 38.2.º de la citada Ley.
La sentencia recurrida manifiesta haber tenido en cuenta los albaranes y notas de entregas de los jamones, adverada por la empresa suministradora, la afirmación del perito en el procedimiento penal de que los jamones comprados alcanzaban un valor de casi 38.000.000 de pesetas y las testificales en ese procedimiento. De todas esas pruebas llega a la conclusión condenatoria que hoy se recurre.
La doctrina que veda la arbitrariedad de los poderes públicos se halla consagrada por una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. A la interdicción de la manifestaciones sumamente irracionales o arbitrarias se refieren, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional 37/82, 68/83, 24 y 123/87, 98/88, 99, 148/94 y 149/95. Como consecuencia de la misma parece incuestionable que si se incurriese por parte del órgano jurisdiccional “a quo” en una clara irracionalidad o arbitrariedad, tanto en el juicio de hecho, como en el de derecho, tal actuación no puede quedar al margen de la censura casacional. La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Noviembre de 1993, dice: “Pues si bien conforme doctrina jurisprudencial reiterada que todo lo referente a la identificación del bien o cosa reivindicada, como cuestión fáctica, corresponde su declaración a los Tribunales de instancia, su ataque en casación por el cauce adecuado, como sucede en el presente asunto, ha de tener acogida cuando se patentiza que tanto la apreciación de los hechos, en la documentación que los refleja, como el juicio valorativo de los de los juzgadores en grado de apelación, fue arbitraria”. Sentencia de 18 de Julio de 1991, que cita las de 20 de diciembre de 1982, 31 de octubre y 22 de diciembre de 1983.
A la valoración de la prueba de peritos se refieren los artículos 1243 del Código Civil y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero contiene una mera norma de remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el segundo declara que los jueces y tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de peritos.
La perspectiva casacional de esta prueba plantea dos cuestiones: si su valoración tiene acceso a la casación, y en caso afirmativo cuál debe ser el cauce procesal para su denuncia. El primer extremo relativo a la posibilidad de controlar en la casación la valoración de la prueba pericial es de sencilla resolución. La regla general considera tal valoración como libre para el juzgador “a quo” y, por ende, sin acceso casacional. La excepción consiste en permitir la posibilidad de casar por valoración equivocada de dicha prueba, cuando el error es notorio. El problema radica en determinar cuándo se produce esa notoriedad. La casuística del Tribunal Supremo admite la impugnación de la valoración del dictamen de peritos, cuando la efectuada en la instancia es ilegal, absurda, arbitraria, e irracional o ilógica. Quedan fuera de la casación las situaciones de duda, inseguridad, vacilación o equivocidad, y por ello no cabe razonar si es mejor o más oportuna una hipótesis valorativa diferente a la acogida por la Sala. La segunda cuestión que se plantea, más teórica que práctica, habida cuenta que el principio “pro actione” siempre exige examinar el motivo, hace referencia al número del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha de servir de cauce procesal para plantear en casación el error en la valoración de la prueba pericial, que obviamente exige además la cita del precepto legal infringido. La más reciente jurisprudencia tiende a orillar la polémica considerando la vía procesal del número 4.º como idónea, aún en el caso de atribuirse a las normas de prueba el carácter de procesales.
Respecto a los dictámenes periciales llevados a cabo ante la jurisdicción penal, como declara la Sentencia de 17 de Diciembre de 1985, según doctrina jurisprudencial, la prueba pericial ha de practicarse ajustándose a lo dispuesto en los artículos 610 a 618 y 626 a 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la observancia del régimen procesal que le es propio, ofrecién-dose a la parte opuesta a la que la propone la posibilidad de ampliarla a otros extremos de su interés, designándose los peritos por acuerdo de las partes o por la suerte, pudiendo concurrir ambas partes al acto del reconocimiento pericial y hacer en el mismo a los peritos las observaciones que estimen oportunas y solicitar en el acto de la declaración o ratificación, a través del Juez, explicaciones para el esclarecimiento de los hechos; y nada de ello es viable si la intervención de los peritos tuvo lugar, con anterioridad al juicio civil, dentro de la fase instructora de la causa penal antecedente.
Y en relación a todo lo expuesto, hay que tener muy en cuenta que dado que sobre el asegurador no pesa el deber de informarse personalmente de los daños ocasionados por el siniestro denunciado, es a la esfera jurídica del asegurado a la que compete la prueba del daño, de acuerdo con las reglas generales de obligaciones y los principios de la carga de la prueba.
Por tanto, de manera paralela al cumplimiento del deber de información, el asegurado debe fundamentar su pretensión. En consecuencia, compete al mismo la prueba del daño, que normalmente ha sido declarado al asegurador en el plazo de cinco días prefijado legalmente al realizar la estimación aproximada de los daños sufridos.
En este contexto, se sitúa la prueba de preexistencia de los bienes asegurados, así como el deber de conservar los vestigios o restos de las cosas dañadas, imprescindibles para constatar la preexistencia y para realizar la valoración de daños por peritos.
El fundamento de ambos deberes no es otro que la salvaguarda del principio indemnizatorio, ya que si los objetos asegurados no se encontraban en el lugar y momento cronológico del siniestro no podrían haber sido destruidos por el siniestro y, por tanto, si eran indemnizados se produciría un enriquecimiento injusto del asegurado (artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro).
Está claro que, si bien el artículo 38.2 de la Ley de Contrato de Seguro no somete a la prueba de la preexistencia a un plazo perentorio, como sucede con el aviso de siniestro (siete días) y con el deber de información complementario (cinco días) es necesario que, en beneficio de sus propios intereses, el asegurado la presente a la mayor rapidez posible, a fin de que, una vez cumplimentada, entre en juego el deber de iniciar el procedimiento pericial (artículo 38.4 de la Ley de Contrato de Seguro) o el deber de pago del asegurador “de lo que pueda deber, según las circunstancias por él conocidas (artículo 18) y la sanción del artículo 20, que solo opera cuando el retraso en el pago de la indemnización no esté justificado”.
La Sala entiende que se han practicado pruebas suficientes para fundamentar su condena y literalmente expresa que la práctica se refiere “singularmente” en las diligencias penales. Esta apreciación ha de estimarse ilógica en virtud de todos los razonamientos expuestos. Pues lo único razonable para la solución de la cuestión sometida a discusión en este proceso civil (al margen de las diligencias instruidas penalmente, donde no se ha producido una declaración de hechos probados) no es otra cosa que el examen del informe pericial practicado en el propio proceso. Pues bien, de este informe (único elemento probatorio sobre la preexistencia de mercancías en el momento del siniestro) no puede obtenerse conclusión alguna sobre cuáles eran las mercaderías y productos que pudieran existir en el momento del siniestro y su valoración, sin que, por otra parte, el asegurado haya aportado otras pruebas que pudieran completar el dictamen pericial a efectos de la estimación de su pretensión, cuando a su cargo está la aportación necesaria.
Sin que la asegurada haya aportado documentación al perito, éste concluye que en cuanto a la evaluación que solicita la Compañía de Seguros IMPERIO S.A. en el peritaje, no se puede formar una opinión por faltar los soportes documentales. Y el perito alude al informe prestado en la instrucción penal en la que se hacen las afirmaciones siguientes:
La contabilidad facilitada no ofrece ninguna garantía de fiabilidad por su simpleza (incluso con libros mutilados) y ausencia de diligencias legales, habida cuenta de que se trata de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada.
.No existe coincidencia entre todo el periodo de operaciones y el periodo de los someros registros contables.
No se mantiene un criterio continuo en la documentación básica para la peritación, pues existen facturas con y sin albaranes y albaranes y notas de entrega sin factura.
Los documentos sanitarios de circulación de productos no es coincidente con los incluidos en factura».