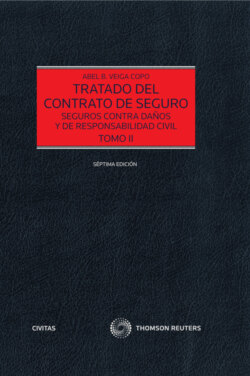Читать книгу Tratado del Contrato de Seguro (Tomo II) - Abel B. Veiga Copo - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. DOLO Y CULPA GRAVE EN EL SEGURO DE INCENDIOS
ОглавлениеEn el artículo 48 de la LCS el legislador ha concretado, al menos, los riesgos cubiertos por el seguro de incendios, y lo hace tanto positiva como negativamente, dado que de un lado impone la obligación de indemnizar los daños producidos por el incendio cuando este se origine por caso fortuito, malquerencia de extraños y negligencia propia o de las personas de quienes se responde civilmente, y de otro lado, excluye los causados por dolo o culpa grave del asegurado103.
Inequívocamente el siniestro es el incendio104. Un siniestro que causa daños materiales, en ocasiones humanos, a bienes propios, descritos y perimetrados en el objeto del seguro, pero también ajenos, contiguos, como consecuencia directa del incendio, o de los medios necesarios para erradicar el mismo en tantas operaciones de salvamento (demolición, evacuación, depósito y custodia de bienes, etc.). Y lo hace por la acción del fuego. Un incendio que tiene su origen en un caso fortuito, por malquerencia como afirma la norma del seguro, por negligencia propia o de las personas de las que se responde civilmente, un menor, un dependiente, etc. Un fuego que, además, puede propagarse y lo hace siempre, sobre cosas que, de ordinario, no están o estaban destinadas a destruirse por la acción misma del fuego.
La práctica ha impuesto el axioma que la conducta dolosa del asegurado no precisa ser declarada penalmente. Es más, no estamos ante el prototipo del delito de incendio, puede haberlo, pero para la cobertura del seguro, no se exige que la conducta o actuación del tomador asegurado sea constitutiva de lícito penal105.
Deslindar la actuación diligente o por el contrario negligente del asegurado no siempre será sencilla, ni fácil de trazar una línea donde sea indubitada la no responsabilidad del asegurado en el incendio. Tampoco la lógica de la conducta humana, las presunciones, o la inversión o no de la carga de la prueba conforme a la trazabilidad que hubiere señalado el condicionado de una póliza de seguros de incendios106. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 25 de mayo de 2012, y ante la imposibilidad de probar que el actor provocó el siniestro, y escorarse en una suerte fundada de simulación, arguye teóricamente con razonada argumentación:
«… Es evidentísimo que la perpetración de un hecho de la naturaleza del que ha originado el pleito tiene como condición sine qua non la búsqueda de la clandestinidad y por ello la doctrina jurisprudencial tiene conformada doctrina sobre la necesidad de acudir a la prueba de presunciones ante la falta de medios de prueba directos. Dice la STS de 25-9-2002 que “El motivo se desestima porque olvida al formularlo la constante y uniforme jurisprudencial de esta Sala que ha reiterado la licitud y legitimidad de la actividad del juzgador de recurrir a presunciones cuando se trata de probar la simulación de los negocios jurídicos, dado que los mismo, por naturaleza, están destinados por las partes a permanecer ocultos para alcanzar los fines que se propusieron”. Y otra de 27-4-2000 dice que “La resolución de instancia argumenta la existencia de la simulación mediante la llamada prueba de presunciones, con arreglo a una técnica probatoria habitual en la materia, dado que en estos casos, como existe una connivencia de los interesados para obtener en fin ilícito que se proponen, es lógico que normalmente no hay medios de prueba directos que permitan sentar la certeza de lo acontecido, e incluso suele ocurrir que se arbitren o desplieguen artificios encaminados a ocultar, a disimular, la verdadera intención de los partícipes, de ahí que reiterada jurisprudencia reconozca la singular eficacia de las presunciones para fundamentar la apreciación de la simulación” (SS 27 de febrero, 24 de noviembre y 31 de diciembre de 1998, entre las más recientes)».
Significativa la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2 de marzo de 2012, sección sexta, donde se trataba de invocar negligencia grave del asegurado respecto de la utilización de ciertos productos inflamables en el interior de la nave donde se encontraba la embarcación, junto con la falta de capacitación y puesta en marcha de los motores en seco con el potencial peligro de que se produjera una chispa, señalando el fundamento tercero:
«… pero tales hechos carecen de la mínima prueba y no pueden pues servir de base para la aplicación del art. 48 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, modificada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, dado que, como el propio recurrente reconoce, ello estaría supeditado a la práctica de las pruebas propuestas en esta alzada. Por último, considera igualmente una incorrecta valoración del importe de la embarcación, cuestionando así el quantum de la indemnización, manifestando que el presupuesto presentado fue expresamente impugnado; no obstante, no es suficiente con tal impugnación genérica si al mismo tiempo no se fundamentan las distintas partidas objetables y se propone una valoración fundada alternativa.
Pero es que, además, el importe presupuestado es prácticamente el mismo importe por el que en el contrato de seguro se valoró el objeto del mismo, la embarcación, y dada la extrema proximidad cronológica entre el contrato y el siniestro no es pensable una depreciación». En los hechos, se producía un cierto abuso por parte de la aseguradora al exigir la aportación de póliza y condicionado a la hora de la reclamación por parte del asegurado.
Pero, ¿qué ocurre si el dolo o la culpa grave no se ha podido probar penalmente o se absuelve al asegurado por razones distintas a las probatorias?, ¿infiere la prejudicialidad penal, o acaso no puede si lo prueba la aseguradora excluir un derecho a la indemnización que no es tal? Jurisdicción civil y penal no se solapan, se yuxtaponen107. Puede el asegurado quedar absuelto en el ámbito penal, pero quedar manifiestamente probado su actuación culposa en el ámbito civil y particularmente en la conducta exigible en el seguro de incendios108. ¿Qué grado de culpa es exigible al asegurado? ¿Cubre o no la culpa grave el seguro de incendios109?
No se olvide que la máxima no es otra que el no aseguramiento de la mala fe del asegurado, pero que esta máxima se debate entre la culpa lata y el dolo equiparatur, con lo que la aseguradora que prueba la negligencia en su extensión máxima –como si esta fuera fácilmente deslindable y, sobre todo, demostrable– quedará exenta de abonar la indemnización. Es más, ni siquiera nace el derecho a la misma. ¿Quid con la culpa o negligencia de familiares o dependientes del asegurado y que ocasionan el siniestro, el incendio?110 Es el asegurador quien ha de probar todos estos extremos, siendo suficiente para el asegurado que demuestre el hecho o siniestro acaecido, así como la existencia de las cosas aseguradas en el momento del incendio111.
Contundente la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2000 que además une esa actuación dolosa a la trasgresión del deber de declarar la agravación del riesgo por parte del asegurado, así, en su fundamento tercero señala:
«… el recurrente no cuestiona el alcance de la norma, ni tampoco la base fáctica valorada en la instancia, y de la que la sentencia recurrida deduce su mala fe, para aplicar el efecto jurídico previsto en el art. 12 LCS. Niega, en cambio, que le corresponda el deber de información, lo que se contradice con su carácter de asegurado, aunque obviamente para mantener la coherencia de su discurso (a todas luces incorrecto) niegue aquella condición. Y por pura lógica, si le venía atribuido el deber de informar sobre la agravación del riesgo, resulta irrelevante, e incluso improcedente, la eventual declaración de mala fe del tomador del seguro. Finalmente, y solo por las alusiones incidentales que se recogen en el contenido del motivo, debe señalarse que es tan clara la base fáctica (incendios repetidos en el local, requerimientos del Ayuntamiento y de la Presidencia de la Comunidad, etc.) que resulta carente de explicación la actitud del dueño de la finca asegurada, y justifica la calificación de haber actuado de mala fe efectuada por la resolución recurrida, tanto más si se tiene en cuenta que este aspecto no se ha planteado adecuadamente en la casación».
Arguye una inversión de la carga de la prueba en un supuesto donde las causas del incendio no son claras, hasta el punto que, de diferentes actores, indagaciones y peritaciones, existe una discronía manifiesta, ante un hecho donde entra en juego también la responsabilidad del arrendatario ex art. 1563 Código civil, por lo que el fundamento cuarto de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1993 argumenta:
«… A combatir dicho pronunciamiento desestimatorio de la demanda se orienta el motivo único del recurso, con sede procesal en el ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que, denunciando textualmente infracción “por no aplicación de los artículos 1902, e inadecuación del artículo 1214, todos del Código Civil” e invocando, en el alegato que integra su desarrollo, la doctrina contenida en las sentencias que cita de esta Sala de fechas 16 de Octubre y 17 de Julio de 1987 y 9 de Diciembre de 1986, la recurrente viene, en esencia, a sostener que no era a ella a la que correspondía probar cuál de las causas que dicen los peritos fue la que concretamente determinó la causación del incendio en el interior del local arrendado, sino que era a la entidad arrendataria del mismo (codemandada en este proceso) a la que incumbía la carga de la prueba de que adoptó las precauciones necesarias para evitar que tal incendio se produjera. Partiendo del hecho plenamente probado, que en ningún momento ha sido cuestionado, de que el incendio se produjo en el interior del local comercial del que es arrendataria la codemandada entidad “Sociedad Anónima de Flocados” y en el que esta venía desarrollando la actividad industrial de estampación y flocación de tejidos y soportes, el motivo ha de ser estimado, no solo con base en el principio de inversión de la carga de la prueba que, en materia de responsabilidad por culpa extracontractual y salvo supuestos excepcionales, viene proclamando la actual orientación jurisprudencial de esta Sala, en el sentido de que el demandado como autor del daño es el que debe acreditar que ha actuado con la diligencia y cuidado que requieren las circunstancias de tiempo y lugar concurrentes en el caso concreto, sino también porque cuando el hecho determinante del daño se produce en un inmueble arrendado (concretamente por un incendio, como es el caso aquí enjuiciado), el artículo 1563 del Código Civil, en cuanto responsabiliza al arrendatario del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya, viene a establecer una presunción “iuris tantum” de culpabilidad contra el arrendatario, que impone a este la obligación de probar que actuó con toda la diligencia exigible para evitar la producción del evento dañoso (Sentencias de esta Sala de 10 de marzo de 1971, 24 de septiembre de 1983, 7 de junio de 1988), cuya prueba no se ha producido en el caso aquí contemplado, a lo que ha de agregarse que no todo incendio es debido a caso fortuito y no basta a estimar tal carácter el siniestro producido por causas desconocidas (Sentencias de 26 de marzo de 1928, 30 de junio de 1952, 10 de marzo de 1971)».
Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2011 en su parte de Recurso de Casación, fundamento sexto:
«… El propio art. 48 LCS que se cita como infringido solo exime al asegurado de su obligación de indemnizar los daños cuando el incendio “se origine por dolo o culpa grave del asegurado”, lo que exige probar no solo el dolo o la culpa grave del asegurado sino también su relación causal con el origen del incendio, incumbiendo al asegurador, según la doctrina científica y la jurisprudencia, la carga de esta prueba. Como declaró la sentencia de 12 de marzo de 2001 (RJ 2001, 6634) (rec. 569/96) [s]i no consta probado que el incendio haya sido provocado, directa ni indirectamente, por el asegurado no se da el supuesto contemplado en la norma cuya infracción se denuncia, y huelga discurrir acerca del dolo o culpa grave del asegurado y del nexo causal. Por su parte la sentencia de 4 de mayo de 2007 (RJ 2007, 2818) (rec. 2517/00) admitió la prueba de presunciones para deducir la concurrencia de dolo en el asegurado, pero no “el hecho generador del incendio objetivamente considerado”. Por tanto, no cabe, como en realidad se hace en el motivo, llegar al hecho causante del incendio a partir de la negligencia de la asegurada o sus empleados, sino que primero es preciso identificar ese hecho y, una vez identificado, comprobar si se debió a dolo o culpa grave del asegurado.
De ahí que, indicadas en los informes policiales meras hipótesis y no siendo inherente a todas ellas la culpa grave de la demandante como causa del origen del incendio, ya que en el caso de malquerencia de extraños tampoco constaría cómo accedieron a las instalaciones, no quepa la exoneración pretendida en el motivo, y menos aún si se tiene en cuenta que el párrafo primero del art. 48 LCS obliga al asegurador a indemnizar los daños producidos por el incendio cuando este se origine por malquerencia de extraños, por negligencia propia del asegurado o de las personas de quienes este responda civilmente. En suma, siendo regla general que el asegurador responde incluso en los casos de incendio originado por negligencia propia del asegurado o de las personas de quienes este responde civilmente, la exoneración prevista en el párrafo segundo del art. 48 requerirá de una prueba sólida del origen del incendio, de su relación causal con la conducta del asegurado y del dolo o culpa grave de este en tal conducta, requisitos incompatibles con la incertidumbre sobre el propio origen del incendio».
Es claro, además, que el siniestro, la destrucción, pérdida, deterioro, etc., ha de ocurrir allí donde precisamente se localizó el interés, allí donde lo describieron las cláusulas delimitativas del riesgo de carácter espacial, si bien es posible el traslado de las cosas siempre y cuando, de cara a seguir teniendo cobertura, se hubiera sido comunicado al asegurador por escrito, no verbalmente, y previamente aceptado por este. Rige por tanto un principio de localización de los bienes muebles o si se prefiere una delimitación espacial de los bienes muebles, lo cual no tiene sentido en el caso de bienes inmuebles de suyo no movibles.
Limitación y restricción que suele acompañarse de una cláusula contractual que autoriza a la aseguradora a inspeccionar locativa e in situ en cualquier tiempo y momento la cosa asegurada. Una disciplina que no entra en juego lógicamente cuando el traslado de los bienes asegurados se realiza dentro del ámbito de la propia empresa o comercios o establecimientos del mismo asegurado.
Tampoco en caso de ejercer el deber de salvamento cuando se produce el siniestro y las cosas se trasladan a otro lugar más seguro. No confundamos la cobertura normal del incendio con la de un seguro de transporte que cubre una universalidad de riesgos entre ellos el desplazamiento de bienes. No apreció negligencia la sentencia del Supremo de 18 de julio de 2001 ante la no declaración de la existencia de ciertos objetos, en realidad pacas de paja, en el interior de la nave donde se produjo el incendio. No demostrada causalidad de ningún tipo, sí empero, estábamos ante una disonancia entre el riesgo objetivo declarado y el real que había sido incrementado o agravado. Afirmaba el fundamento tercero:
«… El tercero de los motivos del recurso de casación, también formulado al amparo del n.º 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denuncia infracción de los artículos 11 y 11.2 de la Ley del contrato de seguro, aunque la mención del artículo 11.2 es un error material pues no hay un segundo apartado o párrafo; se deduce que la infracción denunciada es del artículo 12.2.
En este motivo se plantea la cuestión jurídica verdaderamente esencial del presente caso: la consideración de que la existencia de pacas de paja en la nave objeto del seguro de multirriesgo industrial que comprende el incendio, es una circunstancia de agravación del riesgo que da lugar a la aplicación de los artículos 11 y 12 y, en el presente caso en que sobrevino el siniestro, del 12.2. La sentencia de la Audiencia Provincial objeto del recurso, así lo entiende y esta Sala considera que es acertada su apreciación que concuerda con la previsión que establecen los dos artículos citados.
En el desarrollo del motivo, la parte recurrente discute si era una circunstancia que agravaba el riesgo y, ciertamente, no tiene sentido negar que la existencia de paja no agrave el riesgo de incendio; pero insiste especialmente en que en el presente caso no fue la causa principal de los daños y aquí se equivoca: no se plantea este tema, de nexo causal, sino el de agravación de riesgo y este sí se produjo. Por ello, este motivo se desestima».
De otra parte, tampoco confundamos la cobertura de riesgos extraordinarios que en todo caso cubre el Consorcio de Compensación para riesgos que no son ordinarios, con la posibilidad de que las aseguradoras puedan si lo desean asegurar riesgos extraordinarios, y con la cobertura que señala el art. 48 de malquerencia de extraños, la negligencia propia, la negligencia de las personas de quienes se responde civilmente y el caso fortuito112. Todos ellas son objeto de cobertura por imposición del legislador, por lo que su exclusión por parte del asegurador en el condicionado sería lesiva. No obstante, el legislador sí permite dentro de ese minimum inderogable por voluntad de las partes excluir de cobertura los daños provocados por el incendio cuando este se origine por dolo o culpa grave del asegurado, es decir, la inasegurabilidad de la mala fe nuevamente. El legislador ha equiparado en esta ocasión el dolo a la mala fe. Poco importa que el dolo sea eventual o directo, en todo caso nunca será objeto de cobertura ni aun pactándose como cláusula más beneficiosa para el asegurado. Sí en cambio sería asegurable mediante pacto expreso la culpa grave113.
La garantía del asegurador sí incluiría el dolo o culpa grave de las personas por las que responda el asegurado, salvo pacto en contrario. La cuestión cambia si el asegurado haya incurrido dolosa o culposamente in vigilando o in eligendo en la selección de dichas personas. Si el tomador del seguro por cuenta ajena o el beneficiario o por mejor decir, el cesionario del asegurado para cobrar la indemnización dado que en puridad en los seguros de daños no existe tal figura, provocan el siniestro la aseguradora queda exonerada de pagar la indemnización, abriendo la vía para el asegurado de la indemnización de daños y perjuicios frente al causante del siniestro sea este tomador o cesionario114.
Sobre la actuación dolosa del asegurado pero sobre todo los medios de prueba de que puede valerse la aseguradora para discernir si ha actuado o no dolosamente el asegurado o por persona de su círculo de actuación, véase la Sentencia del Supremo de 4 de mayo de 2007 cuando asevera tras basarse el juzgado de instancia en la contundencia del informe policial: «… es indiscutible que en la labor de comprobar la causa del siniestro, a los efectos de verificar la cobertura del seguro, el tribunal puede servirse de cualesquiera medios de prueba legalmente previstos que estén a su disposición, ya sean de carácter directo, ya indirecto. Por lo tanto, la verificación de la concurrencia de la conducta dolosa del asegurado, bien apreciada como causa eficiente del siniestro –artículo 48.2 de la Ley de Contrato de Seguro–, bien considerada como un incumplimiento contractual con la intención de perjudicar a la aseguradora –artículo 17.2 de la misma Ley–, y, en todo caso, como circunstancia excluyente de la responsabilidad de esta, puede venir dada, como ha sucedido en el presente caso, por el resultado de la prueba directa, concretamente del informe elaborado en las diligencias policiales abiertas con ocasión del siniestro, que viene a este proceso como prueba documentada, de la prueba de confesión judicial de la actora, eficaz en todo lo que predique –artículo 1232.1 del Código Civil, en la redacción anterior a la Ley 1/2000, de 7 de enero–, y de la prueba testifical, de cuya valoración conjunta extrae el tribunal de instancia, en rigor, el hecho que determina la improcedencia de la pretensión indemnizatoria, pues en realidad su conclusión se apoya en los datos y las deducciones de índole técnico-científica del informe policial, valorado críticamente y enfrentado al dictamen aportado al proceso por la parte demandante, también valorado de forma crítica, y en las resultas de la restante prueba directa aportada al proceso, más que en una inferencia lógico-deductiva.
Y si las conclusiones alcanzadas por los autores de aquel informe policial no merecen reproche alguno, en punto a su racionalidad o lógica para describir los hechos desde el punto de vista científico, que le haga desmerecer en su idoneidad y eficacia probatoria, tampoco cabe tachar de irrazonable el resultado de la valoración jurídica de tales medios de prueba, que, por lo demás, no se combate convenientemente, a través de la denuncia del error de derecho en la valoración de la prueba, por lo que debe ser mantenido en esta sede. A lo que cabe añadir que en modo alguno le está prohibido al tribunal sentenciador acudir a la vía presuntiva para, a partir de los hechos acreditados por la prueba directa, deducir, no el hecho generador del incendio objetivamente considerado, sino la concurrencia del elemento subjetivo que caracteriza el dolo del asegurado, la intención de engañar y perjudicar al asegurador, y que opera como causa excluyente de la cobertura del siniestro».
Finalmente, en caso de siniestro, cobran especial protagonismo los deberes, lógicamente de aviso o comunicación del siniestro, pero, sobre todo, los de salvamento, supra estudiados en la parte general del seguro. Lógicamente en este seguro, genuino de daños sobre bienes, con una acción directa e inmediata del fuego, destructiva y dañadora, una actuación rápida y tempestiva de la intervención de las partes, sin duda puede evitar y disminuir las consecuencias aún más dañinas del evento115.
Cerramos este epígrafe con un supuesto real. A saber, se produce un incendio en un local. Las causas del incendio en realidad son indeterminadas por lo que la balanza oscila entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Se producen además una serie de daños colaterales, no solo el local o vivienda sino que, como consecuencia de este sinestro el fuego destruye otros locales vecinos y contiguos, y además como medida de salvamente se destruye uno de los locales para actuar a modo de cortafuegos natural. Qué acción tienen estos terceros dañados como consecuencia del siniestro causado o fruto de la fuerza mayor o del caso fortuito por el fuego iniciado en el local asegurado del tomador? Quid con la acción directa de estos terceros, y qué ocurre con la misma si se desiste paralelamente de toda acción frente al asegurado?116