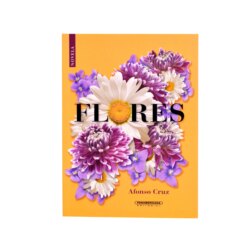Читать книгу Flores - Afonso Cruz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление—¿CÓMO LE PARECIERON las reacciones a su conferencia de hoy, Dr. Konrad?
—Muy buenas, Kevin, muy buenas. Explicar el universo, la teoría —golpe de la tapa del inodoro contra la cisterna— general de todo, no es poca cosa, ¿no cree?
—El Dr. Szczpezanski le reviró…
—Es lamentable —roce del papel higiénico— que ese hombre sea considerado un profesional, cuanto más ha de un ser humano. Mi teoría de las pepas es basilar, irrefutable, ¿cómo decirlo sin parecer arrogante?, perfecta. Fíjese, Kevin, fíjese, las pepas son lo que nos hace sentir que la uva existe, son —ruido de la cisterna— el testimonio de la uva. Todo lo demás se pierde, salvo esos pequeños huesos. El alma es densa, es dura como las pepas de la uva, en la boca todo lo demás se deshace en jugo.
—¿En jugo?
—Así es, Kevin, pero ahora no tengo tiempo para explicárselo, voy de salida a una conferencia.
—¿Otra?
—Sí, otra.
Me lavé los dientes y me peiné con un poco de agua.
El sombrero seguía en la cama del cuarto de huéspedes, su presencia densa y lúgubre, como un cadáver en descomposición. No lo moví. Cogí un sombrero blanco de paja del perchero y me lo puse en la cabeza, ligeramente inclinado hacia un lado, sobre la oreja izquierda.
Me vi en el espejo.
—Le queda bien ese sombrero, Dr. Konrad.
—Gracias, Kevin.
Salí de la casa, bajé las escaleras del edificio, qué calor tan insoportable, me subí al carro. Prendí el aire acondicionado. Encontré un lugar al pie de la salida del auditorio. La conferencia era sobre nuevas tecnologías, el fin de los empleos, de los periódicos, etc.
Cuando salí de la conferencia me tomé una cerveza en un café de esquina con una periodista que había sido mi colega antes de volverme freelancer, una muchacha con un tatuaje de sílaba sagrada hindú o budista o jainista en el cuello, vestida como si la ropa se le hubiera caído en un balde de tintas coloridas, de piercings en la nariz y en las cejas y en las orejas y quién sabe dónde más, sandalias de cuero y pulseras de plata. Le dicen Samadhi. Le pregunté si quería pasar por la casa después de la cena, después de que yo acostara a mi hija. Pasó el dedo por el borde del vaso, levantó la cabeza y dijo:
—Claro.
Sonrió, y una sonrisa puede de cierta forma convertirse en una religión oriental, hay una adoración inversamente proporcional a la simplicidad del acto de mostrar un poco los dientes. Una sonrisa transforma a un hombre anodino en un fanático, incapaz de pensar en otra cosa que no sea la promesa contenida en la sonrisa.
Nos despedimos y fui a buscar a Beatriz a casa de mi madre. Caminamos cogidos de la mano hasta nuestra casa, ella tarareando una canción que había aprendido con las amigas.
Decidí hacer filete relleno, que a Beatriz le encanta por un dibujo animado. Sofreí la cebolla, los ajos, el apio y la zanahoria antes de mezclar la carne.
Beatriz llevó algunos juguetes a la cocina, los esparció por el suelo, en el peor sitio posible, y se sentó a jugar. Abrí una botella de vino tinto para beber mientras cocinaba.
A las nueve y media le leí un cuento, la acosté, la arropé, le di un beso de buenas noches, y a las diez y cuarto llegó Samadhi, traía una túnica verde, medio transparente, las uñas pintadas, los ojos también, bluyines, tenis. No dijo nada al entrar, sonrió y me pasó por delante dándome una caricia en la cara, más o menos como se hace con los niños.
Le ofrecí una copa de vino, nos reímos de los disparates de Mendes, de la forma como pone los pies cuando camina, de las preguntas absurdas que hace. Los labios de ella iban reflejando esos trazos más oscuros que deja el vino.
Puse la mano en su pierna y de repente nos quedamos en silencio. Voy a poner algo de música, dije, y escogí Chet Baker, tenue, para no despertar a Beatriz y para que hiciera juego con las luces, que también insistí en atenuar.
Le quité la camisa, con las manos nos recorríamos la piel, con la lengua hablábamos el mismo idioma jadeante. Vamos al cuarto, le dije. La penumbra que ocupaba la casa lo envolvía todo en un aura de anticipación. Abrió un preservativo, me lo puso con la boca. Su pelo olía a las cerezas de mi infancia, recuerdo las mañanas de niebla en que subía a los árboles para comer sus frutos, que brillaban con el rocío de la mañana, y esa sensación de plenitud me vino a la nariz, ese olor difícil de definir y que solo aquel que suba a los árboles para coger frutos de verano puede identificar, un olor que queda entre la eternidad y la fugacidad y que, al parecer, también se adhiere al pelo.
—Huele a existencia.
—¿Qué? —preguntó.
—Nada.
Cuando acabamos, encendí la lámpara para fumarme un cigarrillo y fue cuando la vi, mi cuerpo sacudido por un choque de adrenalina, su cara vuelta hacia mí, en cuclillas al lado del armario apretando una muñeca contra el pecho.