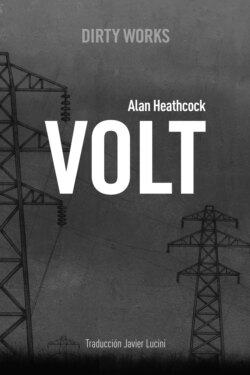Читать книгу Volt - Alan Heathcock - Страница 10
2
ОглавлениеLas luces parpadearon y la campana repicó. Winslow detuvo la camioneta en el cruce. Del bosque emergió un mercancías, la locomotora se estremeció al tomar la curva. Winslow miró primero las ruedas de hierro del tren, luego la ladera que se alzaba al otro lado de las vías, su vieja casa de tablones, el granero de techado curvo, los silos alzándose por encima de los campos de cebada. El tren resopló, cada vez más cerca. Tardaría en pasar unos veinte minutos. A Winslow le faltaban treinta y siete acres por segar, había perdido demasiado tiempo con la muerte de su hijo, con el funeral y los parientes, con las largas horas consolando a su mujer, Sadie, cuántas lágrimas había vertido, cuánta agua en una sola mujer.
El cruce se puso a temblar. La sirena del mercancías bramó, su quejido cada vez más alto, más próximo. Winslow pisó el acelerador. La camioneta entró dando tumbos en las vías, el morro de la locomotora inundó la ventanilla. Dio un volantazo y la camioneta giró bruscamente, se tambaleó pero no se salió de la carretera. Siguió acelerando colina arriba, los furgones centellearon en el espejo retrovisor, los frenos del tren chirriaron y los enganches aullaron hasta detenerse del todo.
Desde su posición elevada en la cosechadora, Winslow contemplaba el tren detenido, la locomotora distante al oeste, los vagones de carbón perdiéndose en las profundidades del bosque oriental. Había pasado una hora y allí seguía. Winslow tenía lo nervios a flor de piel. Desvió la mirada hacia los rodillos que iban cortando la cebada. Una bandada de mirlos levantó el vuelo. Por el rabillo del ojo percibió un destello blanco entre el sembrado, acto seguido surgió un hombre agachado que se lanzó delante de la grada.
Winslow pisó el freno y se golpeó la cabeza contra la ventana trasera. El pulso le latía con fuerza en el cuello cuando desactivó la cosechadora. Entonces alguien se puso a dar golpes en la cabina, un hombre sin aliento, camisa blanca bajo un mono gris lleno de manchas. Winslow abrió la puerta y saltó al terreno.
–¡Oiga! ¿Qué diablos hace? –exclamó Winslow.
El hombre se encaró a Winslow. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiese estado llorando, el pelo blanco como la luna y una cicatriz que le partía el labio y se le enroscaba en la mejilla como el rabo de un cerdo.
–Podría haberle matado –balbuceó.
Winslow echó una mirada a la cosechadora.
–Soy yo el que podría haberle matado.
–Hijo de puta –ladró el hombre–. Le estoy haciendo probar su propia medicina.
–Mida sus palabras, señor –dijo Winslow–. No me conoce de nada.
El hombre agarró a Winslow de los tirantes del mono y lo arrojó al suelo. Se inclinó sobre él, el sudor de su cicatriz brillaba a la luz del mediodía.
–Lo dejo –dijo el hombre del tren apuntando a Winslow a la cara con un dedo–. Así que por mí puede irse al infierno.
El viento le revolvía el cabello transformándolo en llamas blancas. Winslow apretó las mandíbulas, pensó que iba a golpearle. En lugar de eso, el conductor del mercancías se irguió, se subió la cremallera del mono y se largó corriendo.
Winslow lo vio ascender la pendiente, lejos de las vías, lejos de su tren. Corrió alzando las rodillas a través del campo de cebada hasta dejar atrás la casa de Winslow, el granero y los silos, sin detenerse ni mirar atrás. Pronto no fue más que una mota casi irreconocible en el horizonte; al coronar la cumbre, como deslizándose por un diminuto agujero en el cielo, desapareció.