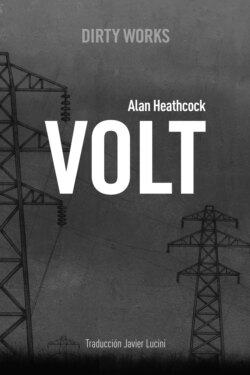Читать книгу Volt - Alan Heathcock - Страница 12
4
ОглавлениеWinslow atravesó los campos de cebada a puntapiés. Promontorio tras promontorio, caminaba con los ojos siempre puestos en la siguiente cumbre. Al alcanzar el límite de su propiedad se permitió mirar por encima del hombro. Había ido dejando una senda de sombra aplastada en la cosecha. Por encima de la cresta solo se adivinaba la bóveda plateada de su silo.
Saltó una zanja y siguió adelante entre hileras de maíz que le llegaban al pecho. Desde una cima desnuda, Winslow se fijó en la luz más brillante del horizonte y pensó que procedía de una torreta de radio, pero en realidad era Venus, visible a baja altura durante la noche, y decidió que solo descansaría cuando refulgiese directamente sobre su cabeza.
Cruzó un pestilente campo de menta, una zona de pastos, sudó tinta a través de un cenagoso campo de guisantes. Horas de viaje sin pausa dejando atrás casas de gente que jamás había conocido.
Siguió sin detenerse hasta que, al avanzar entre las ramas fibrosas de un bosquecillo de sauces, los reflejos de la penumbra del amanecer le calentaron el rostro. Winslow se frotó los muslos y se planteó dar media vuelta. Pero me hundiré, pensó. Volveré a hacer daño a Sadie. Tan solo me tomaré un día para serenarme. Sadie lo entenderá. Es por ella. Por nosotros.
Winslow necesitaba desierto, necesitaba soledad. Pero no importaba donde mirase, siempre se topaba con un camino de tierra, con el zumbido de una depuradora de aguas residuales o con el tejado de una tienda de cebos parpadeando al sol. Al mediodía llegó a un promontorio desde el que se podía ver el ancho río que marcaba la frontera del estado. Lo fue bordeando durante una hora hasta que dio con un puente de estructura oxidada que cruzaba a la otra orilla. Winslow fue atisbando entre las junturas podridas mientras pasaba por encima de las revueltas aguas marrones, aferrándose a las vigas hasta que se vio de nuevo a salvo en tierra firme.
Tenía los tobillos hinchados, los talones ampollados. Hizo un alto debajo del puente, se rellenó las botas de hierba y se apretó los cordones. Cojeó por el terraplén hasta donde las asiminas asfixiaban la orilla y las colinas parecían intactas. Winslow se abrió paso entre la maleza, las ramas le arañaron las mejillas, las bardanas le mordieron los calcetines y las zarzas le rasparon el cuello y los antebrazos.
Bien inmerso en la espesura, descansó en la cima de una colina arbolada con vistas a un pequeño riachuelo. La luz del sol corcoveaba en el agua. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su mente, a fogonazos, no dejaba de dar vueltas: la bota de un niño erguida en un surco; una enfermera cortándole a Sadie el pelo ensangrentado; el dedo deforme de un hombre delante de su cara.
Comenzó a anochecer y la luna se abrió paso entre los árboles. Winslow se agazapó entre la hierba mora empuñando su navaja. Se figuró que Sadie ya habría llamado a los vecinos para que saliesen en su busca, posiblemente también a la policía, y se la imaginó bordando en el salón, pendiente del sonido de pasos en el porche. Lloró y escuchó el despertar del bosque. No durmió.
El amanecer afloró verde grisáceo con unos nubarrones que envolvieron las colinas. Era el momento de regresar a casa, pero Winslow tenía los pies doloridos y la caminata de vuelta le resultó impensable.
¿Qué le diría a Sadie?, se preguntó. ¿No confiaba en que comprendieses mis lágrimas? ¿Pensé que me verías como un débil el resto de nuestra maldita vida si me ponía a llorar aunque solo fuese un momento? Su cansancio era como un lastre que llevaba amarrado al cuello y Winslow introdujo los brazos en el peto, cerró los ojos y se quedó inmóvil en lo alto de la colina boscosa.
Comenzó a chispear sobre sus párpados. La lluvia se convirtió en un aguacero y Winslow buscó rápidamente el cobijo de una cornisa de arenisca. La lluvia arreciaba de lado y aplastaba la hierba de la ladera. El riachuelo fue creciendo poco a poco, levantando olas. El barro trepó la pendiente. Cuando por fin el sol ardió entre las nubes, Winslow estaba muerto de hambre. Buscó por el bosque y dio con unos arbustos repletos de bayas opalinas. Las ingirió con voracidad, casi sin darle tiempo a tragarlas.
Su estómago no tardó en reaccionar. Vomitó. De nuevo le entró el temblor de la fiebre. Tenía la piel como un hervidero. Se desnudó y, agarrado a la raíz descubierta de un árbol, dejó que su cuerpo se deslizase en el gélido riachuelo. La sombra ocultaba el desfiladero y aferrado a la raíz, con las aguas turbias arremetiendo contra su barbilla, distinguió una figura en lo alto de la colina, el hombre del tren iluminado desde atrás por el crepúsculo.
El hombre se mantuvo apartado del árbol, levantó una mano y le hizo una seña. Winslow tuvo la sensación de que por fin le había alcanzado aquello que le perseguía. Cerró los ojos y aguardó a que una mano le sacase del agua y le arrastrase de vuelta a casa. Winslow se negó a abrir los ojos. Continuó esperando, pero el tirón nunca llegó a producirse.
Winslow se despertó cubierto de barro. Era un nuevo día, el sol abrasaba, el arroyo volvía a sus márgenes. Winslow subió la colina, no encontró huellas, ni una sola prueba de la visita del hombre del tren. Pero seguía teniendo la sensación de que le perseguían. Se vistió a toda prisa y huyó hacia el sur. Al pie de cada cerro pensaba en Sadie y sentía que debía dar marcha atrás, que debía iniciar el largo camino de vuelta a casa. Pero entonces alzaba sus fatigadas rodillas y se encaramaba a la siguiente roca, y luego a la siguiente.
Bien entrada la noche, después de caminar todo el día sin nada que llevarse a la boca, se topó con una tienda de campaña amarilla junto a una camioneta blanca. Winslow ahuyentó a los mapaches que se disputaban los restos que habían dejado sobre una mesa de picnic, devoró unos bollos rancios de perritos calientes. Alguien se movió en el interior de la tienda, Winslow se llenó los bolsillos de pretzels y se esfumó no sin antes apoderarse de una caja roja de Graham Crackers.
Corrió sin dirección por el bosque, luego los árboles se abrieron y cruzó una carretera envuelto en la luz de los faros y los destellos de las luces de freno, hasta que el suelo volvió a cambiar y se precipitó por un oscuro cañón desarbolado.
Vagó durante semanas, despierto día y noche, comiendo bayas y berros, escarabajos y gusanos, algún pez ocasional, una marmota capturada con sus propias manos. Aunque la mente de Winslow no había terminado de reconciliarse, su cuerpo había evolucionado. Al principio estaba siempre cansado, pero ahora caminaba todo el día con determinación y sin dolor. Las extremidades se le habían endurecido, la tripa fibrosa parecía de granito, la barba y los cabellos encrespados y blanqueados por el sol, la piel horneada hasta convertirse en un pellejo rojizo.
Las primeras hojas comenzaron a mutar de color y Winslow se preguntó si su aflicción se desvanecería también con el cambio de estación. Las quemaduras del sol ya no le molestaban y cuando el aire otoñal se enfrió y él ni se inmutó creyó que había activado una vena apagada en el hombre hacía mucho tiempo bajo capas de mantas y edredones.
No pasó un solo día en el que no se plantease volver a casa. Algunas veces retrocedía una milla, a veces más, antes de que un estremecimiento de angustia le hiciese volver sobre sus pasos.
Un día de cielo plomizo, la lluvia sobre la malvarrosa conjuró el aroma del perfume de Sadie. Winslow corrió sollozando en la dirección que pensaba que le llevaría de vuelta a casa, corrió toda la tarde hasta bien entrada la noche y solo se detuvo cuando se topó con una pared montañosa. No había manera de evitarla; al venir había tardado dos días en subirla y bajarla.
Winslow se dejó caer de rodillas. Por el rabillo del ojo vislumbró una presencia y creyó que el hombre del tren había vuelto a encontrarle. Pero cuando se volvió a mirar solo era un pino desaliñado que se elevaba entre las rocas.
Winslow comenzó a lanzarle piedras. Le retorció el tronco como si fuese un pescuezo. Lo sacudió y lo estranguló contra el suelo. Se abrazó a sus ramas y trató de llorar, pero ya se le habían agotado las lágrimas. Bajo una luna pálida, Winslow supo que había dejado de pertenecer al mundo de los hombres y que ya solo le quedaba seguir vagando eternamente por los bosques como un hijo perdido de la civilización.