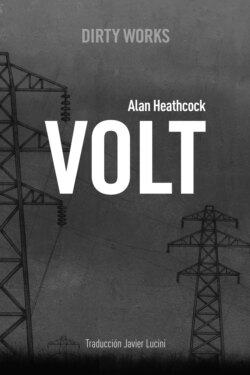Читать книгу Volt - Alan Heathcock - Страница 23
15
ОглавлениеLa enfermera le dijo a Winslow que tenía visita. Winslow esperaba a Bently o a Ham. Entró Sadie. Winslow estudió su cara, la cruz de plata, el pelo teñido del color del trigo, a la espera de que sus ojos le probasen que era real. Ella cruzó la habitación, apiló ropa en la silla que había junto a la ventana, su camisa de franela verde favorita, unos vaqueros, sus viejas botas de trabajo.
Acto seguido se volvió y le preguntó a la enfermera si podía ver al médico. Él indagó en sus ojos. Era ella de verdad. Winslow no podía respirar. Le temblaba todo el cuerpo y un dolor eléctrico le atravesaba las costillas. Gimió calladamente mientras Sadie, sin decir palabra, salió de la habitación detrás de la enfermera.
Sadie aguardó en el pasillo mientras la enfermera ayudaba a Winslow a abotonarse la camisa, abrocharse el cinturón y ponerse las botas. La enfermera también le ayudó a sentarse en la silla de ruedas y lo sacó de la habitación. Una vez fuera, Sadie le tomó el relevo.
Recorrieron un largo pasillo de baldosas, Sadie detrás en completo silencio, hasta salir al aparcamiento. Un cielo gris opresivo, un día inusualmente caluroso. Su camioneta estaba en la esquina más apartada, cerca de la autopista. En los campos del otro lado de la carretera asomaban pedazos de tierra entre la nieve. Más allá de los campos, las colinas pobladas de árboles. Tuvo que resistirse al impulso de correr hacia el bosque, de esconderse del mundo.
Al momento estuvieron junto a la camioneta. Sadie le abrió la puerta y Winslow se subió con cuidado. Miró por el parabrisas las colinas invernales. Sadie apenas le dirigió la mirada. Le cubrió con una colcha igual que si fuese un mueble delicado que va a emprender un largo viaje.
La camioneta descendió por la rampa hasta la interestatal. Una vez allí pudieron acelerar y adelantar a un semirremolque. Las ruedas zumbaron, la cabina vibró y Winslow trató de contenerse, pero el dolor y el silencio le superaron. Las lágrimas le abrasaron las mejillas.
–Si necesitas que pare, me lo dices –fue lo único que dijo Sadie. Eran las primeras palabras que le dirigía. Winslow tragó para darle firmeza a su voz.
–¿Cuánto durará el viaje?
–Cinco horas.
Había vagado durante tantísimo tiempo y ahora resultaba que no iban a ser más que unas cuantas horas en camioneta. El paisaje lo formaban extensas llanuras abiertas. Las colinas seguían divisándose a lo lejos pero se iban desvaneciendo, y como no había forma de aplacar el dolor del costado, Winslow se apoyó en la ventana y sintió el frescor del cristal en la cara.
La lluvia se escurría por el cristal y los limpiaparabrisas producían un sonido vibrante. Winslow se hizo el dormido, miraba a Sadie con los ojos entrecerrados. Su rostro quedaba en la sombra pero aun así creyó ver algo alterado en sus rasgos.
Sadie nunca había sido capaz de mentirle, sus ojos siempre traicionaban la sinceridad de sus sentimientos. Desde la primera cita en tiempos del instituto él se había burlado de su incapacidad para ocultarle cosas, y entendía su propia habilidad para leer en ella como una función del amor que compartían. Ahora era incapaz y, ante la posibilidad de que en su rostro ya no quedase nada para él, sintió un vacío en la zona donde situaba el corazón, detrás del esternón.
Se recostó y fijó los ojos en la carretera. Luces de freno, la neblina levantada por un camión. Los limpiaparabrisas barrieron el cristal, pero no pudo distinguir lo que había a lo lejos para hacerse una idea de dónde estaban.
Cruzaron el ancho río, desbordado, su corriente, negra como el petróleo, se agitaba entre los troncos de los árboles. Los neumáticos canturrearon sobre el puente. En la otra orilla Winslow leyó el anuncio del Chestertown Inn, donde una vez se hospedaron para celebrar su décimo aniversario. Recordó un colchón de plumas, una habitación inundada de sol y el dulce aliento de Sadie en su mejilla.
–El heno ya está cosechado –dijo Sadie, lo primero que se decían en horas–. Me ayudó Fred Halliday. El almacén pagó bastante bien. –Pasaron junto a uno de sus restaurantes favoritos, el Angus, con aquel gigantesco cabestro negro en el tejado–. Compré a William Bennet aquella vieja yegua tricolor. La que a veces montaba Betty. Es de pelo salvaje, pero es un buen caballo.
Winslow quería más palabras. Las que fuesen. Hasta lo más anodino le resultaba reconfortante.
–¿Cómo están William y Batty?
–Vivos –dijo ella, y se puso rígida.
Autopista Old Saints, Vía de Traverson, Carretera Birch, Hickory, Mayapple: caminos que conducían a la escuela, a citas, carreteras grabadas en la memoria. Habían tomado la ruta larga, evitando pasar por el pueblo, y ahora conducían en línea recta, la nieve abarrotaba las cunetas. Entonces Sadie frenó con suavidad, pasaron por encima de las vías del mercancías y allí arriba, en lo alto de la cumbre, mezclándose con un cielo pardo grisáceo, su hogar.
La nieve lo cubría todo, las vías y la ladera, escalaba las paredes del granero. Un grupo de ciervos de cola blanca, sin inmutarse por la llegada de la camioneta, escarbaba en la nieve y mordisqueaba el trigo. De haber estado aquí durante la temporada de caza, pensó Winslow, ahora no habría ni rastro de esos ciervos. No le quedaría más remedio que ahuyentarlos, a diario, o acabarían con la cosecha. La camioneta aminoró la marcha y se detuvo junto a la casa. Solo se escuchaban los ruiditos del motor al enfriarse.
–¿Necesitas ayuda? –preguntó Sadie sin mirarle–. ¿O crees que puedes solo?