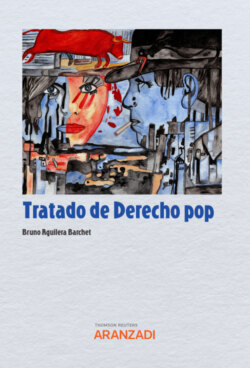Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 99
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AMPLIANDO Y PRESERVANDO NUESTRO FUERO
ОглавлениеComo el fuero era la garantía jurídica de que los habitantes de un lugar eran libres y autónomos frente a cualquier autoridad externa, es comprensible que quienes se regían por él trataran de desarrollar al máximo el volumen de normas locales, y así evitar que las lagunas fuesen cubiertas por el rey o los señores feudales.
Hoy crear derecho es un acto de autoridad. El gobierno gana las elecciones y puede legislar lo que le dé la gana. Da instrucciones a unos «técnicos» que, siguiendo las directrices del gobierno que ha ganado las elecciones, redactan los términos del mandato legislativo. Una vez aprobado, este se publica y se integra en el ordenamiento jurídico. En la época en la que el derecho era producto del paso del tiempo, la creación jurídica era, como podéis imaginaros mucho más lenta y compleja, pues para «completar» sus privilegios iniciales las autoridades locales se veían reducidas a tener que incorporar la costumbre poco a poco a base de sentencias de sus jueces. Y como ello muy a menudo era insuficiente, no dudaban en incorporar al derecho del lugar materiales jurídicos de distinto pelo y condición, para que su «fuero» local fuese lo más completo posible. Aunque fuera recurriendo a importar costumbres de las localidades vecinas. En la Edad Media no se legislaba de una como ahora. Los textos locales extensos eran fruto de una labor de acarreo de textos jurídicos de diverso origen y naturaleza que se integraban en el fuero local en función de las necesidades que iban sobreviniendo. Para que lo entendáis mejor nada como poneros un ejemplo concreto: el del proceso de formación del Fuero de Cáceres, localidad extremeña próxima a la frontera portuguesa. Una dinámica que se desarrolla en el curso del siglo XIII, entre el momento en que la ciudad es reconquistada a los musulmanes por Alfonso IX de León (1229) y el reinado de Alfonso X (1252-1284), el primer rey de Castilla y León que rompe con la inercia del derecho consuetudinario y trata de imponer textos legislativos elaborados por los juristas del rey.
El «Fuero extenso» de Cáceres se conserva aún hoy en un manuscrito, probablemente del siglo XV, en el Ayuntamiento de dicha ciudad, como símbolo de su condición de ciudad autorizada por privilegio real a tener su propio derecho y sus propios jueces. Este manuscrito es sin embargo el fruto de una historia legislativa muy compleja que refleja momentos sucesivos de la historia de la ciudad. El Fuero de Cáceres surge inicialmente de una carta puebla, un privilegio de repoblación de mínimos, dado por Alfonso IX tras la reconquista de la ciudad en 1229, porque quería que la plaza recién reconquistada no cayera en manos de nobles o autoridades eclesiásticas.
Imagen 18: Alfonso IX rey de León y Galicia. Miniatura del siglo XIII. Autor desconocido.
Ahora bien, como la «carta puebla» era excesivamente parca la ciudad, para completar su derecho, optó pronto por incorporar un segundo elemento, copiando el «fuero extenso» de la localidad vecina de Coria que poseía un texto de derecho consuetudinario bastante desarrollado. La copia de los textos consuetudinarios detallados de otras localidades era una práctica frecuente en la España de la Reconquista, pues cuando una localidad había desarrollado un buen fuero extenso, otras localidades no dudaban en copiarlo para consolidar su autonomía jurídica. Por eso en la España de la Reconquista surgen «familias de fueros». Aunque el fuero más copiado fue el de Cuenca, el de Coria también se convirtió en cabeza de otra familia de fueros de la zona.
El hijo y sucesor de Alfonso IX, Fernando III (1230-1252), visita Cáceres a comienzos de su reinado y al comprobar que la ciudad sigue despoblada, le otorga un nuevo privilegio corto («fuero breve»), el tercer elemento que se integra en el Fuero de Cáceres, para ver si consigue atraer pobladores. Esto era sin embargo difícil porque la Reconquista de Andalucía, facilitada por la victoria de las Navas de Tolosa (1212), determinó que los posibles pobladores prefirieran dirigirse al sur para instalarse en las tierras más fértiles del Valle del Guadalquivir recién reconquistadas, en vez de en Cáceres, cuyas tierras agrícolamente no eran tan productivas. Por eso las autoridades locales cacereñas, para atraer gente, deciden añadir al fuero de la ciudad un cuarto elemento: el llamado Fuero de los ganados, dirigido a fomentar la cría de ovejas. Finalmente, ya durante el reinado de Alfonso X (1252-1284), el texto del Fuero de Cáceres se ve enriquecido con algunos privilegios reales y sentencias de los alcaldes de la ciudad.
Imagen 19. Primera página del Fuero de Cáceres. Manuscrito del siglo XV. Ayuntamiento de Cáceres.
El fuero se mantiene vivo hasta finales del siglo XIII, cuando, probablemente como consecuencia de la política legislativa de Alfonso el Sabio, el fuero se «muere», lo que significa que no se vuelve a añadir precepto alguno. La razón principal es que el derecho regio crece y se afianza frente al derecho consuetudinario. Un principio que en Castilla se consolida en una ley pactada muy importante, el Ordenamiento de Alcalá de 1348, una «orden» legislativa por la que el rey Alfonso XI logra que los representantes del reino reunidos en cortes acepten la aplicación preferente del Ordenamiento, y de todo el derecho acordado por el rey en la referida asamblea estamental, sobre el derecho consuetudinario. Una primicia «revolucionaria» en la Europa de la época que convertía al Reino castellano en el primero en tener un rey jurídicamente potente. La sumisión de las ciudades medievales castellanas al rey se completaría con la creación, en el mismo texto legal, de la figura del corregidor, destinado a ser el representante del rey en los municipios castellanos. Así llamado porque acompañaba a los «regidores» locales nombrados por la ciudad. De esta forma el rey limitaba muy eficazmente su autonomía y la de los alcaldes, no solo jurídica sino políticamente.
La figura del corregidor, que llegó nada menos que hasta la «revolución» de las Cortes de Cádiz (1812-1814), aparece aún en la novela jocosa El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón (1874) en la que el autor se mofa abiertamente de un corregidor que es puesto en ridículo por una molinera a la que corteja. Esta obra, cuya acción se desarrolla en los inicios del siglo XIX, sirvió de inspiración al compositor Manuel de Falla para componer el ballet del mismo nombre, estrenado en 1919.
La puesta por escrito del derecho consuetudinario tradicional en grandes textos no fue sin embargo exclusiva de Castilla, sino que se extendió a otros lugares de Europa. Como ocurre, por ejemplo, en Francia o en los Países Bajos. Francia estuvo jurídicamente dividida, prácticamente hasta la época de Napoleón, entre los territorios del Sur donde se mantuvo un cierto contacto con el derecho romano, por lo que esta área meridional se denominó la de los «países del derecho escrito», y los territorios del norte donde regía esencialmente el derecho consuetudinario (pays de droit coutumier).
Ilustración 2. Mapa jurídico de la Francia medieval.
El arraigo de la costumbre en estos territorios exigió, por motivos de seguridad jurídica, la puesta por escrito de la tradición consuetudinaria a los efectos de facilitar su aplicación práctica. Primero por iniciativa privada en unos textos extensos llamados «coutumiers», y a partir de 1454, por orden del rey Carlos VII, el rey de Juana de Arco, a través de la Ordonnance de Montil les Tours. Iniciativa que adoptaría un siglo después Carlos V en relación con las costumbres locales de los Países Bajos.
El crecimiento del derecho regio que analizaremos en el episodio 12 no supuso pues la derogación de estos textos consuetudinarios procedentes de la etapa medieval. Por eso la costumbre sigue siendo en nuestros días una de las «fuentes» del derecho, junto a la ley.