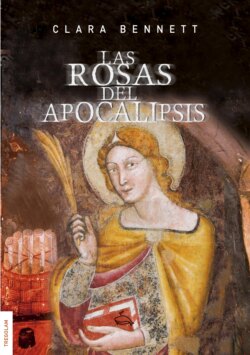Читать книгу Las rosas del apocalipsis - Clara Bennett - Страница 14
ОглавлениеCAPÍTULO 9
EL CAMARLENGO
Giuseppe Baglione había quedado desconcertado. Luego de la muerte del cardenal Hailler que era el favorito para ser electo como nuevo pontífice, muchas preocupaciones rondaban su cabeza. Parecía que de un tiempo a esta parte sus vínculos afectivos, espirituales e intelectuales, iban desvaneciéndose por distintas razones.
Sin previo aviso, un frío recorrió su espalda y el desasosiego le invadió por completo. Temió por su vida. Intuía que el caos reinante con respecto a la nueva designación de un papa, tenía origen dentro de la propia casa vaticana y, después de todo, él también formaba parte del «núcleo duro», como se denominaban a los cardenales más conservadores.
Por otro lado, era comidilla en los corredores de la Santa Sede que las facciones de los «modernos» habían amenazado a su grupo tras la muerte del papa anterior a Pedro II.
Aquel otro pontífice era demasiado liberal, hasta transgresor. Quería que la Iglesia se reformara aceptando a los divorciados como parte de sus feligreses. Buscaban flexibilizar las normas de la moral cristiana y lo que era peor, querían igualar a los hombres con las mujeres dentro de la Iglesia, hasta el punto de que pudieran celebrar misa y ocupar cargos más altos dentro del clero.
Estas ideas habían sido un verdadero escándalo para el núcleo duro cardenalicio, por lo que luego de la muerte del «papa moderno» y gracias a la divina providencia, había sobrevenido el mandato de su admirado Pedro II.
Su amigo Carlo había devuelto a la Iglesia una sana normativa moral, acorde con las tradiciones del canon. Por ese motivo, tanto Hailler como él, lamentaron su pérdida. Más allá de ser amigo personal de ambos, era también un referente en cuanto a los dogmas religiosos y morales a seguir.
La Iglesia no precisaba cambiar, pensaba Baglione, eran los seres humanos quienes tenían que acercarse a Dios para salvar sus almas de las tentaciones y así alcanzar la vida eterna.
Lo positivo, dado el alto cargo que ahora ocupaba, era que las decisiones fundamentales en los aspectos económicos y administrativos, dependían exclusivamente de su persona. Aun así, si bien esto le agradaba, al mismo tiempo le amargaba la idea de que siendo camarlengo su gobierno tenía los días contados. Cuando el cónclave eligiera un nuevo papa, él volvería a quedar entre las sombras.
Giuseppe Baglione estaba cansado de los segundos puestos. Por diversos motivos sentía que siempre había sido relegado de la mano de Dios. Por eso pensaba aprovechar al máximo ese poder que ahora detentaba, aunque fuera transitorio. Sería necesaria toda su agudeza mental para jugar bien las piezas de ajedrez del futuro.
Si todo salía acorde a sus planes, existía la posibilidad de calzar las sandalias del pescador. Esa era su máxima e inconfesable aspiración.
—Buenos días, excelencia —saludó con una tímida sonrisa su joven secretario, tras golpear la puerta.
—Buenos días, Mario, pasa, per favore —le animó Baglione.
—Disculpe el apuro, eminencia, pero tengo algunas consultas sobre asuntos de gobierno y la posición que tomará la Iglesia al respecto.
—Dime, Mario, ¿cuáles son las de mayor urgencia?
—La prensa nuevamente nos está hostigando y debemos dar una versión oficial acerca de la extraña muerte del cardenal Hailler. Se están elaborando conjeturas que no son convenientes para el Vaticano —explicó nervioso el secretario.
—¿Y cuáles son estas conjeturas y de quién provienen, caro Mario? —increpó el camarlengo alzando la ceja izquierda.
—A decir verdad —continuó el secretario—, es algo que escuché decir a los nuncios apostólicos. No sé si tiene mayor relevancia, pero se comenta que el cardenal Hailler fue asesinado, más concretamente envenenado por alguien perteneciente a la Santa Sede. Esa es la hipótesis que maneja la policía y algunos medios de prensa. Todo ha empeorado con el incendio del laboratorio del cardenal, colocándonos en una posición no solamente sospechosa e incómoda, sino además peligrosa.
—¿A qué te refieres concretamente, Mario?
—Como Ud. sabe, excelencia, la falta de credibilidad en nuestra Iglesia debido a los escándalos de corrupción, sumado a las denuncias de pedofilia, nos están costando caro. Por otra parte, el tema de las acciones del Banco Vaticano en fábricas de armamentos, tampoco es algo que hayamos podido blanquear.
—Caro mio, vayamos resolviendo los temas por partes —apuntó con un suspiro de hastío el camarlengo—. En cuanto a las sospechas de corrupción, como bien sabes, no existen pruebas contundentes para incriminarnos. Respecto al tema de la pedofilia y las acusaciones sobre distintos obispos y sacerdotes, es un asunto que está encaminando el cardenal Petteri y, por el momento, es mejor no pronunciarnos fuera de su discurso. En conclusión, no creo que estos rumores sean algo de lo que debamos preocuparnos. Tal y como está el mundo debido a los últimos atentados, estos asuntos pasarán a un segundo plano, ya lo verás.
—Va bene —anotó el secretario, quien sacaba apuntes de las respuestas del camarlengo, para luego organizar la estrategia de comunicación del Vaticano—. Pero ¿qué hacemos con respecto a las habladurías sobre la muerte del cardenal y el laboratorio?
—La gran pregunta para esas lenguas ponzoñosas sería: ¿quién podría querer la muerte del favorito para ocupar el sillón papal, cuando la Iglesia necesita más que nunca un santo padre?
—Lo que se rumorea, excelencia, es que sería alguien que quisiera quedar en ese lugar de privilegio.
—Mario, tú sabes muy bien que no existe consenso para ningún otro candidato. Por el momento, el cónclave ha quedado nuevamente suspendido por tiempo indeterminado y absolutamente fragmentado. De hecho, como se sabe internacionalmente, han sido suspendidas todas las reuniones por ese asunto hasta que se calmen un poco las aguas. Es importante transmitir que nadie en su sano juicio hubiera querido matar al cardenal Hailler. Tal vez, eso sea lo que debemos expresar más claramente para quitarnos de encima cualquier sospecha. Ha sido un lamentable accidente que sume a la Iglesia en la más profunda tristeza. La prensa debe comprender que nos demos un tiempo de luto hasta superar lo ocurrido y tener mayor claridad sobre este lamentable incidente —concluyó Baglione, arqueando nuevamente una ceja—. ¿Alguna otra consulta?
—El resto no parece importante —manifestó el humilde secretario—. Bueno, tal vez haya algo que sí podría tener cierta urgencia, pero es relativo a su familia —indicó el joven tragando saliva—. Esta mañana ha llegado una comunicación desde el Uruguay.
—¿Uruguay? — Respondió Baglione, intentando esconder su perturbación.
—Sí, excelencia. He recibido primero un mail en el que solicitaban la dirección de su correo electrónico y, al no responder por ese medio, recibí esta mañana una carta certificada que dice provenir de su señora hermana. Disculpe por no haber comentado antes acerca del asunto, pero me ha tomado también por sorpresa que su hermana insistiera en comunicarse. Es decir, no pensé que su excelencia tuviera más relación con su familia de Uruguay.
Baglione palideció ante esos comentarios, pero en pocos segundos volvió a tomar control de sus emociones.
—No te preocupes, Mario, yo mismo había olvidado tener una familia luego de la muerte de mi madre. Deja por favor, esa carta en mi dormitorio. Luego del almuerzo la leeré, cuando me retire a descansar.
—Como Ud. prefiera, eminencia —afirmó el eficiente secretario, bajando nuevamente la mirada.
Hacía casi diez años que aquel muchacho ejercía como asistente personal al servicio del cardenal Giuseppe Baglione, pero pocas veces lo había visto turbado, excepto cuando algo se refería a su familia en Uruguay. Mario Porto conocía bien a ese alto clérigo de ojos pequeños y huidizos, que brillaban ante la intriga y la corrupción. Sabía incluso de algunos negocios «poco católicos» de su excelencia, que convenía llevar consigo hasta la tumba. Cada gesto de ese rostro tenía para el joven una interpretación sobre los deseos de su jefe. Sin embargo, tal vez lo que Mario conocía mejor, era esa boca de labios finos y lujuriosos, que temblaban de excitación en los momentos íntimos.