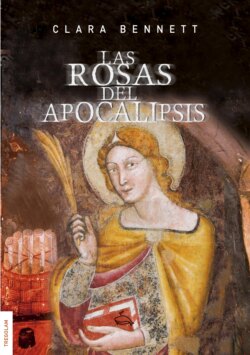Читать книгу Las rosas del apocalipsis - Clara Bennett - Страница 19
ОглавлениеCAPÍTULO 14
TELL ABYAD
Belén estaba agotada, aquel era un viaje más incómodo y largo de lo que había imaginado. No tanto por la geografía, sino debido a la tensión que le generaba la familia de Kaela. Particularmente el hermano mayor de esta, que no apartaba su vista de ella en ningún momento.
Trataba de hablar lo menos posible, pero igualmente sentía la sombra de aquel hombre sobre sus espaldas. Desde el instante en que lo saludó, intuyó que en caso de que cometiera algún error, sería el último.
El grito del conductor anunciando la próxima parada la tranquilizó. Por fin el camión estaba arribando a la pequeña ciudad de Tell Abyad, que era su destino final.
Kaela lamentaba tener que separarse de su nueva amiga a quien le había tomado sincero afecto, por eso le decepcionaba que Belén se mostrara reticente a establecer conversación con sus hermanos. Íntimamente, la disculpaba pensando que todavía no había olvidado a su difunto marido o quizás albergaba la absurda idea de que estuviera vivo.
Cuando se encontraban en el último tramo del trayecto, le hizo señas a Belén para poder hablar con ella a solas.
—Amiga, te noto triste y callada. ¿Te sucede algo?
—No es nada Kaela, solo estoy cansada. Han sido muchos kilómetros y todavía no me acostumbro a usar este velo oscuro con tanto calor.
Kaela se sorprendió. ¿Qué tenía de extraño para una mujer musulmana usar un hiyab oscuro en el verano?
—No comprendo, Belén. ¿Es que en Europa no usaban burkas, niqabs o hiyabs, como mandan nuestras costumbres?
—Pues, la verdad es que no —contestó impulsivamente Belén, dándose cuenta en ese instante del error que estaba cometiendo—. Mis padres han sido más liberales para que pudiéramos adaptarnos mejor al medio europeo —puntualizó la falsa musulmana, intentando encontrar una respuesta lógica para salir del apuro—. Además, como tú sabes, esto no está prescrito en el Corán —agregó Belén, haciendo alarde de lo poco que se había informado sobre la religión musulmana con las mujeres de la aldea.
—Pues no lo manda el Corán, pero sí lo indica la sharía y nuestra tradición, amiga. Una mujer sin hiyab es vista como una esclava, no como una mujer libre. Está desprotegida y puede incitar a los hombres. Eso es pecado, es haram a los ojos de Alá.
—Sin duda, Kaela, por eso me mandaron aquí para casarme con un buen musulmán —concluyó Belén, angustiada por tener que decir tantas mentiras.
—Eso está muy bien, amiga mía. Justamente creo que lo mejor para ti sería casarte nuevamente. Nuestros hombres saben lo que es mejor para nosotras. Conocen más de cerca la voluntad del profeta Mahoma. Él tuvo varias esposas y enseñó cómo debían tratarnos para apaciguar nuestra naturaleza y hacer de nosotras mujeres virtuosas.
Belén intuía que no le convenía seguir hablando de temas religiosos o costumbristas. Conocía poco del islam y era muy probable que volviera a enredarse hablando de esos asuntos. Por lo tanto, decidió concentrar la atención de su amiga en su inminente matrimonio. El cambio de tema fue exitoso, Kaela comenzó a hablar sobre el valiente Hassan, que estaba en combate contra los kurdos en el norte del país. Estaba segura de que luego de esa victoria volvería con ella para que pudieran casarse. Su prometido era amigo de Farid, quien también iba a sumarse a la guerra en Kobane. Eso hacían en aquel momento todos los buenos muyahidines musulmanes.
Sin embargo, tras algunos minutos sumergida en sus propias fantasías, la romántica Kaela volvió al ataque con sus propósitos de celestina.
—Yo creo que le gustas —comentó repentinamente a Belén con una mirada cómplice, seguida de una risita nerviosa.
—No entiendo, Kaela. ¿Qué dices?
—Creo que tú le gustas a Farid —deslizó la esperanzada cuñada.
—No es momento para hablar de esas cosas —replicó Belén, poniéndose nuevamente tensa.
—Lo sé, habibti, pero pronto lo será. Alá conoce nuestro destino como mujeres y estoy segura de que desea que vuelvas a contraer matrimonio para tener gran descendencia.
Belén asintió, entendiendo que esa era la única respuesta razonable dadas las circunstancias.
—Así será, Insh’Allah, amiga.
—Insh’Allah —repitió Kaela, realizando un gesto de alabanza al cielo con ambas manos.
Belén se estaba poniendo cada vez más inquieta, cuando por fin a lo lejos divisó un gastado y polvoriento cartel, con el nombre de la estación de Tell Abyad.
Rápidamente juntó todas sus pertenencias y saludó según la costumbre a los padres y hermanos de Kaela y a su nueva amiga. Ya casi estaba en la puerta del vehículo, cuando al levantar la mano para hacer un último saludo, uno de los atados de su equipaje se abrió dejando caer un pequeño cofre. Al golpearse contra el suelo, el alhajero arrojó un rosario de cuentas de nácar que quedó a la vista de todos.
Los ojos de Farid, quedaron prendados del objeto. Tan rápido como pudo, Belén lo recogió para guardarlo en su equipaje, pero aquel hombre enorme se lo quitó de un golpe de entre las manos.
—¡Yo sabía que eras una impostora extranjera! —gruñó el musulmán entrecerrando los ojos y haciendo una mueca aterradora.
Belén saltó del camión todavía en marcha y comenzó a correr tan rápido como le fue posible, arrastrando consigo sus pocas pertenencias. Quiso el destino que fuera tal la cantidad de polvo y arena que se levantó en ese instante, que Farid tuvo que cerrar los ojos y no pudo ver hacia dónde se dirigía esa mujer que desapareció como por arte de magia.
Después de unos minutos, por fin se escuchó el sonido del viejo motor del camión que volvía a ponerse en marcha. Poco a poco, las voces de hombres y mujeres que maldecían a la extranjera en fuga desaparecieron en la distancia.
Belén estaba milagrosamente a salvo, refugiada tras una derruida muralla a poca distancia de donde había saltado desde el camión. Esas ruinas, seguramente habrían formado parte de la fortaleza que defendía a la ciudad, pero en aquel momento le habían salvado su propia vida.
Instantes después, sintiéndose más segura y tranquila, cayó de rodillas, besó la medalla de la Virgen milagrosa que todavía llevaba bajo los atuendos musulmanes y agradeció al cielo por seguir con vida.
«Ten piedad de mí —suplicó—. Perdona mi cobardía y no poder entregarme como tu hijo lo ha hecho»—, dijo en silencio.
En aquel momento el sol pareció esconderse tras una nube, pero una leve brisa le acarició el rostro devolviéndole la calma. Jesús y su milagrosa madre, eran infinitamente misericordiosos con su rebaño. Ese era el dulce remanso de su fe.