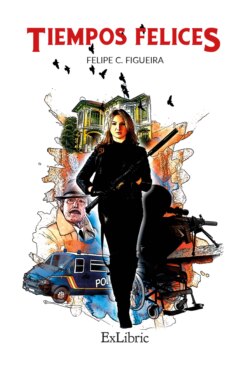Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 10
4
ОглавлениеEn una estación del metro de Madrid había alguien que no tenía ningún motivo para echarse a reír en aquel momento. Más bien estaba empezando a perder la paciencia mientras hablaba por teléfono.
—Pero ¿qué me estás contando? —decía, tratando de no levantar demasiado la voz—. ¿Cómo que yo…? ¿Y tú qué sabrás…? Además… ¿Qué? Venga ya, tú no estás bien. Claro que no… Joder, pues porque no… Ah, ¿y yo sí? Yo tengo que adivinar las cosas y tú… Vaya, no me digas… Pues ahora me entero… ¿De qué? ¿Qué quieres decir con que…? El que está harto soy yo, bonita… ¿Tiempo? ¿Que necesitas tiempo para aclararte? Pero si lo que me estás diciendo ya suena muy claro… Sí, lo que pasa es que… Lo que pasa… ¿Me dejas hablar? Lo que pasa… Lo que… ¿En serio? ¿Lo dices en serio? ¡Pues a tomar por culo!
Y tras decir esto lanzó el móvil con fuerza a las vías del tren, dejando perplejos a los muchos testigos que esperaban en ambos andenes. Casi sin pensárselo, y dándose cuenta de lo que acababa de hacer, decidió que debía recuperar lo que quedara del teléfono. Por eso se lanzó a las vías entre gritos de asombro y sorpresa justo en el momento en que un tren estaba llegando a la estación. Al menos había logrado salvar la tarjeta donde se guardaban los números antes de cruzar las líneas de ferrocarril y alcanzar el otro extremo para ponerse a salvo. Esto no le evitó tener que recibir la reprimenda de algunos viajeros y, sobre todo, de los miembros de seguridad, que lo escoltaron hasta la salida.
Pero a Sebastian Gifterberg no le importaban las broncas que pudiera recibir. Su pensamiento estaba en la tarjeta que guardaba en su puño. Para él resultaba vital no haber perdido los contactos porque entre ellos no solo se encontraba el número de quien había sido su novia hasta hacía unos minutos, sino también el de otras futuribles novias. Aunque de nada servía tener otras opciones si todas ellas eran iguales o peores a la que acababa de terminar. El dilema de Gifterberg consistía en dar con la mujer adecuada. Y estaba claro que la adecuada no existía más que en su idealizada imaginación. Fuera de ella solo había pequeños fragmentos de un puzle cuyas piezas no encajarían nunca. Y allí, sentado en el banco de un parque, empezó a cavilar acerca de las vicisitudes amorosas y sobre sus infinitas complejidades. Para Gif —diminutivo al que se había acostumbrado debido a las dificultades que tenían los españoles a la hora de pronunciar su apellido—, el amor era una especie de ideal caballeresco que estaba condenado a desaparecer en aquellos tiempos modernos donde, según su particular punto de vista, una y otra vez solía ser confundido con toda clase de sentimientos contradictorios que poco o nada tenían que ver con él. Su experiencia amorosa había sido siempre un choque frontal entre su realidad y la realidad imperante o, más concretamente, la de las mujeres. Porque todas las que habían pasado por su vida, y debía reconocer que el número total no era reducido, parecían haberse puesto de acuerdo en ese punto. Por regla general, sus relaciones no lograban extenderse en el tiempo más de lo que Gif tardaba en convencerse de que la soltería era el mejor modo de vida, algo que, curiosamente, anticipaba el comienzo de una nueva relación amorosa. Dichas uniones mantenían una misma estructura sentimental y un mismo proceso evolutivo. El campo de batalla era la cama, raras veces en un coche y casi nunca en público, a no ser que la urgencia le condujera irremediablemente hasta ese extremo. Luego aparecía el frenesí; después, la voluptuosidad de las caricias, las cuales despojaban de toda vergüenza los deseos más ocultos y donde los besos eran las palabras desbocadas que alcanzaban un límite incierto en cuanto a su descontrolada elocuencia. Cuando la batalla tocaba a su fin surgía el amanecer acompañado de una taza de café y los perezosos bostezos. Ese era el momento en que Gif, recordando el ardor nocturno con una sonrisa, saludaba al amor de su vida mientras ella le devolvía la sonrisa al amor de una noche. Solo entonces se daba cuenta de que el déjà vu había vuelto a repetirse. «Ella aparecerá cuando menos lo esperes», solían decirle sus agradecidas amantes para consolarlo mientras se lo quitaban de encima. Porque a pesar de las incontables decepciones y de que sus expectativas de comenzar un nuevo noviazgo no duraban más que un par de horas, Gif no se rendía. Solo una vez se le ocurrió cambiar su actitud romántica con las mujeres. Pero aquello había resultado ser un experimento desastroso. Y se dio cuenta de ello mientras iba camino de la comisaría tras haber provocado una sonora discusión en plena madrugada, cuando decidió entrar en el juego del hombre despiadado y reprochó a su joven amante el haber fingido un orgasmo, ignorando los arañazos en su propia espalda, que le impedirían tumbarse boca arriba durante varios días.
En cualquier caso, la sensación de que era él quien sufría los abusos por parte de las mujeres le acosaba constantemente y hacía que se sintiera utilizado de un modo permanente. De hecho, tenía la desagradable impresión de que la vida le había castigado para que experimentara en sí mismo el clásico estereotipo femenino de ser las sufridoras e ingratas amantes que debían soportar con firme estoicismo el trato egoísta de los hombres.
«Ella aparecerá cuando menos los esperes». Aquella frase lo perseguía como una maldición. Y continuaba haciéndolo cuando llegó a casa, mientras llenaba su mochila de todo cuanto pudiera serle de utilidad. Llevaba tiempo planeando una escapada de ese estilo y la escena en el metro lo había persuadido de que aquel era el momento adecuado. Necesitaba alejarse de la dictadura que los sentimientos amorosos ejercían sobre él, huir de un ambiente asfixiante que lo estaba estrangulando lentamente y descubrir nuevos lugares, vivir experiencias que consiguieran devolverle el entusiasmo por las cosas pequeñas, por las medianas y por todo en general. Además, tampoco tenía trabajo y nada indicaba que sus esfuerzos por encontrarlo fuesen a atraer un premio inmediato. Cuanto más lo pensaba, más razones veía para desaparecer durante un tiempo. Y si encima resultaba que la mayor parte de las mujeres aparecían en su vida cuando menos lo esperaba, es que algo macabro debía de ocultarse en el destino, algo que surgía de improviso para mostrarle lo que ya conocía de sobra, como era el desagradable sabor del fracaso.
Gif llegó a la conclusión de que había estado haciendo mal las cosas y de que esas cosas, fueran cuales fuesen, tendrían que cambiar. El problema al que se enfrentaba era el de averiguar qué había hecho con su inteligencia emocional ahora que parecía estar tan de moda. De las emociones sí tenía constancia, pero de la inteligencia, si es que en el amor existía semejante concepto, no había recibido nunca ninguna noticia. Desde luego, aún le quedaba mucho por aprender.