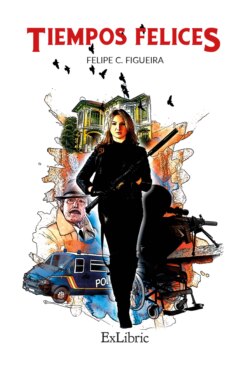Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 23
17
ОглавлениеHoracio estaba de buen humor. La idea que había tenido para que el guardia de la finca no dejara entrar a nadie, a menos que diera la respuesta adecuada a la contraseña, era de lo más tonta, pero al mismo tiempo le daba la posibilidad de ultimar algunos detalles con Timoteo, el juez de guardia, como la forma en la que había muerto el negro que intentó violar a su pequeña muñequita de algodón. Porque últimamente Horacio se pasaba el tiempo teniendo que hacer algunas adaptaciones personales para evitar que hubiese un choque forzado entre lo que él pensaba de la vida y lo que esta se empeñaba en querer que fuese. Su familia siempre había tenido que pasar por esa prueba, pero prefería aquellos ajustes en los que sus antepasados solo debían emplear algo de lógica social, acompañada de un elevado sentido del pragmatismo y el oportunismo político, en vez de verse obligado a acomodar una transformación psicológica que afectaba directamente a la base sobre la que se asentaban una serie de criterios vitales que se vendrían abajo en caso de no poder controlarlos, lo que traería consigo la inevitable descomposición del mundo lineal en el que tan cómodamente había vivido. Y estaba claro que tal cosa no iba a suceder. El mundo exterior bien podría saltar en pedazos mientras el suyo permaneciera inmóvil. El problema era que este intento por adaptar la realidad a su mundo no solo dependía de él. Si otras personas no hacían bien su trabajo, entonces su equilibrio emocional se enfrentaría a la tesitura de tener que escoger entre una locura fingida, y eso ya de por sí sugería una locura natural, o una reconstrucción ideológica de la propia existencia en su conjunto, lo cual requería de un esfuerzo casi inhumano.
—Ezte cuerpo eztá aún caliente —dijo Timoteo, agachado junto al cadáver de Emmanuel—. Y tiene un orificio de entrada por la ezpalda. De modo que encaja con zu teztimonio, zeñor. Uzted ha dicho que le dizparó mientraz ezcapaba, ¿verdad?
—Correcto —afirmó Horacio—. Y no fue nada fácil. Corría como un puñetero gamo.
—Ya veo, ya veo —asintió convencido el juez de guardia.
Pero Emmanuel no corría cuando Horacio le disparó. De hecho, había conseguido evitar que cogiera el coche y abandonara la finca al convencerle de que solo quería hablar un momento con él, aunque dicha conversación no hubiese pasado de un disparo a bocajarro en el centro del pecho, realizado con una escopeta de cañón recortado que Horacio había llevado oculta a la espalda. Mover el cuerpo sin vida fue tarea de Anselmo, que cargó con él varios metros más allá de la verja que protegía la mansión hasta dejarlo en el lugar que Horacio le había indicado.
Fue también Horacio quien salió al encuentro del inspector Serranillos y el agente Miranda cuando oyó llegar su coche. Ambos estaban visiblemente cansados.
—Han tardado más de lo que yo preveía, caballeros —dijo Horacio tras estrecharles la mano—. ¿Les ha costado encontrar el camino? Recuerdo haberles perdido de vista en una rotonda.
—Si le soy sincero, habríamos tardado menos en atravesar las estepas gallegas —comentó el inspector con ironía, mirando de reojo al agente Miranda, quien no tenía ganas de saber a qué estepas gallegas se refería su superior y ni siquiera si Galicia era un territorio estepario. Su preocupación se centraba en su espalda, la cual hizo crujir en cuanto se apeó del coche. Había pasado demasiado tiempo al volante y encima tuvo que hacer un esfuerzo extra para cambiar la dichosa rueda del coche.
Luego siguieron a Horacio hasta el lugar donde les esperaba el juez de guardia, que no dejaba de tomar notas. Tras los saludos de presentación, el inspector examinó el cadáver tendido en el suelo mientras Horacio narraba su versión de los hechos. Al cabo de unos minutos estudiando el terreno y calculando visualmente el conjunto de la situación hasta hacerse una idea aproximada de lo sucedido, el inspector puso los brazos en jarra y tuvo que admitir que lo que veía no encajaba con nada de lo que estaba escuchando.
—Si usted dice que nada más dispararle cayó desplomado al suelo, ¿cómo explica que este hombre se haya arrastrado unos veinticinco metros hasta llegar aquí? —preguntó torciendo el gesto.
—Y además sin apoyar el cuerpo —apuntó el agente Miranda—. Tan solo con las puntas de los pies, como si hubiese avanzado sujetándose a un parapente.
Horacio se limitó a guardar silencio y a mirar a Timoteo, que continuaba tomando notas.
—Por cierto, ¿hacia qué dirección dice que da la habitación de su hija? —quiso saber el inspector.
—Ezo ez lo de menoz —intervino el juez de guardia sin despegar sus ojos del cuaderno.
—¿Lo de menos? —dijo el inspector Serranillos con una ceja levantada—. ¿No cree que sea importante saber cómo es posible que el disparo se haya producido desde ese sitio y la trayectoria de la bala haya girado en el aire noventa grados para impactar en el pecho de este desgraciado, cuando se supone que debía de correr en dirección contraria?
En ese momento, Timoteo dejó de escribir y levantó la mirada.
—Buena obzervación, inzpector —dijo asintiendo con la cabeza—. Zin embargo, paza uzted por alto un pequeño detalle.
—¿Que la bala es inteligente? ¿Quizá que soplaba un viento huracanado que cambió la trayectoria?
—Nada de ezo, dezde luego. Pero eztá claro que algo tuvo que pazar.
—¿Que le dispararon a alguien? —volvió a ironizar el inspector, que empezaba a sospechar hacia dónde se dirigía el asunto.
—Ezo ez un hecho inconteztable —opinó el juez—. Rezulta obvio que le han dizparado por la ezpalda.
—Lo siento, pero debo discrepar —le interrumpió el inspector—. ¿Dónde ve usted un orificio de entrada en la espalda? Aunque primero prefiero que me responda a la anterior cuestión.
—La primera cueztión ha quedado rezuelta, que yo zepa.
—¿De veras? Pues he debido de quedarme dormido —el inspector miró al agente Miranda, situado a su lado con los brazos cruzados—. ¿Usted me ha visto dormir en los últimos cinco minutos?
—Puedo asegurarle que no, señor.
—Ahí lo tiene. Y no será por ganas, desde luego. En todo caso, ¿podría repetirme cómo es posible que la bala haya girado en el aire para…?
—La explicación ez muy zencilla, inzpector —dijo el juez de guardia, convencido—. Horacio tiene experiencia en la práctica de tiro y ha conzeguido darle un efecto azombrozo, al alcance de muy pocoz tiradorez.
El inspector Serranillos y el agente Miranda intercambiaron una mirada de desconcierto.
—¿Quiere decir que semejante disparo se debe exclusivamente a la habilidad de quien lo ha efectuado?
—Por zupuezto —respondió Timoteo antes de regresar a sus anotaciones—. ¿Qué otra coza puede zer zi no?
El inspector volvió a mirar al agente. En aquel momento parecía ser el único apoyo para continuar aferrándose a la realidad. Después se meció sobre sus pies, pensativo, y cuanto más lo pensaba menos sentido veía en la versión de Horacio del Río y Villescas. Lo del juez de guardia era un tema aparte. O estaba loco o pretendía volverles locos a ellos. Aunque la opción más lógica le llevaba a suponer que sabía muy bien lo que hacía, siempre y cuando favoreciera los intereses del señor que los observaba en silencio a su lado, el cual parecía tranquilo y nada afectado por lo sucedido.
—¿Puede decirme qué arma usó y dónde la guarda? —continuó preguntando el inspector.
—Una escopeta recortada —contestó Horacio con parsimonia—. La guardo en mi despacho.
—Entiendo. ¿Quién no guarda un arma como esa en su despacho? ¿Verdad, agente? —El agente Miranda no supo adivinar el sentido de la frase y prefirió no decir nada—. ¿Y cuál es la longitud del cañón?
—Diez pulgadas —dijo Horacio mientras echaba un vistazo a su móvil.
—¿No sabe que ese tipo de armas están prohibidas para uso civil?
—No zi zon para coleccioniztaz —intervino Timoteo—. Y eztamoz hablando de una lupara, como ze la conoce entre laz mafiaz zicilianaz. Toda una reliquia para los amantez de laz armaz, dezde luego.
—¿Considera usted que una escopeta recortada de diez pulgadas, por muy lupara que se llame, que ha reventado además a este negro, es un arma de coleccionista y, por tanto, incapacitada para poder usarse?
El juez de guardia dudó.
—Dicho de eze modo no, naturalmente. Pero eze tipo de detallez no hace falta ponerloz en el informe.
—Vaya, por fin empezamos a hablar claro —dijo el inspector Serranillos, satisfecho de que al menos no tratara de tomarlos por idiotas—. Así que todo se reduce a eso, a poner lo que conviene.
—Es usted muy perspicaz, inspector —comentó Horacio.
—En ese caso, supongo que cambiará la escopeta de cañón recortado por un oportuno ataque al corazón, dado que el disparo le dio en el centro del pecho.
—Una zugerencia interezante —dijo Timoteo—, aunque me temo que demaziado poco convincente, dadaz las circunztanciaz.
El inspector se rascó la cabeza. Era la primera vez que se enfrentaba a un caso en el que las pruebas, los hechos y hasta los testimonios estaban siendo manipulados en la propia escena del crimen. Recordaba algo parecido con el caso Tortosa, donde el informe policial hablaba de la violación y posterior asesinato de un camionero de metro noventa y ciento diez kilos a manos de un individuo de metro cincuenta y sesenta kilos, que había conseguido reducirlo por la espalda sin emplear ningún tipo de arma o sustancia química para, después de llevar a cabo el delito, golpearle en la cabeza y arrastrar su cuerpo durante kilómetro y medio hasta dejarlo abandonado en el interior de una propiedad privada, al otro lado de una tapia de más de dos metros de altura. La incongruencia de la narración no levantó ninguna sospecha, como tampoco lo hizo el modo empleado para lograr que el acusado confesase. Cinco días retenido en un calabozo, incomunicado e interrogado las veinticuatro horas del día, repartidas en varios turnos, solo podían conducir a semejante confesión. Pero el inspector Serranillos no quería recordar aquella experiencia. Por entonces él solo era un joven policía sin experiencia que debía limitarse a obedecer órdenes. Y las órdenes eran arrestar al primer sospechoso para cerrar el caso cuanto antes y acallar la presión social.
Lo que no podía imaginar es que muchos años después se iba a encontrar con un caso aún peor. Y esta vez era él quien estaba al mando. En cierta forma, se veía reflejado en el agente Miranda y pensó que tal vez se había precipitado al juzgarle como un simple policía que acataría órdenes durante todo el tiempo que durase su carrera profesional. Quizá la diferencia entre quienes ascendían y los que no consistía en saber obedecer en momentos en los que había que oponerse. El inspector dudaba sobre cuál de los dos ejemplos debía darle.
—¿Y el otro cadáver se encuentra en la habitación de su hija? —preguntó antes de decidirse.
—Así es —respondió Horacio—. Permítame que se lo enseñe. Creo que todo esto está empezando a alargarse más de lo necesario. Venga usted también, Timoteo, y así podremos agilizar el proceso.
Por la forma en la que aquel hombre estaba hablando, el inspector creyó por un momento que le iba a mostrar su casa para ponerla en venta. No era, ni mucho menos, la actitud propia de alguien que horas antes había tenido que asesinar a dos hombres, supuestamente para defender a su hija. Horacio del Río y Villescas no mostraba ningún tipo de consternación por ello, por lo que el inspector tenía cada vez más claro que ambas muertes se habrían producido por razones bien distintas, sobre todo cuando entraron en la mansión. El recorrido desde la entrada hasta la habitación de Clarisa, situada en la segunda planta, mostraba un curioso reguero de sangre que hasta consiguió llamar la atención del agente Miranda.
—Señor, ¿cómo es posible que en su huida haya recibido un disparo y se haya arrastrado en dirección contraria hasta llegar precisamente a la habitación de la que pretendía escapar? Se ha molestado incluso en subir las escaleras herido de muerte.
El inspector era de la misma opinión y, mientras observaba las manchas rojizas extendidas sobre la moqueta, se atrevió a realizar una conjetura.
—Puede que fuese el negro —dijo en tono serio—. Recibió el tiro, se arrastró por todo el pasillo tratando de escapar, bajó las escaleras, salió al exterior, continuó su particular huida saltando la verja y se quedó sin fuerzas donde lo hemos visto. Los negros tienen mucha resistencia. Quizá si el disparo no le hubiese destrozado el pecho habría conseguido llegar hasta la entrada de la finca, a varios kilómetros de aquí. Una teoría estúpida, ¿verdad? Pues me juego un brazo a que ese cretino ha puesto algo parecido en el informe.
El agente Miranda lo miró algo sorprendido. La ironía que a veces empleaba el inspector conseguía descolocarlo fácilmente.
—Por aquí, caballeros. Síganme, por favor.
Horacio había vuelto sobre sus pasos al ver que los dos policías se habían quedado atrás. No le gustaba que se entretuvieran en menudencias como el rastro dejado por el cuerpo de Orlando cuando Anselmo lo arrastró hasta la habitación de su hija. En cuanto se hubiesen marchado le pediría a la asistenta que eliminara ese incordio de la moqueta.
Segundos más tarde los cuatro hombres se situaron en torno al cuerpo de Orlando, tendido de espaldas sobre el suelo, cerca de la cama. El inspector observó que tenía dos orificios, uno en la espalda y un segundo en la base del cráneo. Resultaba obvio que había sido necesario dispararle dos veces para rematarlo.
—Le disparó en el exterior, ¿verdad? —presupuso al fijarse en las botas manchadas de barro.
—No, fue justo en ese lugar —dijo Horacio al ver que el juez de guardia no decía nada.
—Y como falló el primer disparo —prosiguió el inspector, ignorando su comentario— tuvo que apuntar mejor la segunda vez. Luego arrastró el cadáver. Usted solo o con la ayuda de alguien más. Decidió ponerlo aquí para utilizar a su hija como coartada. De ese modo podía decir que lo había hecho en defensa propia.
—La hija de ezte zeñor ze encontraba en la habitación eztudiando, como de coztumbre —intervino Timoteo como si estuviera compitiendo con el inspector en lanzar hipótesis—. El negro… Quiero decir… Emmanuel lo zabía, puez trabajaba para la familia dezde hacía varioz mezez. Avizó a zu amigo, ez decir, ezte otro hombre, y aprovechando la coyuntura trataron de llevar a cabo zu terrible idea. Afortunadamente, Horacio ze encontraba en eze momento en caza y, al ezcuchar loz gritoz de zu hija, cogió la primera arma que encontró y tuvo que enfrentarze a loz delincuentez, con el final que todoz conocemoz.
Por su parte, el inspector esperó a que terminara su narración para continuar explicando su particular hipótesis.
—Admito que desconozco los motivos que pudieron llevarle a matar a estos dos tipos; sin embargo, no creo que ninguno de ellos intentara violentar a su hija. He escuchado decir al señor juez que el negro… que Emmanuel trabajaba para la familia. ¿Es eso cierto? —Horacio asintió, aunque no muy convencido—. ¿Y puede decirme algo sobre este desdichado?
—Era el enfermero de mi madre. Necesita cuidados.
El inspector lo miró un instante y después torció el gesto.
—¿Qué tipo de cuidados?
—Es minusválida de cintura para abajo y la cabeza no le funciona ya como antes —dijo Horacio, cruzado de brazos y mirando de vez en cuando el reloj.
—Entiendo —asintió el inspector, intentando encontrar un motivo por el que un enfermero contratado por una familia opulenta se viese en la necesidad de atacar sexualmente a la hija de quien le pagaba un sueldo muy por encima de la media—. ¿Cree que está en condiciones de poder responder a unas cuantas preguntas?
—Desde luego que no, inspector —dijo Horacio de un modo tajante—. Podría causarle una angustia innecesaria y eso agravaría su delicada salud. Compréndalo.
—Lo suponía. Y sospecho que su hija también tendría algún tipo de agravamiento en caso de que pudiera hacerle algunas preguntas, ¿verdad? —Horacio se limitó a asentir con la cabeza—. Señor, con el debido respeto, no me ha traído hasta aquí para que investigue este caso, ¿verdad?
—Naturalmente que no, inspector. Lo he hecho para que firme el informe que este caballero está redactando y al mismo tiempo me asegure que la investigación concluye aquí y ahora y que nunca más volverá a hablarse del asunto.
Al escuchar aquellas palabras el inspector no hizo ningún gesto. Paseó su mirada por la habitación, observó brevemente el cadáver y, por último, acabó meciéndose sobre sus talones mientras coincidía con los ojos del agente Miranda, cuya presencia allí parecía ser testimonial.
—¿Sabe que si hacemos tal cosa estaremos infringiendo gravemente la ley? —dijo, fijando su atención en el juez de guardia.
—Oh, por mí no ze preocupe, inzpector. No ez la primera vez que lo hago —comentó Timoteo tras desplegar una espléndida sonrisa de oreja a oreja.
—Es colaborador habitual de la familia —añadió Horacio con total naturalidad.
—¿Colaborador habitual?
—Bueno, no es la primera vez que suceden este tipo de cosas, inspector. Por desgracia, hay muchas personas que envidian nuestra posición y tratan de hacernos daño. Solo intentamos defendernos.
La explicación no acabó de convencer al inspector Serranillos, que se preguntaba cuál sería el número de veces que el juez de guardia habría intervenido para cerrar asuntos turbios en la finca de la familia. Tendría que investigar al respecto en otro momento. Por lo pronto, y dado que la alternativa de negarse a firmar equivalía a poner punto y final a su carrera policial —pues estaba claro que oponerse a la idea de manipular un informe para proteger los intereses de una familia poderosa equivalía a enfrentarse a ella—, solo le quedaba hacer su pequeña aportación en el intento de ajustar un poco más las pruebas con los hechos que debían de haberse producido. En cuanto al agente Miranda, las opciones eran parecidas a las suyas, con la diferencia de que, en caso de que decidiera conducir por el arcén y optara por salirse del guion, se encontraría al final del camino sin carrera, sin profesión, sin prestigio y, probablemente, sin ganas de contarle a nadie lo que había sucedido aquel día en la finca de los Del Río y Villescas. No, el agente Miranda no sería tan estúpido. Podía ser algo idiota, pero era capaz de distinguir entre lo que le convenía y lo que le convertiría, como mínimo y casi con total seguridad, en un simple policía de tráfico el resto de su vida.
—¿Qué piensa de todo esto, agente? —le preguntó para ponerlo a prueba.
—No me pagan para pensar, señor —dijo convencido.
—Interesante —comentó el inspector, quien trató de dejar a un lado el hecho de que en el fondo a él tampoco le pagaban para hacer tal cosa.
Luego, movido por la certeza de que el agente Miranda había optado por la decisión más lógica, dadas las circunstancias, le ordenó bajar hasta donde se encontraba el cuerpo de Emmanuel con la intención de que moviera el cadáver hasta un ángulo desde el cual pudiera verse desde la ventana de la habitación de Clarisa.
—Un poco más atrás, agente —decía el inspector mientras observaba cómo arrastraba el cuerpo—. Bien, siga, siga. Pasado el seto. Así es. No le queda nada. Ya casi lo tiene, agente. Ahí, perfecto. No se mueva. Acérquese, señor juez. Y usted también, Horacio. ¿Se ve bien?
Ambos asintieron en silencio. Aquel detalle supondría una leve corrección en el informe, así que Timoteo tachó donde ponía «la bala dio un giro de noventa grados en el aire» y lo cambió por un «disparo seco de media distancia que evitó la huida del agresor» mucho más apropiado. Después Horacio le dio las gracias, se estrecharon las manos y el inspector firmó en el informe que el juez de guardia había extendido sobre el escritorio de Clarisa, a un metro del cadáver de Orlando.
—Puede eztar tranquilo, zeñor. El cazo eztá zobrezeído —dijo Timoteo, satisfecho—. Avizaré para que ze pazen a recogerloz.
Pero el inspector, que había cogido gusto a eso de alterar las pruebas de un delito, no dejaba de mirar el cuerpo sin vida tendido a sus pies. Y entonces le pidió al juez de guardia que le ayudara a arrastrar a Orlando hasta situarlo sobre la cama de Clarisa.
—Así parecerá que no hubo tiempo de reacción entre el atacante y el momento en que usted apretó el gatillo —dijo, haciendo gala de una notable sobreactuación.
Con la cabeza de Orlando tocando el suelo al otro lado de la cama, Horacio se preguntó si no estaría llevando demasiado lejos el tema de manipular la escena del crimen.
—¿Cree que es necesario adornarse tanto? —preguntó como si estuviera haciendo un esfuerzo al pronunciar las palabras.
—De ninguna manera —repuso el inspector Serranillos, empleando su habitual ironía—. De hecho, debería descerrajar sobre él un par de balazos más para reforzar la creencia de la rabia que debió de haber sentido al ver lo que pretendían hacer con su hija. Yo en su lugar habría descargado sobre este hijo de puta toda la munición que llevara encima.
Aunque Horacio y Timoteo pensaron que se estaba excediendo en el rigor empleado a la hora de colaborar con ellos, en realidad lo que había sucedido era que el inspector acababa de sufrir una catarsis en toda regla. En su interior bullía la incómoda sensación de estar haciendo las cosas mal, muy mal. Allí había dos muertos e independientemente de que uno fuese latinoamericano —y no es que tuviese algo en contra de los latinoamericanos, pero no le gustaban nada— y otro fuese de algún lugar de África —y no es que tuviese nada contra la raza negra, pero tampoco sentía simpatía hacia ellos—, eran dos hombres cuyas vidas habían llegado a su fin sin que las causas estuvieran bien aclaradas. El inspector Serranillos tenía lo que viene siendo un cargo de conciencia, acentuado además por el hecho de que todos los que se encontraban en la habitación de Clarisa no parecían haber dudado ni un segundo en colaborar con aquella farsa, incluidos él y el agente Miranda.
Cuando ambos se despidieron de Horacio y entraron en el coche policial se quedaron unos segundos en silencio, contemplando la entrada de la mansión. En la vida podía haber muchas cosas que alteraran la honestidad de una persona y la conveniencia de hacer lo que más beneficiara tus propios intereses era, probablemente, la peor de todas. El inspector y el agente acababan de darse cuenta de ello. Tal vez no fuese demasiado tarde para volver a la senda correcta.