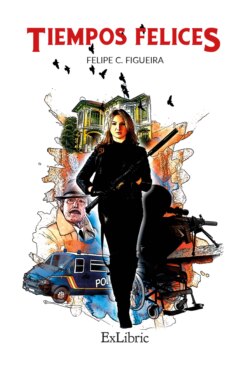Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 17
11
ОглавлениеUn sentimiento parecido era el que estaba sintiendo Sigfrido del Río y Villescas. Estar tumbado en una cama completamente desnudo, con los brazos y las piernas atados, formando una equis simétrica al estilo Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci mientras miraba hacia el techo lo situaba en un contexto un tanto contradictorio. De vez en cuando fijaba su atención en la puerta de la habitación donde se encontraba. El juego de «adivina quién viene a cenar» solía excitarle, pero al paso que iba la cena se enfriaría y hasta se echaría a perder. Se preguntó por qué estaba tardando tanto. Para ponerse un puñetero disfraz de lo que fuese no era necesario emplear todo el día. Aunque la última vez, con Catwoman y su látigo domesticador, había tenido que esperar más de la cuenta hasta que alguien se acordó de que él se encontraba en la sala cuatro y no en la sala dos, donde otro hombre pedía ayuda para que sacaran de su habitación a aquella loca que trataba de arrancarle la piel a tiras. Y es que no todo el mundo estaba preparado para esa clase de emociones. Sigfrido, en cambio, sí disfrutaba con algún que otro latigazo de vez en cuando. De hecho, tras probar una de esas sesiones había tenido la sensación de que la circulación sanguínea era mucho más fluida, lo que le llevó a pensar que la medicina debía emplear el método del látigo como un remedio eficaz para luchar contra el colesterol.
En cualquier caso, Sigfrido solo quería pasar una hora de terapia reconstituyente. Le gustaba emplear esa palabra porque tenía relación con la política. Y es que la vida como diputado no era nada sencilla y muchas veces era necesario recurrir al ocio más extremo para mitigar las tensiones laborales. Cuando hablaban de la erótica del poder, probablemente se referían a eso mismo.
—Hola, nenito —dijo de pronto una voz que le resultaba particularmente familiar.
Al bajar la mirada y fijarse en la persona que acababa de entrar en la habitación estuvo a punto de lanzar un grito desesperado. Frente a él había una mujer, o al menos supuso que debía de serlo a juzgar por sus prominentes pechos y sus anchas caderas. Iba embutida, y este término era el más adecuado, en un traje de cuero color rojo chillón, tan chillón que no solo afectaba a los ojos, sino también a los oídos. Aquel rojo era tan brillante como los faros traseros de un coche. Y por si aquella horrible visión no fuese razón suficiente para lanzarse al vacío desde un octavo piso, la mujer ocultaba su rostro tras una máscara de goma, cuya pequeña abertura en la boca dejaba al descubierto una sonrisa maliciosa que le pareció inquietante.
—¿Ya me has reconocido, viciosillo? —dijo la mujer mientras se acercaba a él con una porra de plástico de aproximadamente un metro de longitud.
Sigfrido cerró los ojos mientras luchaba en vano por zafarse de las cuerdas que lo mantenían inmovilizado. No podía creer lo que estaba viendo.
—No sé qué estarás tramando, maldita zorra —dijo tras haber reconocido la voz de su mujer—, pero ya puedes ir olvidándote de…
—Vamos, vamos, nenito —le interrumpió Katy, apuntándole con la porra—. Yo solo pretendía darte una sorpresita, cariño. Además —decía mientras blandía el arma muy cerca de la nariz de Sigfrido—, te aconsejo que cuides ese vocabulario. No creo que estés en condiciones de provocar la ira de Satánica.
—¡Pero qué Satánica ni qué hostias! —exclamó Sigfrido con los ojos inyectados en sangre—. Suéltame o te juro que le diré a todo el mundo que eres una zorra depravada.
—¿De veras? —dijo Katy, tratando de colocar su móvil sobre una mesita cercana.
—¿Y ahora qué cojones haces? —preguntó Sigfrido, espantado ante lo que estaba suponiendo—. No se te ocurra grabarme, hija de puta. Te juro que…
—¿No crees que ya has jurado suficiente, cariñito? —volvió a interrumpirle su mujer mientras ponía en funcionamiento el contador de la cámara de fotos—. ¿Lo tuyo no es más de prometer? Al menos yo te oí prometer tu cargo como diputado. Ah, espera. A lo mejor resulta que lo has olvidado.
—¿Cómo voy a olvidar que lo soy? ¿Es que te has vuelto loca? ¡Ni se te ocurra subirte encima!
—Ya sé que no lo has olvidado, pimpollo —dijo Katy, ya subida sobre Sigfrido y preparada para el flashazo—. Esta la quiero para el recuerdo. Sonríe, mi amor.
Y tras decir esto, una luz brillante iluminó fugazmente la habitación.
—¿Qué pretendes con todo esto? —quiso saber Sigfrido, sintiendo un sudor frío en su frente y siendo incapaz de controlar su agitada respiración. La perspectiva de que su propia esposa podía estar planeando un chantaje le dejaba sin aliento—. Puedes hundir mi reputación, pero te aseguro que tú caerás conmigo.
—No, nenito. Creo que no estás viendo este asunto desde el ángulo adecuado. Lo que estoy haciendo es relanzar tu carrera. Solo voy a darte un pequeño empujoncito.
—¿Empujoncito para que caiga en la tumba?
—Relájate, anda, que ahora viene lo mejor.
Sigfrido se estremeció. ¿Cómo que ahora venía lo mejor? ¿Acaso iba a haber fuegos artificiales? Tal vez se le hubiese ocurrido llamar a los periodistas para dar una rueda de prensa en aquel mismo lugar. Ya que su mujer parecía haber perdido la cabeza, cualquier cosa podía ser posible.
Cuando Katy se bajó de la cama y la vio coger su móvil pensó en el plan que podría estar tramando. Desde luego, si pretendía relanzar su carrera en la política aquella no era ni mucho menos la mejor forma. Más bien tendría que desaparecer del país como aquella foto saliera a la luz. Sigfrido empezó a sentir un profundo odio hacia ella. Siempre lo había hecho, para qué engañarse. Sobre todo después de haber descubierto años atrás que era lesbiana. Y no es que ella lo hubiese confesado o que la hubiese descubierto en la cama con otro marimacho, pero resultaba evidente que debía de serlo. Su experiencia como marido era razón suficiente para haber llegado a esa conclusión. El hecho de que nunca quisiera hacer el amor con él, ni siquiera llevar a cabo algún tipo de juego sexual superfluo, era de por sí bastante significativo. Porque Sigfrido tenía un alto concepto de sí mismo y admitía que no podía gustar a todas las mujeres, pero sí a la mayoría. Por eso su mujer tenía que ser bollera, lo cual, contemplándola con aquel horrible traje de cuero, agradecía más que nunca.
Si alguna vez había sentido por ella algún tipo de atracción sexual, y no recordaba si tal cosa había sucedido en algún momento de su vida, el vendaval que provocaba la visión traumática de un tonel rojo gigante moviéndose libremente por la habitación fue suficiente motivo para arrepentirse de haberla conocido y hasta de tener que plantearse el proponer en el Parlamento una ley que prohibiera el uso de cualquier prenda de cuero con fines erótico-festivos.
Además, ¿cómo había descubierto aquella morsa bípeda su lugar favorito de ocio? Cuando se lo preguntó, Katy se disponía a abandonar la habitación, pero se detuvo y dio media vuelta.
—Creo que yo lo conocía antes que tú, nenito —le dijo tras quitarse la máscara de goma de la cabeza. Luego le guiñó un ojo y le aconsejó que se fuera relajando—. Creo que lo que viene a continuación nunca lo has probado, viciosillo.
Entonces Sigfrido se vio obligado a tener que hacer un esfuerzo para pensar en las cosas que aún no había practicado y, a decir verdad, eran muy pocas. Hasta tuvo el valor de haber visitado la sala de cirugía, conocida así entre los clientes por tener fama de crearles la novedosa sensación de haber transformado su naturaleza sexual durante la desconcertante experiencia.
No obstante, ¿qué sabía ella de sus particulares pasatiempos como para afirmar que nunca lo había probado? Vieja estúpida loca, pensó Sigfrido con cierta amargura. Lo cierto era que la muy zorra se la había jugado. Iba a saber lo que era vengarse en cuanto se liberara de aquellas cuerdas.
—Hola, guapo. —Oyó decir a una voz cuyo tono, acento y forma no entraban dentro de su catálogo de voces femeninas. Después miró hacia la puerta y vio de nuevo a su mujer, acompañada de otra persona. Tras echar un rápido vistazo a su indumentaria se dio cuenta de que era necesario emplear otro calificativo para describir el conjunto de su visión. De hecho, el conjunto lo llevaba puesto, porque el hombre, o lo que quiera que fuese, lucía un sujetador que hacía juego con el tanga y este a su vez no desentonaba con las medias y el picardías. A ello había que añadirle unos tacones de aguja, razón por la cual aquel hombre parecía medir más de dos metros. Su musculatura indicaba que era un asiduo de los gimnasios y que, en líneas generales, podía ser considerado como la versión latina de Silvester Stallone en sus buenos tiempos.
Sigfrido cerró los ojos y estuvo a punto de perder el sentido. Su mujer no podía ser capaz de hacerle algo así, se repetía a sí mismo mientras deseaba con todas sus fuerzas que al volver a abrir los ojos pudiera descubrir que en realidad todo había formado parte de una horrible pesadilla.
—Muy bien, cielo. Así me gusta. —Escuchó la voz de Katy, borrando de un plumazo toda esperanza—. Cierra los ojos y déjate llevar. Lucy hará el resto.
—Como a ese cabrón se le ocurra ponerme una mano encima…
—Claro que te la pondrá, amor —le interrumpió su mujer, volviendo a activar el contador de la cámara de fotos de su teléfono—. De hecho, te pondrá las dos y además te pondrá el pirulo tan brillante como un inocente querubín. ¿Qué te parece? Vamos, sonríe. Repite conmigo: pi-ru-lo.
Y a continuación otro relámpago iluminó la habitación y cegó unos segundos los incrédulos ojos de Sigfrido, desesperado ante lo que, sin lugar a dudas, era una nueva experiencia para él en cualquiera de sus apartados. Por su parte, Katy se divertía al revisar las fotos obscenas que estaba consiguiendo desde todos los ángulos posibles. Lucy arriba, Lucy abajo, Lucy de lado y Lucy agarrando el pirulo y haciendo, en definitiva, lo que mejor sabía hacer.
Mientras tanto, las lágrimas de Sigfrido demostraban la emoción que estaba sintiendo. Porque, más allá de los detalles, resultaba evidente que era una emoción. Permaneció todo el tiempo con los ojos cerrados, haciendo un esfuerzo titánico por imaginar que quien se encontraba agachada entre sus piernas era una mujer espectacular y no un Rambo de labios carmesí y sujetador de copa.
—Esto te ayudará a tomarte las cosas más en serio, cariñito —decía su mujer, abandonando la sala sin poder ocultar su satisfacción. Con aquel material en su poder, estaba convencida de que a partir de ese día su marido haría todo cuanto ella le pidiese, incluso hacer lo imposible por derogar la maldita ley del aborto.