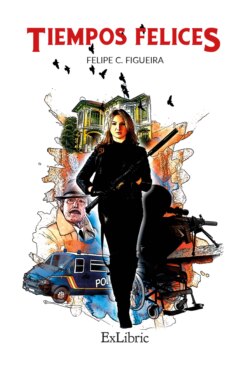Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 16
10
ОглавлениеCuando el inspector Serranillos llegó al cementerio de Belmonte en un coche de la policía secreta, acompañado del agente Miranda, no vio ningún otro vehículo aparcado en la zona, lo cual le produjo cierto malestar, pues, aunque sabía que la puntualidad estaba lejos de ser una cualidad entre los españoles y que era más bien un margen orientativo, eso de tener que esperar a un desconocido que había puesto tanto interés en querer verle a solas no le hacía ninguna gracia, y menos aún si por su culpa no había podido dar siquiera una cabezadita.
—Si no aparece en cinco minutos, nos vamos —dijo el inspector tras observar que su reloj marcaba las tres y diez.
Estaba sentado en el asiento del copiloto. El agente Miranda era quien conducía y se limitaba a mirar en todas direcciones para ver si se aproximaba algún vehículo. No hablaba demasiado y esa era una de las razones por las que el inspector solía escoger su compañía cada vez que debía ir acompañado para realizar labores de incógnito. Pero aparte de saber guardar silencio, el agente Miranda poseía la extraña virtud de ser tremendamente eficaz a la hora de obedecer las órdenes de sus superiores, una virtud que podía ser contraproducente si las órdenes que se le daban no eran las adecuadas. Por este motivo el inspector estaba convencido de que el agente nunca conseguiría un ascenso. El razonamiento era muy simple. A los que mandaban les encantaba contar con hombres de ese estilo para que hicieran todo lo que ellos eran incapaces de hacer. Algo parecido sucedía con el servicio militar. Los más obedientes y eficaces con las órdenes que recibían a menudo no pasaban de ser simples soldados rasos, así como los primeros en caer en el campo de batalla. El que tomaba las decisiones siempre se situaba en segunda línea de fuego, cuando no en la tercera o la cuarta si era necesario, pero jamás se le ocurría poner su vida en peligro. Esa labor iba destinada a los obedientes, los hombres y mujeres como el agente Miranda. En cambio, los que se situaban en las jerarquías más altas, que eran los poco habilidosos en casi todo y los más torpes en lo demás, solían conseguir ascensos con relativa facilidad. El criterio escogido era un misterio para el inspector, aunque suponía que debía de ser una mezcla entre la suerte y el contar con un buen enchufe.
En cualquier caso, era evidente, al menos a juzgar por sus muchos años de experiencia, que los peores preparados para ocupar cargos importantes eran precisamente los que ocupaban dichos cargos. Y siguiendo esa lógica tan particular llegaba siempre a la conclusión de que la jerarquía social era en realidad como un reloj de arena, solo que ese reloj nunca daba la vuelta. Los que más tenían eran al mismo tiempo los más canallas y aunque esta matemática no se cumplía en todos los casos, sí se daba con bastante frecuencia. Por eso el agente Miranda estaba condenado a seguir siendo un policía normal, cuya habilidad sería valorada en su justa medida para que no pasara de ser alguien que ejecutaba órdenes, pero nunca para darlas.
—Arranque, agente. Nos vamos —le ordenó el inspector Serranillos, cansado de seguir esperando.
Sin embargo, cuando el coche ya había avanzado unos metros vieron aparecer un vehículo que tomaba la desviación hacia el cementerio y se detuvo junto a ellos.
—¿Inspector? —preguntó uno de los ocupantes, dirigiéndose a ellos tras bajar la ventanilla.
—Usted debe de ser… —intentó decir el inspector Serranillos antes de que el desconocido se llevara la mano a la boca para que no terminara la frase—. Pues empezamos bien.
—Lamento el retraso, pero surgieron algunos contratiempos —trató de disculparse Horacio.
Minutos más tarde, después de dejar aparcados los coches y de hacer las pertinentes presentaciones, Horacio del Río y Villescas entraba en el cementerio junto al inspector Serranillos, quienes a su vez eran seguidos por el agente Miranda, situado a cierta distancia. El agente llevaba un ramo de flores con el que no parecía sentirse demasiado cómodo, pero con el que pretendía disimular su presencia.
—Hace una temperatura inusual para esta época de año, ¿no cree, inspector? —comentó Horacio en cuanto ambos tomaron la senda central y pasaron cerca de las primeras lápidas.
—Eso parece —se limitó a decir el inspector Serranillos de manera diplomática. En realidad, el tiempo que hacía no le interesaba lo más mínimo.
—Afortunadamente, pronto llegará la temporada de caza —continuó diciendo Horacio, quien daba la impresión de querer ir preparando el terreno—. ¿Le gusta cazar, inspector?
—De vez en cuando. Aunque no soy un gran aficionado.
—¿De veras? ¿Y qué piezas son sus preferidas?
El inspector no supo qué decir y lo primero que se le pasó por la cabeza fue comentar que sus piezas favoritas eran los asesinos y, en la misma medida, las personas que solían interrumpirle cuando hablaba.
—Cervatillos —optó por decir finalmente, sin meditarlo demasiado.
—¿Cervatillos? —preguntó Horacio, sorprendido—. ¿No cree que las crías deben permanecer al margen de la caza?
El inspector volvió a quedarse sin saber qué decir. Advirtió cierta incoherencia en su planteamiento, pero era mejor precipitarse a dicho vacío antes que reconocer que no tenía la menor idea de cinegética.
—Sí, cervatillos —repitió, decidido a emprender una carrera a galope tendido a través de su pradera mental—. Los cervatillos son rápidos, más rápidos que los adultos, como bien sabe usted. Yo lo prefiero por eso mismo. De ese modo entreno mejor la puntería. No tiene demasiado mérito disparar a algo que está inmóvil. El reto está en ser lo suficientemente ágil como para acertarle a un objetivo que se mueve con la rapidez de un cervatillo. Eso aumenta mi excitación.
Nada más pronunciar estas palabras el inspector lamentó el no haber podido frenar antes. Era consciente de que acababa de comerse un semáforo en rojo, el stop y un paso de cebra al mismo tiempo. Afortunadamente, Horacio ignoró la última parte de su comentario y coincidió con él en la parte de los objetivos en movimiento.
—Vaya, en eso coincido con usted. Aunque yo prefiero las grandes cornamentas.
—Cuestión de gustos, ya sabe —dijo el inspector mientras leía distraídamente el nombre inscrito en una lápida—. Pero supongo que no hemos venido hasta aquí para hablar de cinegé… nige… gene…
—Cinegética —quiso aportar Horacio.
—Sí, eso mismo.
—Tiene usted toda la razón, inspector. Y la verdad es que no sé por dónde empezar.
—Pruebe a hacerlo desde el principio —sugirió el inspector Serranillos—. Tal vez eso ayude a simplificar las cosas.
Horacio guardó silencio un instante. Tenía una opinión algo ambigua sobre el hombre que lo acompañaba. Por una parte, no daba la sensación de ser demasiado inteligente, pero algo le decía que no debía precipitarse en llegar a esa conclusión. A lo largo de su vida había conocido personas cuya inteligencia estaba oculta bajo varias capas de aparente displicencia, como si un aire despistado envolviese en realidad una mente ágil y brillante. Además, no podía tenerlas todas consigo. Quien estaba a su lado no dejaba de ser un policía y cualquier paso en falso en su narración de los hechos podría hacer estallar en su cara todo el campo de minas. Por un momento sintió una ligera presión en el pecho. Sabía que él mismo era su única amenaza y que no debía caer en la trampa de confiarse.
—He matado a dos hombres —dijo de pronto Horacio, deteniéndose frente a una lápida—. Pero ha sido en defensa propia. Intentaron violar a mi hija.
Al escuchar aquella declaración el inspector no pareció inmutarse, aunque para asegurarse de que no estaba solo echó una mirada disimulada hacia la fantasmagórica figura del agente Miranda, que continuaba buscando entre los nichos a su imaginario ser querido fallecido.
—En tal caso, ¿no cree que hubiese sido más apropiado reunirse en el lugar de los hechos en vez de aquí? —preguntó pensando en la importancia crucial de acudir lo antes posible a los lugares donde se producían los crímenes.
—Los muertos pueden esperar, inspector —repuso Horacio, convencido de haber hecho lo correcto al haber ido al grano—. He preferido informarle antes de que se presente allí para pedirle que sea usted personalmente quien lleve la investigación. Aunque haya poco que investigar. No quiero que este asunto se convierta en un circo mediático.
—No sé si este asunto, como usted dice, debe ser o no un circo mediático o si hay mucho o poco que investigar —comentó el inspector, para quien matar a dos personas que habían intentado violar a una chica no era precisamente sinónimo de convertirse en una investigación sencilla—. No obstante, le puedo garantizar que actuaremos con la más absoluta discreción, aunque debe permitirme visitar el lugar donde se ha producido este hecho. Creo que es…
—Y usted debe asegurarme que no atosigará a mi hija con preguntas —le interrumpió Horacio como de costumbre.
—Yo no pretendo atosigar a nadie, solo tratar de esclarecer los…
—Lo sé. Sé que es un buen profesional y por eso he acudido a usted. Pero necesito que me dé su palabra de que no someterá a mi hija a más presión de la que ya está soportando.
—No puedo prometerle nada porque solo conozco su versión y, como usted comprenderá, no puedo basar una investigación en alguien que asegura haber matado a dos personas, por muy en defensa propia que haya sido. Intento ser razonable, porque si no lo fuera le aseguro que aquel hombre que está allí con las jodidas flores en la mano ya lo habría esposado.
—Inspector —dijo Horacio mirándole fijamente—, sé que es usted un hombre inteligente y sabe lo que le conviene.
Al escuchar aquellas palabras, que sin duda contenían una amenaza velada, el inspector Serranillos cerró los ojos, apretó los labios y cogió aire. Los peces gordos siempre tenían la manía de pretender controlarlo todo.
—Señor, con el debido respeto —dijo intentando no perder la calma—, pero si usted me ha llamado para que yo realice la investigación que usted prefiere, me temo que se ha equivocado de persona.
—No, solo le estoy pidiendo que haga bien su trabajo.
—No creo que nadie deba ponerlo en duda.
—Nadie lo hace.
—¿En serio? Pues nadie lo diría escuchándole hablar.
—Entienda que protejo a mi hija.
—Lo entiendo. Y usted entienda que para hacer bien mi trabajo, entre otras cosas, es importante que no le dé mi palabra a alguien que acaba de decirme que ha asesinado a dos personas. Y ahora, si no le importa, me gustaría que me dijera dónde están esos dos cuerpos.
—En mi casa —dijo Horacio con una naturalidad que al inspector le pareció grotesca—. Bueno, en realidad en la casa de mi madre.
—¿Y su hija dónde se encuentra?
—En el mismo lugar.
—¿Me está usted diciendo que ha dejado sola a su hija en el lugar exacto donde asegura haber matado a sus dos supuestos agresores?
—No hay suposición que valga, inspector. Intentaron vio…
—Sí, ya sé lo que intentaron —lo interrumpió el inspector Serranillos—. Pero no creo que dejar sola a su hija en estas circunstancias sea la mejor manera de ayudarle.
—Puede que tenga razón —admitió Horacio, consciente de que discutir con aquel hombre no favorecía en nada sus intereses—, pero he intentado evitar que se presentaran en mi casa docenas de coches patrulla. Ya sabe cómo son algunos de sus compañeros. Les gusta llamar la atención y eso es precisamente lo que yo quiero evitar que suceda.
El inspector sentía que estaba perdiendo un tiempo precioso intercambiando pareceres con un tipo que reconocía tener dos fiambres en su propia casa.
—Además, mi hija no está sola —añadió Horacio con expresión de suficiencia—. Está acompañada del juez de guardia.
El inspector lo miró unos segundos sin pestañear. ¿Primero le decía que había matado a dos personas y ahora que un juez de guardia había ido al lugar de los hechos sin la presencia de ningún policía? O el hombre que tenía delante se había vuelto completamente chiflado, y era algo que no debía descartar, o los tentáculos de aquella familia iban más allá de lo que él podía imaginar.
—¿Y puede explicarme cómo ha conseguido que un juez de guardia vaya a su casa antes que nosotros? —quiso saber el inspector.
—Eso es lo de menos. Lo importante es que colaborará con usted para llegar a la única conclusión posible.
—¿La única conclusión posible?
—Defensa propia, inspector, defensa propia. Sígame.
Mientras Horacio del Río y Villescas se alejaba del inspector Serranillos, este dudaba de si lo que acababa de escuchar era cierto. En parte podía entender las prisas de aquel hombre por que la investigación se cerrara cuanto antes, pero, obviamente, si era verdad que habían muerto dos personas el asunto adquiría una dimensión más compleja de resolver que con un simple informe ocular de los hechos. En cualquier caso, esperaba que Horacio lo condujera al lugar del crimen y de esa forma poder evaluar la situación de una manera más completa. A fin de cuentas, tampoco podía estar seguro de que no hubiese conocido a alguien capaz de inventarse una historia como esa por algún extraño y no menos desconcertante motivo.
—¿Piensa ir con ese ramo a todas partes, agente? —preguntó el inspector, dirigiéndose al agente Miranda, antes de salir del cementerio. Este dudó durante un instante y después dejó el ramo de flores sobre una tumba cualquiera sin molestarse siquiera en leer su epitafio, el cual decía: «Nadie se acordó de él en vida».