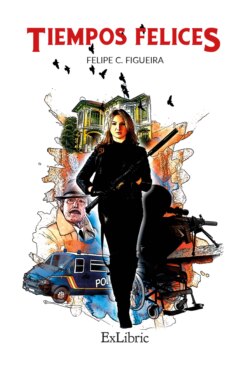Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 14
8
ОглавлениеHoracio se sentía satisfecho en cuanto acabó la conversación con el inspector. El muy idiota había aceptado entrar en su juego y eso iba a facilitarle mucho las cosas. A algunos policías les gustaba percibir el inconfundible aroma del chivatazo. Hacía que se sintieran importantes ante la posibilidad de poder conseguir un ascenso gracias a sus contactos o a la información privilegiada. Por eso los periodistas solían tener amistades en la policía y, de la misma manera, estos trataban de llevarse bien con ellos. De modo que, una vez que el pez había atrapado el anzuelo, el siguiente paso consistía en hablar con Anselmo para que le hiciera un nuevo favor. Debía coger el cadáver de Orlando, el cual había estado a punto de convertirse en cenizas de no haberle avisado antes, y llevarlo hasta la habitación de su hija. Ahora que su madre sabía lo que había sucedido con su joven prometido, daría una vuelta de tuerca a su muerte y trataría de que no hubiese ninguna investigación, que era lo que sucedería si denunciaba su presunta desaparición.
Aún tenía tiempo de sobra para atar algunos flecos. Primero hablaría con su hija e intentaría convencerla de que necesitaba su ayuda para resolver una complicación que afectaba a toda la familia en su conjunto. Supuso que no sería difícil. Clarisa, la niña de sus ojos, pese a que la niña ya contaba con veinte años, era sin duda lo más importante de su vida. Su muñequita de algodón, como le gustaba llamarla, aunque fuese en público. Daba igual lo mayor que se hiciera; para Horacio siempre seguiría siendo su pequeño ángel celestial, además de ser la única hija que había tenido en sus más de veinte años de tedioso matrimonio. Quizá por eso la idolatrara hasta el punto de verla como una especie de querubín caído del cielo para enamorar al mundo con su resplandeciente sonrisa y esa mirada tierna que le otorgaba un aire de santidad, propiciada por una bendición celestial que solo estaba al alcance de los elegidos.
Este pensamiento casi místico respecto a la visión que Horacio tenía de su hija solía servirle también de consuelo para mitigar de alguna manera sus preocupaciones. Por mucho que tuviese todo planificado, nada le garantizaba que las cosas fuesen a salir tal y como él pretendía. En cualquier caso, Horacio dio el último trago a su vaso de ginebra y dejó de contemplar el paisaje a través del cristal de la ventana. Tenía que hablar con su hija, así que salió de su despacho y encaminó sus pasos hacia la habitación de Clarisa, en la segunda planta de la mansión. Probablemente interrumpiría lo que quiera que estuviera estudiando, porque otra de las innumerables virtudes de su hija era la de que podía llegar a pasarse horas encerrada en su cuarto, tratando de labrarse su futuro a base de una concienzuda y casi obsesiva capacidad de aprendizaje.
Mientras subía por la escalera y atravesaba el pasillo, Horacio celebraba el haber acabado con el problema que la presencia de Orlando suponía para la estabilidad familiar. Ya no tendría que imaginar nunca más a su madre en el altar acompañada de aquel cretino. Una imagen que, por otra parte, no le había permitido descansar bien desde hacía semanas. Afortunadamente, se dijo Horacio plantado frente a la puerta de la habitación de su hija con la mano en la manilla, podría volver a dormir como un bebé sin que aquella escena siguiera perturbándole.
—¿Cómo está mi pequeña muñequita de…? —Horacio tuvo que interrumpirse a sí mismo cuando vio a su hija, lo que le llevó a dar media vuelta y a cerrar la puerta sin quitar la mano de la manilla. Sí, estaba claro que había visto a Clarisa, pero de lo que no estaba tan seguro era de haber visto también a un negro situado detrás de ella, azotándole alegremente el trasero. En el celebro de Horacio se produjo de pronto un repentino cortocircuito que le dejó con la mente en blanco. Y es que a veces situar la mente en un estado vaporoso, donde la realidad se confunde con la ficción, era el único modo de no volverse loco. Todo tiene una explicación, se dijo para sí, y seguramente beber ginebra había contribuido a jugarle esa mala pasada. Era así de sencillo.
Cuando Horacio cogió aire y volvió a abrir la puerta se encontró a un negro poniéndose el pantalón con bastante nerviosismo. A su derecha pudo ver a Clarisa abriendo una ventana. Horacio volvió a retroceder y a cerrar la puerta. Luego analizó con cuidado la última visión, una visión que tampoco coincidía con la que él había esperado encontrarse. Porque los procesos de alucinaciones no solían seguir una línea continua y, desde luego, aquella alucinación estaba siguiendo una lógica aplastante. Ya le había pasado en otras ocasiones con su hija. No era la primera vez que su mente lo engañaba hasta el punto de conseguir que viera a Clarisa acompañada de otros hombres en situaciones y posturas parecidas. Pero esa era más clara y nítida que todas las veces anteriores.
Ignorando que su ojo izquierdo comenzó a temblar compulsivamente, Horacio trató desesperadamente de encontrar una explicación. Sin duda, era todo un arte el crear una realidad paralela provocada por un trauma que no era posible aceptar. Su hija estaba estudiando y su madre ya no se casaría con Orlando. Y dentro de estos dos extremos debía situarse la realidad del mundo. Todo lo que se saliese de ambos márgenes no existía. Ni siquiera la presencia del negro azotando el trasero de su pequeña muñequita de algodón. Ahí es donde el papel de la ginebra cobraba una importancia vital. Los estragos que el alcohol ejercía sobre la naturaleza del hombre eran bien conocidos. Cuántas pobres almas, pensó, habían sido conducidas al borde de la locura por culpa de aquel mal que para Horacio ahora era más necesario que nunca.
Fue solo entonces cuando, convencido de que todo formaba parte de una terrible alucinación, volvió a girar la manilla de la puerta y entró con absoluta naturalidad. Entonces vio a su hija sentada en el alféizar de la ventana. Después echó un rápido y cauteloso vistazo al resto de la habitación y, para alivio de su equilibrio mental, no vio rastro del negro por ninguna parte. Horacio suspiró tranquilo. Aunque al acercarse a su hija le pareció ver a alguien corriendo por entre los matorrales, eso no significaba que tuviese que ser el negro que segundos antes había protagonizado su alucinación.
Se juró a sí mismo no volver a probar una gota más de esa dichosa ginebra.