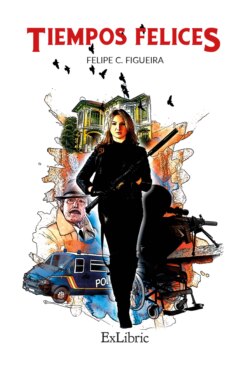Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 7
1
ОглавлениеSi un historiador hubiese tenido que explicar a sus alumnos el árbol genealógico de la familia Del Río y Villescas, muy probablemente habría tenido que emplear el mismo proceso narrativo en cada una de sus generaciones. Y es que toda la línea descendiente de la familia había seguido un mismo proceso de asentamiento, realización y expansión de sus bienes. El mayor mérito recaía en Hugo del Río y Villescas, que cinco siglos atrás tuvo el espíritu emprendedor necesario para levantar los cimientos de la que en poco tiempo se convertiría en una de las familias más influyentes del antiguo reino de Castilla. Hugo fue un gran hombre de negocios que supo sacar provecho del contexto histórico en el que vivía. El hecho de que los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, hubiesen sido partidarios de hacer un uso responsable del comercio de esclavos fue para el joven Hugo una oportunidad que no podía dejar escapar. Porque el oportunismo formaba parte de los genes familiares. Él lo había heredado de su padre, Federico del Río y Villescas, del que, según cuenta la leyenda, logró adquirir los terrenos en los que más tarde se asentaría el dominio familiar tras haber llegado a un oportuno acuerdo con el dueño de una pequeña parcela manchega en mitad de la nada. Dicho acuerdo había consistido en una intersección de caminos, una navaja de afeitar bien afilada y una discreción previamente planeada. Es sabido que en aquella época la facilidad para falsificar documentos ayudaba a que hubiese un intercambio de bienes y a gestionar la burocracia de una manera mucho más dinámica. Federico del Río y Villescas supo gestionar el papeleo con un par de cuchilladas en el costado y esta capacidad innata de hacer negocios pasó a formar parte de la naturaleza empresarial de su hijo. Hugo aprendió de su padre todo cuanto había que saber para generar riqueza con relativa facilidad, empleando objetos parecidos en intersecciones igualmente solitarias. Así fue como el hijo de un humilde ganadero se convirtió en don Hugo del Río y Villescas, quien logró su objetivo de hacerse con una flota naval para surcar los mares del Nuevo Mundo durante gran parte de su vida, gracias a la cual pudo cerrar varios acuerdos con las diferentes poblaciones de tribus indígenas para la exportación de oro y esclavos a cambio de una generosa cuantía de cañonazos. Para don Hugo del Río y Villescas supuso un gran desgaste estar alejado tanto tiempo de su hogar y se cuenta que solo volvió a su alcoba para morir en la cama, aquejado de alguna de las decenas de enfermedades contagiosas que asolaron los territorios conquistados por los españoles. El intercambio de fluidos corporales fue sin duda el arma más letal del imperio español y, aunque muchas veces se le atribuye el mérito de la expansión del reino de Castilla a las genialidades estratégicas de los conquistadores, lo cierto es que las epidemias contribuyeron de forma crucial a mermar el número de indígenas hasta el punto de reducir su población en millones en tan solo un par de décadas.
En cualquier caso, dejando a un lado el impacto que supuso para la economía global y los intereses empresariales la drástica reducción de la mano de obra, lo cierto es que, fruto de las negociaciones amorosas con las que los hombres convencían a las mujeres en discretas intersecciones, don Hugo del Río y Villescas dejó tras su muerte una descendencia aproximada de veinticuatro bastardos y tan solo un hijo legítimo reconocido, que fue el que nació de su unión con una de sus criadas, que moriría después de haber dado a luz al pequeño Ambrosio del Río y Villescas. Poco o nada se sabe del resto de sus hermanos, pero a Ambrosio le reconocen el mérito de haber seguido los pasos de su padre en su particular pasión por las mujeres indígenas. La suerte del hijo de don Hugo estuvo ligada siempre a su obsesión por el sexo femenino, que fue al mismo tiempo la causa de su muerte con tan solo veintiocho años, cuando se rompió el cuello al caer de un caballo sobre el que perseguía a una indígena que se había empeñado en no llegar a ninguna clase de acuerdo con él. Sin embargo, a pesar de haber muerto a tan temprana edad, Ambrosio del Río y Villescas tuvo tiempo de, al menos, dejar dos descendientes: Manuel y Castora. El primero murió a los cinco años a manos de su hermana mientras esta practicaba con la ballesta, lo que le llevó a ser conocido como Manuel el Breve. Castora tuvo un destino mucho más afortunado. Fue la primera y única mujer en la familia durante varias generaciones. Se dice que fue el propio Carlos V quien le concedió los permisos necesarios para que pudiera alargar la longitud de sus terrenos a cambio de alargar otro tipo de asuntos en los aposentos privados de palacio.
Sea como fuere, el caso es que la dinastía Del Río y Villescas supo adaptarse de una u otra forma y usando todo tipo de armas e intersecciones a los tiempos históricos que le tocaba vivir, bien apoyando a los Habsburgo, a los napoleónicos o a los Borbones. Sin embargo, la era moderna trajo consigo algunas variaciones significativas. España había cambiado mucho y lo iba a continuar haciendo, lo que obligó a la familia a tener que redefinir su ideología política y social varias veces en muy poco tiempo, algo que provocó la confusión en alguno de sus integrantes hasta el punto de ver en las filas de un ejército a familiares combatiendo contra aquellos a los que en un principio debían defender. Un malentendido ideológico que acabó con Santiago del Río y Villescas frente al pelotón de fusilamiento del bando nacional. La historia familiar ha tratado siempre de mantener en silencio este desagradable episodio, que llevó a Santiago a gritar: «Viva España, viva el caudillo» y que dejó asombrados a los soldados que debían abrir fuego contra él, quienes acabaron por descargar sus fusiles contra aquel lunático, convencidos de que estaban ante un traidor que renegaba de sus creencias comunistas en el último momento, tal y como recogía un documento de la época.
La confusión política de aquellos tiempos era evidente y habría arrojado a la familia al abismo económico de no ser por la oportuna aparición de Ricardo del Río y Villescas, hermano de Santiago y firme defensor del orden militar por ser, según él mismo reconoció, el sistema de gobierno más eficaz para dirigir una nación. Gran parte del éxito nobiliario de Ricardo, más conocido como el Mariscal, residió en su facilidad para granjearse las simpatías de varios altos cargos estrechamente ligados al círculo más próximo del general Francisco Franco y, sobre todo, por haber sido el inventor de diversos métodos de tortura con los que obtuvo unos notables resultados para que los traidores a la patria confesaran todas y cada una de sus fechorías. Tal debía de ser la eficacia de dichos métodos que el tránsito de camiones militares cargados de presos entrando y saliendo de la finca generó más de un embotellamiento en la entrada y no pocos comentarios de los vecinos de la zona, quienes jamás se atrevieron a averiguar qué podía estar sucediendo en su interior, suponiendo que el hecho de ver unos camiones vacíos abandonando el lugar aclaraba gran parte de sus dudas.
La aportación personal de Ricardo del Río y Villescas a la consolidación del nuevo régimen le otorgó un prestigio que situaría el apellido familiar en lo más alto de la jerarquía aristocrática, de la que no se movería hasta el presente. Solo la muerte del general Francisco Franco y el posterior golpe de Estado trajeron alguna incertidumbre a la flexibilidad ideológica de Ricardo, quien tras la llegada del nuevo sistema democrático no supo si seguir siendo un ferviente protector de la anterior dictadura o pasar a ser un reconocido defensor de la nueva monarquía reformista que apoyaba, como no podía ser de otra forma, a los nuevos partidos políticos emergentes. Cuando cayó el intento de golpe de Estado, Ricardo se convenció a sí mismo de que, siendo ya un hombre de avanzada edad, aunque aún con la suficiente agilidad mental como para afrontar una nueva transmutación ideológica, debía abrazar la nueva situación política del país y adaptarse nuevamente a los tiempos si no quería poner en peligro los logros conseguidos. Así fue como Ricardo se convirtió en uno de los firmantes de la Constitución española, poniendo un especial empeño en cerrar viejas heridas e insistiendo particularmente en que no tenía ningún sentido hurgar en el pasado, en que era necesario mirar hacia adelante y en que había que educar a las nuevas generaciones de españoles en la creencia de que mirar hacia atrás llevaría a la nación a caer en los mismos errores que tanto daño habían causado ya al país. Este oportuno talante pacífico le llevó a ocupar altos cargos de gobierno durante un par de años, hasta que un inesperado ataque al corazón las malas lenguas culparon al excesivo ardor amoroso de una de las prostitutas a las que solía acudir con frecuencia le llevó a ocupar el panteón familiar de una manera permanente.
Tuvo que ser su hermana pequeña, Jimena del Río y Villescas, quien se vio obligada a ocupar el hueco dejado por su primogénito muy a su pesar, pues ella había preferido siempre situarse en un segundo plano. Jimena se convirtió de esa forma en la segunda mujer de la familia encargada de dirigir sus designios y su llegada no trajo cambios significativos en las expectativas de un linaje que para entonces ya gozaba de una solidez pétrea. Lo que sí hizo fue mantener, consolidar y fomentar la afición que sus ascendientes habían demostrado tener, desde los primeros Del Río y Villescas, por el intercambio de fluidos corporales con personas del sexo opuesto. Esta sospecha hereditaria recayó sobre Jimena al poco tiempo de saberse que su marido había quedado tetrapléjico para el resto de su vida después de que una maceta se desprendiera del balcón y cayera sobre su cabeza justo cuando él se disponía a entrar en su casa. Un accidente fortuito y que, además, causó en Jimena una profunda desolación al admitir que ella había sido testigo del fatal desenlace por encontrarse tomando el sol en el balcón contiguo. Teniendo en cuenta que este hecho tuvo lugar una semana después de haberse casado con él y que supuso que a partir de ese momento el infeliz de su marido contara con una invalidez del ochenta por ciento de su cuerpo, lo que le impedía mantener cualquier tipo de relación sexual con su esposa, comenzó a extenderse el rumor sobre ciertos aspectos de la vida personal de Jimena que pudieran explicar sus dos milagrosos embarazos. En ambas ocasiones ella aseguró que su marido aún contaba con la hombría necesaria y que todo lo demás eran habladurías a las que no había que hacer demasiado caso. Sin embargo, eso no explicaba por qué el segundo embarazo se produjo tras el fallecimiento de su esposo, el cual sufrió un nuevo accidente al despeñarse por un barranco cuando paseaba junto a Jimena. En este caso la policía no supo explicar qué pudo haber impulsado la silla de ruedas para que alcanzara los cincuenta kilómetros por hora en una pendiente que terminaba justo donde comenzaba un precipicio de más de cien metros de altura.
Para los hijos de Jimena del Río y Villescas siempre había resultado complicado tener que enfrentarse a la cuestión de su paternidad. Quizá no tanto para Horacio, el hermano mayor, pero sí para Sigfrido, el segundo en nacer y quien tuvo que aceptar el curioso paralelismo entre el ADN de su padre y el de alguno de la docena de hombres que habían estado trabajando para él entre médicos, enfermeros y masajistas. Profesionales que, naturalmente, fueron contratados por Jimena para que su marido recibiera todos los cuidados necesarios. El delicado asunto de la paternidad siguió siempre presente, si bien ninguno de sus hijos se atrevió nunca a preguntarle directamente a ella y las dudas acabaron desplomándose dentro del pozo de los temas familiares que no debían ser tratados. Desde el punto de vista afectivo, esto generó en el ánimo de Sigfrido cierto desasosiego paternal, lo que le llevó a aceptar finalmente la opción del embarazo milagroso antes que otras posibilidades mucho más traumáticas.
De modo que en la finca de los Del Río y Villescas las cosas estaban relativamente ordenadas. Horacio dirigía un importante periódico de tirada nacional que llevaba el mismo nombre, El Nacional. Sigfrido, por su parte, se había licenciado en Economía, era ambicioso y además pertenecía a una de las familias más influyentes del país, situándolo como uno de los personajes más destacados en las filas del partido con-servador y a su vez en la política española, sobre todo tras conseguir un sillón en el Congreso de los Diputados.
Para Jimena del Río y Villescas, en cambio, las cosas eran bien distintas. Era una mujer pragmática y su única preocupación consistía en sacar el mejor provecho posible del mucho tiempo libre del que disponía. El tiempo era precisamente su mayor obsesión. Mantenía una batalla abierta contra él y su lucha consistía en tratar de evitar a toda costa que su aspecto físico se deteriorara. Ya se había sometido a varias operaciones de cirugía a lo largo de su vida, según pensaba ella para conservar su belleza primigenia. Una belleza que siempre había impresionado a los hombres, muchos de los cuales se mostraban intimidados cuando se encontraban a solas frente a ella. Era la misma impresión que causaba a su cirujano cada vez que acudía a su consulta y que le había llevado en diversas ocasiones a tener que replantearse el sentido de todos los años de carrera y a valorar seriamente su prematura jubilación. Y es que Jimena, a sus ochenta y dos años, a primera vista podía aparentar ser mucho más joven, pero debía ser una primera vista lejana porque cuando alguien se acercaba a ella a menos de dos metros de distancia descubría con cierto horror contenido un rostro desigual, cuyas variaciones faciales habían sido tan constantes que resultaba difícil distinguir cuál de los rasgos no había sido corregido o modificado por las manos del cirujano. Pero Jimena no solo necesitaba mejorar los aspectos faciales; también quiso cambiar algunas partes de su cuerpo, el cual sufrió una extraña transformación que la convirtió en una especie de barbie octogenaria. Y este término era el más adecuado para definir el aspecto externo que acabaría teniendo Jimena. De hecho, el doctor Pertierra, el cirujano encargado de ensalzar y aumentar el volumen de sus pechos, había sufrido tras la operación un impacto emocional de tal envergadura que se vio obligado a regresar a la medicina forense antes que volver a realizar una nueva cirugía a Jimena del Río y Villescas.
En cualquier caso, Jimena tenía una opinión bien distinta de sí misma y siempre interpretó el rechazo masculino hacia ella como una lógica muestra de respeto, directamente relacionada con la importancia de la familia a la que representaba, y no como la lógica reacción de quienes pensaban que mantener algún tipo de relación carnal con una momia era más propio de personas cuyas perversiones sexuales debían de situarse al borde de la demencia. Por eso para Jimena el poder no era una ventaja en ese sentido, sino un lastre, una dificultad añadida a la hora de intimar con los hombres. Esta dificultad la llevó a tener que ingeniar métodos más sofisticados que el de la seducción física para poder seguir alimentando su voraz apetito. Y, puesto que sus encantos físicos estaban siempre solapados por su posición social, opinión que el sexo masculino no compartía, Jimena había ideado una técnica muy eficaz, que consistía en mezclar pequeñas dosis de tranquilizantes con estimuladores sexuales, creando una sustancia líquida de lo más original que, oportunamente administrada en las bebidas o en casos muy excepcionales de forma intravenosa, conseguía debilitar la resistencia de los objetos de deseo mientras ella daba rienda suelta a sus múltiples fantasías. Era consciente de que el tiempo jugaba en su contra y de que ya no podía andarse con los típicos rodeos de la juventud, cuando había que respetar unas normas de cortesía antes de llegar al éxtasis amoroso.
Y es que de la misma manera que sus antepasados habían hecho de la famosa frase «el fin justifica los medios» un uso cotidiano, Jimena del Río y Villescas estaba convencida de continuar con idéntica línea de comportamiento para defender los intereses familiares en la misma proporción que sus intereses más vitales, los cuales, muy a pesar de algunos hombres, no solían terminar de satisfacerse casi nunca. Sin embargo, esta afición por aprovechar las posibilidades que le ofrecía su particular modus operandi había encontrado un punto de reflexión en un joven veinteañero que la acompañaba en todo momento y que era, de hecho, su enfermero. Porque no solo su difunto esposo había sufrido un desafortunado accidente que lo encadenó a su silla de ruedas hasta el último día. También Jimena había sufrido una desgracia no menos dramática al desmayarse cuando bajaba la escalera de su casa y que le dejó secuelas irremediables, que la obligaban a tener que contar con ayuda externa para poder realizar las labores cotidianas. Al menos eso aseguraba ella, aunque lo cierto era que el tiempo que su marido había estado recibiendo los cuidados de tantos hombres apuestos le dio alguna idea sobre lo que podía hacer para asegurarse de estar siempre bien acompañada y, además, hacerlo de un modo lo suficientemente creíble, que le garantizara guardar las apariencias. Fingir necesitar ir en silla de ruedas tenía sus ventajas. Una de ellas consistía en poder cambiar de enfermero cada cierto tiempo, cuando Jimena decidía que era el momento de probar nuevas experiencias. Y así fue hasta que Orlando apareció en su vida para demostrarle que el amor no entiende de distancias generacionales por mucho que entre ella y su ferviente amado hubiese más de cinco décadas de diferencia. Su nuevo enfermero era también su masajista y, aunque sus dos hijos se habían mostrado en contra de aprobar el enlace matrimonial que Jimena tenía decidido llevar a cabo, se convertiría, les gustase o no, en su nuevo esposo pasadas unas cuantas semanas. Orlando simbolizaba todo cuando necesitaba para ser feliz y la mayor demostración de amor verdadero que había tenido hacia ella era el hecho de que no necesitaba narcotizarlo para conseguir su hombría. Y qué hombría, pensaba Jimena del Río y Villescas cada vez que lo veía a solas y se maravillaba al ver que todo surgía de una manera natural y espontánea, razón por la cual no se preguntaba qué podría haber visto un joven de veinticinco años en una anciana de ochenta y dos primaveras ni si él podía sentir algún tipo de atracción hacia la práctica de la necrofilia, tal y como algunos, maliciosamente, se atrevían a sugerir.