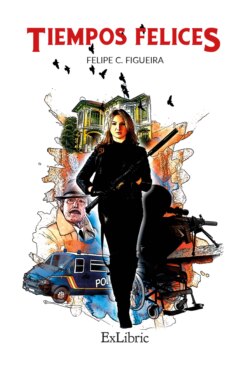Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 11
5
Оглавление—Señorías, creo que también hablo en nombre de mi grupo cuando digo que lamento profundamente que esta ley haya salido adelante sin la aprobación de la mayoría de la cámara. Y hay dos razones fundamentales para mostrar mi decepción. La primera es que el derecho al aborto no puede ser generalizado a todas las circunstancias. Y la segunda es que al generalizar dicho derecho estamos entregando a la sociedad la posibilidad objetiva de crear una generación irresponsable, donde las relaciones esporádicas traigan consigo desgracias mucho mayores que las que pretendemos evitar. La libertad puede ser entregada solo a quienes son capaces de utilizarla adecuadamente. Y espero que no deban arrepentirse de esta decisión, porque una cosa es adaptarse a los tiempos, señorías, y otra muy diferente es sucumbir a ellos. Muchas gracias.
Con este breve discurso, Sigfrido del Río y Villescas acababa de realizar una intervención que fue muy aplaudida por el sector conservador del Congreso. Sin embargo, para Katy Etxegarai, presidenta de la ACCAL (Asociación Católica Contra el Aborto Libre), el discurso de su marido no llegaba siquiera a la línea de la mediocridad. En su opinión había sido demasiado blando, como de costumbre. Siempre lo era con las cosas que no le interesaban.
Después de apagar el televisor, Katy refunfuñó entre dientes. Luego descolgó el teléfono y pidió a su secretaria que no le pasara ninguna llamada. No tenía ganas de hablar con nadie ni de que nadie la molestara para pedirle explicaciones. La noticia de que el nuevo Gobierno progresista hubiese conseguido aprobar la reforma de la dichosa ley del aborto le había quitado hasta el apetito. Y ahora sería cuando se le echarían encima como hienas. De nada habían servido las múltiples manifestaciones promovidas por su asociación para mostrar el rechazo a la reforma ni sus apariciones en los medios de comunicación intentando ejercer algún tipo de presión social. Aquellos cabrones se habían salido con la suya, pensaba Katy mientras soltaba un bufido. Estaba furiosa. Tenía la sensación de que todo su esfuerzo se iba por la taza del váter y de que su propio marido había sido uno de los que habían tirado de la cadena. Pero antes de encargarse de Sigfrido debía preocuparse de redactar una nota pública que al menos le sirviera para mantener alejados durante un tiempo a todos los que estarían esperándola con el hacha en la mano. Probablemente no era el mejor momento para hacerlo, pero necesitaba expresar «la total repulsa, asco y desprecio» que su asociación mostraba contra la reforma de una ley que «sin lugar a dudas llevaría a todas las guarras del país a follar como conejas en época de apareamiento». Escribir estas líneas le había proporcionado cierto alivio, aunque hubiese sido un alivio pasajero. Al repasar las palabras se dio cuenta de que no podía publicar algo tan sincero. De modo que rompió la hoja y la tiró a la papelera.
—Pero qué hijos de puta —maldijo en voz alta al reclinarse contra el respaldo de la silla. Una maldición en la que también incluía a su marido, así como al resto de diputados que habían contribuido directa o indirectamente, bien con su voto a favor o su abstención, a que aquella ley fuese a salir adelante. Claro que a Sigfrido debía reprocharle no haber sido mucho más contundente y no haber puesto mayor empeño a la hora de usar su enorme influencia para movilizar a una masa social lo suficientemente poderosa, que, apoyada además por una campaña publicitaria en cuyos anuncios se hablara acerca de la maravillosa experiencia que era ser madre, con fotos a todo color que mostraran a bebés sonrientes en los carteles de las carreteras, los transportes y… Pero no, nada de eso había sucedido. Y pensar en ello la enfadaba aún más.
Katy Etxegarai respiró hondo y volvió a coger una hoja. «Porque nuestras hijas —escribió, aporreando con vehemencia el teclado de su portátil—, nuestras adoradas niñas, son ahora mucho más vulnerables con esta reforma. Los hombres ya no las verán como personas libres y responsables, dueñas de sus cuerpos…». Aquí se detuvo, pensativa. No, eso ya estaba ocurriendo. De hecho, había sucedido siempre. Así que borró la última frase y probó con otro argumento menos recurrente. «Son más vulnerables porque…». Y volvió a detenerse. No se sentía inspirada, aunque tampoco pretendía ganar el Premio Nobel de Literatura. Frunció el ceño y apretó los labios. «Porque muchas de ellas —prosiguió— son aún demasiado pequeñas y carecen de la capacidad mental necesaria para discernir lo que les conviene y lo que resulta un crimen contra los designios del Señor». Bueno, aquí parecía haber exagerado un poco. Primero porque un crimen ya de por sí era contrario a la vida y segundo porque los designios del Señor le importaban más bien poco a una sociedad cada vez más atea. No es que fuese una frase muy inteligente, pero serviría como guiño a los miembros más extremistas de la asociación. Katy cerró los ojos, abatida. El mundo se iba a pique. «Bienvenidos a la era de la fornicación masiva —se animó a escribir sin importarle si acababa siendo una nota pública o no—, una era donde nuestras niñas llevarán el ombligo al aire, mascarán chicle, mirarán de forma lasciva a los hombres y en la cual ellos corresponderán a la provocación, sabiendo que ya no tendrán ninguna responsabilidad paterna, ya que habrá una ley colgada de los cojones del nuevo Gobierno progresista que les animará a dar alegría a sus penes». Y tras plasmar este pensamiento cogió un bolígrafo, lo lanzó contra la pared, pegó un manotazo al teclado y dejó escapar un grito ahogado, cargado de frustración. Frustración y rabia. Katy tenía el temperamento propio de quien es capaz de partir nueces con la mirada. Y, desde luego, en aquel momento habría partido un par de cabezas como si fuesen frutos secos, que después habría disecado para clavarlas en una pica y llevarlas al Congreso con el instructivo objetivo de que sus señorías recordaran que la libertad de las mujeres no consistía en malcriarlas con la idea de que vivían en una sociedad tolerante, en igualdad de condiciones, y que solo por ese motivo podían introducirles la cultura patriarcal en forma de falo, ignorando el hecho de que eran ellas y no los hombres las que se quedaban premiadas. Ese y no otro sería el mensaje que se lanzaría al populacho.
La mujer de Sigfrido se estaba desesperando por momentos. Presa de la ira, pegó un puntapié a la papelera y la mandó al otro lado del despacho. Pensaba decirle un par de cosas al inútil de su marido en cuanto lo viera. Pero antes tenía que desahogarse de alguna forma. Necesitaba soltar adrenalina y escribir no servía de nada. Por eso se levantó de un brinco, cogió el bolso, las llaves de su coche y, hecha un basilisco, atravesó la oficina sin hacer caso de quienes pretendían hablar con ella. Luego llegó hasta su coche, un poderoso Cadillac Escalade negro recién comprado, cerró la puerta con un estrépito que hizo retumbar el interior del vehículo y se dirigió al único lugar donde podía descargar toda su furia, el centro social para mayores.