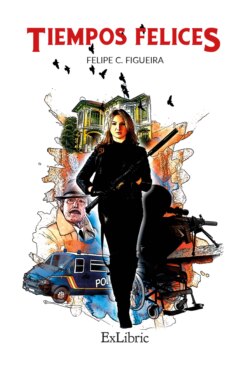Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 13
7
ОглавлениеDespués del entretenido entierro de su padre, donde había estado acompañado del albañil encargado de tapiar el nicho, con el cual había mantenido una conversación muy interesante acerca del cemento blanco y su capacidad para endurecerse en unos pocos minutos, el inspector Serranillos regresó a su despacho para tratar de echarse una siesta. Sin casi haber podido pegar ojo en toda la noche y con un viaje de ida y vuelta tan largo, su capacidad de atención era ligeramente inferior a la normal, y eso que el inspector no se caracterizaba por tener una inteligencia fuera de lo común. Sin embargo, al llegar al despacho su secretaria le esperaba para decirle que acababa de recibir una llamada de alguien importante.
—¿Cómo de importante? —quiso saber el inspector para valorar si podía devolver la llamada más tarde.
—Muy importante —dijo Juliana, poniendo especial énfasis en la primera palabra.
—De acuerdo, luego le llamo.
—Creo que debería hacerlo ya.
—De acuerdo, luego le llamo —repitió el inspector, para quien la importancia de las cosas era en ese momento bastante relativa. Luego entró en el despacho y se meció en la silla durante unos minutos, el tiempo que tardó en darse cuenta de que no podría dormirse mientras aquella llamada urgente estuviera pululando en su mente. ¿Quién podía ser ese tal Horacio del Río y Villescas y para qué necesitaba hablar con él? Aquel nombre le sonaba de algo. Bueno, pues quien quiera que fuese tendría que esperar. Solo necesitaba relajarse unos minutos. Y para ello sacó una pelota de goma de uno de los cajones del escritorio y se puso a jugar con ella al frontón. Era una costumbre a la que recurría cada vez que buscaba despejarse un poco.
Llamada importante por la línea uno, jefe —dijo de pronto su secretaria, entrando en el despacho sin llamar y provocando que el inspector perdiera el control de la pelota y esta acabara chocando contra la lámpara de su mesa.
—¿Cuántas veces tengo que repetirle que no me llame jefe? Y, por cierto, debería ir adquiriendo la costumbre de llamar a la puerta antes de entrar, ¿no le parece?
Después de coger la lámpara del suelo, descolgó el auricular del teléfono e hizo un gesto a Juliana para que le dejara solo. Siempre le había parecido una mujer poco discreta.
—Inspector Serranillos al habla —dijo en un tono pausado para darse mayor importancia—. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Pero al otro lado de la línea no se oía nada. De hecho, se dio cuenta de que en vez de pulsar el botón de la línea uno había pulsado el de finalizar llamada. El inspector bufó, contrariado. Aún no dominaba lo de las tecnologías y aquel aparato que acababan de instalarle tenía tantas teclas que más que un teléfono parecía el jodido teclado de un ordenador.
Juliana, ¿puede devolver la llamada al último número? ¿Juliana? ¿Oiga?
El nombre que busca no está en su agenda. Pruebe a…
El inspector soltó una maldición. En vez de hablar con su secretaria lo estaba haciendo con la opción de marcación por voz. Con lo sencillo que era en sus tiempos llamar a alguien, cuando solo contabas con las teclas de los diez dígitos y una libreta.
—¿Juliana? —dijo, no muy convencido, al pulsar el botón que se suponía que era el correcto.
—¿Jefe?
—¿Puede devolver la llamada al último número antes de que tire este aparato por la ventana? ¡Y no me llame jefe!
—Pero si es mi je…
—Los cojones.
E interrumpió la conversación colgando bruscamente el auricular. A los pocos segundos una llamada se repetía por la línea uno. El inspector observó el teclado un instante. Esta vez no iba a arriesgarse. Tras convencerse de que lo mejor era no tocar nada y limitarse a descolgar el teléfono, se puso el auricular en la oreja y esperó a que alguien hablara.
—¿Inspector Tempranillos? —Escuchó decir a una voz al otro lado.
—Serranillos, si no le importa —quiso corregirle el inspector—. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?
—Me llamo Horacio del Río y Villescas.
Durante unos segundos el silencio envolvió la conversación y el inspector interpretó dicho vacío como una forma que su interlocutor tenía de hacerse notar. Al parecer, esperaba que él supiera valorar la dimensión del personaje y hasta el posible motivo de la llamada. Y todo ello al mismo tiempo. Ya le había sucedido otras veces con anterioridad, pero en aquella ocasión no le apetecía hacer un ejercicio de memoria. Villescas, Villescas, repitió mentalmente. El caso es que aquel apellido le resultaba familiar. Illescas sí. Era un pueblo o algo por el estilo. Pero ese Villescas…
—Encantado —dijo con naturalidad. Lo mejor en esos casos era mostrar una actitud prudente y, sobre todo, no dejarse impresionar—. Yo me llamo…
—Sí, ya sé cómo se llama —le interrumpió Horacio.
El inspector respiró profundamente. Si había algo que odiaba era ser interrumpido cuando tenía la palabra.
—Tengo algo importante que contarle —prosiguió Horacio—. Algo que no puedo hacer por aquí. ¿Tiene idea de un sitio discreto donde podamos hablar?
—Verá, comprendo su preocupación y, aunque desconozco la gravedad del asunto, debo recordarle que el procedimiento habitual es…
—Ya sé cuál es el procedimiento habitual, por el amor de Dios —volvió a interrumpirle Horacio, esta vez empleando mayor vehemencia en el tono—. Pero este asunto, como usted lo llama, es muy delicado. Nadie debe saber nada. Nadie, salvo usted, por supuesto.
Dejando a un lado el hecho de que aquel capullo había cogido la costumbre de dejarle con la palabra en la boca y que si insistía en hacerlo acabaría por mandarlo a hacer puñetas, lo cierto era que tanto misterio no le gustaba nada. El inspector Serranillos guardó silencio unos segundos mientras apretaba el botón de presión retráctil de su bolígrafo.
—¿Cómo ha dicho que se llama? —preguntó en un intento por saber algo más de la persona que requería sus servicios con tanta emergencia y que se atrevía a dirigirse a él como si fuese su superior.
—Horacio del Río y Villescas. Soy el director de El Nacional e hijo de Jimena del Río y Villescas, dueña de la famosa ganadería los Pesadumbres. Mi hermano es el diputado Sigfrido…
—Del Río y Villescas. Sí, lo he captado —interrumpió esta vez el inspector, cansado de la obsesión que mostraba ese hombre por mencionar su apellido—. De acuerdo, ya me hago una idea —dijo, tratando de ganar tiempo para entender algo—. Sin embargo, no sé para qué quiere usted verme en otro sitio que no sea, por ejemplo, mi despacho. Le aseguro que es un sitio muy discreto, siempre que no le dé por gritar, claro.
—Le agradezco el ofrecimiento —comentó Horacio, bajando el tono autoritario—, pero, créame, usted es inspector y yo periodista, aparte de ser más o menos conocido a nivel social. Ya sabe lo que son las habladurías. Por eso insisto en poder verle en un terreno, digamos, neutral.
¿Neutral?, se preguntó el inspector, que por un momento pensó en la posibilidad de que le estuviera ofreciendo firmar la paz de algún país de Oriente Medio. El asunto parecía complicarse según avanzaba la conversación, pero a pesar de no estar convencido del todo acabó aceptando negociar un encuentro privado.
—Está bien. ¿Qué sugiere?
—¿Qué le parece el cementerio de Belmonte?
—El cemen…
—Sí, lo sé. No es el lugar más adecuado para tener una reunión. Sin embargo, dadas las circunstancias…
Mientras Horacio le hablaba, el inspector analizaba el ofrecimiento. Desde luego, tenía que reconocer que el sitio resultaba de lo más discreto y silencioso. Era prácticamente imposible que alguien se fijara en ellos. Después concretaron la hora. Sería a las tres de la tarde.
—Quisiera que comenzara la investigación cuanto antes —añadió Horacio.
—¿La investigación? —repitió el inspector, incrédulo. Podía soportar que le interrumpiera cuando hablaba, pero decirle cuándo debía comenzar una investigación policial era ir demasiado lejos—. ¿No cree que eso debo decidirlo yo?
—Naturalmente, inspector —admitió Horacio—. Pero cuando escuche lo que tengo que contarle usted mismo querrá empezar a trabajar en ello. Créame.
Era la segunda vez que el inspector Serranillos escuchaba esa última palabra. Y viniendo de alguien que quería verle en un cementerio no parecía ser la manera más apropiada de ganarse su confianza. Aun así, volvió a ceder y aceptó la propuesta.
—Pero le aviso de que iré acompañado —dijo como única condición.
—Muy prudente por su parte —comentó Horacio, mostrando ahora una actitud mucho más comprensiva—. De hecho, lo prefiero. Siempre que sea de su entera confianza, por supuesto.
El inspector pensó que, aparte de su aparente incapacidad para hacerse respetar, también debía consentir que un desconocido pusiera en duda su habilidad a la hora de escoger a sus hombres de confianza. Genial. Estuvo a punto de decirle que se presentaría en el cementerio con un equipo completo de periodistas y que pediría que levantaran un escenario sobre la tumba de algún antepasado que llevara su ilustre apellido.
—Desde luego. No se preocupe —acabó diciendo antes de despedirse y colgar el teléfono.
Su mente se quedó en blanco durante unos minutos. Si un personaje importante como el director de un periódico quería verle a solas es que habría descubierto algún asunto turbio, probablemente un escándalo de corrupción o algo similar, que le había obligado a tener que recurrir a la policía para que esta actuara sobre el terreno.
Luego llamó a su secretaria, se levantó de la silla y buscó la pelota de goma para continuar jugando al frontón. Debía distraerse y evitar precipitarse en las conclusiones. Cuando Juliana entró en el despacho, el inspector le pidió que localizara al agente Miranda y que se presentara ante él lo antes posible. El agente Miranda era el hombre adecuado para acompañarle.