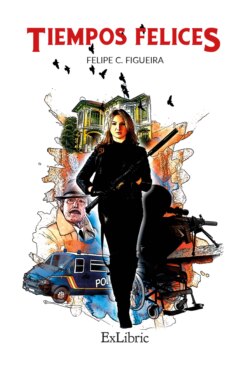Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 19
13
ОглавлениеEn la segunda planta de la mansión, Clarisa del Río y Villescas también reflexionaba. Estaba sentada en el alféizar de la ventana de su dormitorio y acababa de liarse un canuto. Entre calada y calada contemplaba el paisaje sin fijarse en nada en concreto. No hacía más que repasar las palabras de su padre y esa absurda versión que debía contar a la policía cuando llegaran. El hombre que iba a casarse con su abuela y un amigo suyo habían intentado violarla y dicho intento había supuesto que su padre les pegase un tiro a ambos. El primero yacía en su habitación, un cadáver colocado allí por Anselmo ante su indiferente mirada. El otro, un chaval de nacionalidad nigeriana al que había conocido la noche anterior yendo de copas con sus amigas, tirado en el suelo cerca del invernadero con un disparo en la cabeza. Solo un idiota podría creer esa historia. Y Clarisa estaba convencida de que nadie lo haría, aunque sí se limitarían a aceptarla como buenos perros obedientes. Su familia era poderosa, asquerosamente poderosa. Y quien era lo suficientemente inteligente para saber lo que tenía que hacer con tal de no meterse en líos y ganarse la amistad de los Del Río y Villescas entendía que cualquier versión de los hechos que no fuera mantener la imagen familiar impoluta en el mejor de los casos significaba tener demasiados enemigos en su contra.
El juez de guardia era uno de ellos, un tipo capaz de demostrar que el Sol giraba alrededor de la Tierra si alguien de la familia se lo pedía. Desde la ventana le veía examinando el cadáver del pobre Emmanuel. Ya le había hecho a ella algunas preguntas y su conclusión no contenía ningún error, quitando el hecho de que no había sido agredida sexualmente y que, en efecto, estaba con el ánimo por los suelos. Pero este detalle no le importaba a nadie y menos aún a su familia, demasiado centrada en proteger el honor del apellido, si es que aún quedaba algo de honor en alguno de ellos. Que ella se hubiese quedado sin su amante porque a su padre no le gustaba nada que su hija conociera a chicos era lo de menos. Y ya era el quinto que perdía. A veces se preguntaba si no sería mejor coger los hábitos y encerrarse en un monasterio. Aunque vivir en aquel lugar a veces era como estar encerrada en una celda o, peor aún, en una cárcel.
En cualquier caso, debía reconocer que parte de la culpa era suya por no saber frenar ese ímpetu pasional que la arrastraba incontrolablemente a tener que desahogarse en momentos en los que, tal vez, debía ser más precavida. Por más que trataba de que su padre no se diera cuenta de que su pequeña muñequita de algodón se había convertido en una depredadora insaciable —rasgo que quizá hubiese heredado de su abuela—, siempre acababa descubriéndola en plenas actividades socioculturales. El primero de sus amantes recibió un tiro en la cabeza cuando estaban disfrutando de las vistas a un lado de la carretera, cerca de la mansión. El segundo, meses después, recibía una bala entre ceja y ceja justo cuando ella trataba de gestionar algunos flecos en la negociación que estaba manteniendo entre sus piernas. Se quedó sin el tercer amante debido a la extraordinaria puntería de su tío Sigfrido, quien había salido a cazar gamos y decidió afinar la puntería con la cabeza de quien la tenía presionada contra el capó de su coche a una distancia de unos novecientos metros. Con el cuarto apenas tuvo tiempo de quitarse el sujetador antes de que su padre, nuevamente, surgiera de pronto y descerrajara cuatro tiros sobre el desdichado.
—Tápate, que vas a coger frío —le dijo antes de subir la ventanilla de su coche y continuar su camino.
Para Clarisa, el problema de tener un padre tan excesivamente protector era que nunca podía estar segura de cuándo aparecería para fastidiarle la fiesta. Lo curioso es que de sus víctimas nunca volvía a saberse nada. Eran oficialmente personas desaparecidas, como si se hubiesen evaporado de pronto hasta el punto de parecer que ni siquiera habían nacido.
Sí, con su familia nadie podía descuidarse. Sus tentáculos abarcaban espacios muy extensos. Por fuera daban la impresión de ser un verdadero clan, pero por dentro era solo una maldita familia como otra cualquiera. A sus veinte años, Clarisa había visto ya tanta sangre derramada sobre ella y por ella que prácticamente se había hecho inmune a su visión. La primera vez pudo sentir horror; la segunda, pánico; la tercera, cierto enfado; la cuarta, malestar, y con Emmanuel, indiferencia. Era uno más. Si Clarisa estaba desanimada no se debía a la muerte de su último amante, sino a que estaba harta de que sus encuentros amorosos fuesen siempre esporádicos. Sin darse cuenta de ello, su padre no dejaba que sus relaciones sentimentales pasaran de un par de semanas. Era aún más celoso con ella de lo que había sido nunca con su mujer. Aunque de eso hacía ya mucho tiempo. Seguía recordando, como si fuesen instantáneas fotográficas de los primeros años de su vida, la manera violenta que tenía de tratar a su difunta madre. Aunque en realidad se maltrataban mutuamente del mismo modo. Discutían mucho, tanto que hasta se daban los buenos días entre insultos. Más que por el amor, estaban unidos por el odio. En una de las cenas navideñas recordaba a su madre dirigiéndose a ella mientras le contaba lo bien que vivirían las dos juntas una vez que su padre se hubiese ido al infierno y añadía que era allí donde lo mandaría en cuanto se descuidase. Pero fue su madre la primera en bajar la guardia y en visitar el infierno, donde, según su padre, el propio Lucifer intentaría echarla de allí a patadas. Aunque en la misa por su alma tuvo la delicadeza de dedicarle unas palabras de cariño, que casi nadie supo cómo interpretar cuando dijo que habían luchado juntos en vida, que fue una gran rival hasta el final, pero que tarde o temprano solo podía quedar uno.
La muerte de su madre no supuso un trauma para Clarisa y, contrariamente a lo que cabía suponer, tampoco le creó ningún trastorno afectivo. El apego sentimental siempre fue para ella algo ajeno a su naturaleza como miembro de la familia. Ser un Del Río y Villescas podía tener muchos inconvenientes, pero te otorgaba nada más nacer la posibilidad de ser inmune a los sofisticados mecanismos amorosos con los que la gente común se volvía débil y deprimente. Por eso le daba la risa cada vez que Clarisa oía a una de sus amigas hablar sobre lo independiente que era justo antes de llamar a su novio para decirle lo triste que se sentía sin él. Ella podía sentir tristeza, pero era un desánimo puntual debido a la obsesión enfermiza que su padre tenía por protegerla. Lo conocía de sobra y sabía que era capaz de cargarse a todo el puñetero equipo de seguridad de la finca con tal de no ver a su pequeña muñequita de algodón acompañada de otro hombre. Solía pensar que era su padre quien tenía algún tipo de trastorno afectivo, un complejo de Edipo provocado por la ausencia paterna y por la pérdida de su esposa que se manifestaba de una manera retorcida —por no decir criminal— en idealizar a Clarisa. Para él, ella era como una diosa, tal vez incluso un amor platónico que necesariamente debía ser ocultado.
Sea como fuere, el caso es que nada de lo que hiciera parecía menguar un ápice la particular forma que tenía su padre de verla. Había creado un mundo paralelo en torno a su hija y solo él tenía acceso a dicho mundo, el cual era capaz de cambiar, manipular o transformar a su antojo si la realidad que veía chocaba con la suya propia. Los Del Río y Villescas eran poderosos, pero su padre dirigía ese poder y el poder compraba silencios, favores e incluso construía puentes en el aire que nunca se venían abajo. El cielo y las cloacas podían tener el mismo dueño.
Clarisa dio la última calada, expulsó el humo y se acercó al cadáver de Orlando. Era solo un cuerpo sin vida, un pobre idiota que se había cruzado en el camino de su padre. Se quedó unos segundos observándolo sin pestañear. En el fondo le daba pena porque iba a ser una víctima más. Manipularían su historia, como la de Emmanuel, y los convertirían en culpables de unos delitos que jamás habían cometido. Y ella, además, tenía que formar parte de la farsa.
Quizá fuese ese el motivo de que, con cierta sorpresa, se viese a sí misma limpiándose una lágrima que se deslizaba suavemente por su mejilla. En el fondo no podía ser feliz y sabía que, si las cosas seguían así, nunca lo sería.