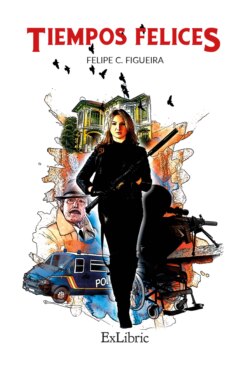Читать книгу Tiempos felices - Felipe Corrochano Figueira - Страница 8
2
ОглавлениеHoracio del Río y Villescas era uno de los que se hacían esa clase de preguntas. Porque si su madre había decidido casarse con alguien tan joven como para que pudiera ser su nieto no era tanto problema de ella como del lunático que había aceptado la propuesta de matrimonio. Nadie en su sano juicio podía hacer algo así, a menos que hubiese un motivo social y económico de fondo. Solo así se explicaba que Orlando, en apariencia un hombre inteligente, se mostrara tan decidido a casarse con una mujer cuyo futuro más inmediato se dirigía con paso firme al panteón familiar. Solo un malnacido podría tener una mente tan retorcida. Solo alguien sin escrúpulos y cuyos valores estuvieran seriamente deteriorados era capaz de perpetrar un crimen tan aberrante como el que ese cretino que iba junto a él estaba a punto de consumar.
Mientras se acercaba al borde del terraplén, Horacio pensaba en una manera de disuadirle. Debía de haber alguna forma de convencerle. Tal vez fuese suficiente con ofrecerle una generosa cantidad de dinero con la que alejarle para siempre de su madre y del peligro que suponía para él, como hijo mayor, el hecho de que en unos días aquel crío se convirtiera no solo en su padrastro, sino en el legítimo heredero de los innumerables bienes familiares. Y tal cosa no podía suceder bajo ningún concepto.
Cuando levantó la vista encontró los ojos de Anselmo clavados en él. Anselmo era su ayudante y el encargado de realizar casi todas las labores importantes en la finca, pero sobre todo lo consideraba su hombre de mayor confianza. Salvando algunos detalles genéticos, podía considerársele como de la familia. Los tres estaban agazapados tras unos matorrales. El silencio era casi absoluto y solo lo interrumpía la agitación de Orlando, quien no dejaba de moverse y de hacer ruido con sus botas. Ir acompañado de alguien que no tenía la menor idea de lo que debía hacer en esas situaciones no facilitaba nada las cosas. Por lo demás, el día era perfecto para ir de caza. Sin viento y con el cielo despejado, solo había que esperar el momento adecuado. Tarde o temprano aparecería un conejo, una liebre o incluso una codorniz, aunque cada vez las veía menos en aquel terreno. Anselmo prefería estas últimas. Ya llevaba algunas atadas al cinturón. En cambio, a Horacio le gustaban más los conejos y las liebres. Y si podía dispararles en movimiento, mucho mejor, ya que era la única manera de saber diferenciar a un buen tirador de uno mediocre. Por eso nunca disparaba a sus presas cuando estaban paradas.
Orlando contemplaba el paisaje con aire soñador mientras Horacio le lanzaba miradas cargadas de reproche cada vez que movía uno de sus pies. Si no había silencio, no había caza. Era una máxima que todo buen cinegético conocía y que aquel idiota ignoraba. Aunque en realidad el concepto que Horacio tenía del enfermero de su madre era bien distinto. El papel de la idiotez recaía más bien en ella. Respetaba a su madre, desde luego. O al menos lo había hecho siempre hasta que ocurrió lo del accidente. Desde entonces las dudas sobre su estado mental, y en concreto sobre su capacidad para tomar decisiones que no estuvieran siendo influenciadas directa o indirectamente por los múltiples medicamentos que estaba obligada a tomar, eran igual de serias que innumerables. La solución para que la boda finalmente no se produjera pasaba, por tanto, por convencer a Orlando, de nacionalidad dominicana, usando argumentos como el precario estado de salud en el que se hallaba su madre para que comprendiera las consecuencias que se derivarían de una decisión como esa no solo para una familia tan socialmente respetada como lo era la suya, sino también para él mismo, quien obtendría una fama inmerecida en caso de que el matrimonio acabara concretándose, tras lo que sería acusado de ser un oportunista que solo pretendía aprovecharse de la invalidez de una anciana. Tras explicárselo de esta forma, Orlando lo miró un instante en silencio.
—Mire, escúcheme —dijo al cabo de unos segundos, empleando ese acento latino tan característico, con el que suelen arrastrar las palabras como si estuvieran tumbados en la hamaca de alguna playa lejana—. Yo me voy a hacer una prueba. Verá. Me ha llamado el maldito médico para darme fila. Tengo que hacerme unos análisis, pruebas de anestesia y toda la vaina. Cuando me haga esas vainas me dirá los resultados. Quiero demostrar que estoy bien de salud y que no voy a contagiale nada a su querida madre. Apalte de eso, usté sabe que la quiero mucho. Su linda madre es una bellísima persona. Tiene sus cosas, claro. Pero para eso estoy yo, para cuidala. Y que la prensa diga lo que quiera. Son unos mamahuevos. Y no lo digo por usté, que es periodista. Lo digo por los diablos que se meten en la vida de los demá. Lo que digan de mí me suelta en banda, polque el amol debe plevalecer, ya tú sabe. Así que usté no debe preocuparse por nada, que a mí no me impolta lo que digan.
Tras escucharle, Horacio cruzó una mirada de extrañeza con Anselmo. Luego miró al horizonte. Si tenía alguna duda de que su madre no debía casarse con un imbécil, quedó reducida a cenizas en aquel momento. El muy gilipollas ni siquiera sabía hablar correctamente. No solo le parecía espantoso que alguien así pudiera entrar a formar parte de la familia, sino también ridículo. El mismo ridículo que harían cuando el mundo se enterara de semejante unión. Y, puesto que no había ya manera de convencerle, Horacio acababa de tomar una conclusión salomónica. Para eso había querido que lo acompañara, porque si, pese a todos los intentos por disuadirle, aún continuaba con la intención de casarse con su madre, el plan debía seguir su curso de igual forma que un río desemboca en el mar.
—A que no eres capaz de acertar con esa liebre de allí —retó de pronto a Orlando, quien jamás en su vida había disparado un arma. A continuación le prestó su escopeta y le ayudó a colocarla adecuadamente—. Culata bien pegada al hombro y firmeza en la sujeción. Esa es la clave, muchacho.
—Pero es que yo no he disparado nunca, mire usté. Y no me gusta ir por ahí disparando a animalitos.
—Vamos, vamos —insistió Horacio—. Ahora que vas a ser parte de la familia debes ir aprendiendo a manejarte en una de nuestras costumbres más frecuentes. Los Del Río y Villescas tenemos fama de ser buenos tiradores.
—Pues vale, pero es que yo… —Orlando se interrumpió a sí mismo tras disparar el arma por error. La bala impactó contra el suelo muchos metros más allá y levantó una pequeña nube de polvo.
—No está nada mal —mintió Horacio—. Creo que le has dado de lleno. ¿Puedes ir a comprobarlo?
Orlando le devolvió la escopeta a regañadientes y fue a hacer lo que le había pedido. No era partidario de la caza. Eso de matar animales por placer le daba pena. Mientras bajaba por el terraplén y caminaba hasta el lugar del impacto no dejó de quejarse y expresar su contrariedad hacia unas costumbres tan crueles. Detrás de él, Horacio cargaba su arma al mismo tiempo que defendía la existencia de la cinegética.
—Es muy útil, amigo mío. Sobre todo en estos casos —decía al mismo tiempo que sujetaba la escopeta y afinaba la puntería.
—Pues no lo entiendo, mire usté. Esto es un juidero. Y además aquí no hay nada. Al final me voy a quillar con esta vaina y…
Pero Orlando no pudo terminar la frase. Horacio había vuelto a acertar con un objetivo en movimiento, aunque este caminara sobre dos patas.
—Buen disparo, señor —dijo Anselmo, observando el cuerpo abatido.
—Gracias. Tenía que hacerlo. No soportaba eso de la jodida vaina.
—Yo tampoco, señor —se sinceró su ayudante.
Tras un rato de silencio, ambos vieron que Orlando se estaba arrastrando pesadamente por el suelo. Horacio hizo una mueca de desagrado antes de volver a apuntar y a disparar por segunda vez.
—A mi hermano le habría bastado con un solo disparo —dijo lamentándose—. Y probablemente a mi hija también.
—Es posible, señor —se limitó a decir Anselmo en un tono relajado.
—¿Tienes hora? —le preguntó Horacio.
—Doce y cuarto, señor.
—Bien, encárgate del vainas ese. Yo iré a ver a mi madre.
—¿Le hago desaparecer por completo? —quiso saber Anselmo.
—Por completo, desde luego —le pidió Horacio. Denunciaré su desaparición antes de que alguien lo eche de menos, aunque lo dudo.
—Excelente idea, señor.
—Gracias, Anselmo. No sé qué haría yo sin ti.
Y acto seguido Horacio, fiel al particular estilo que su familia había tenido siempre para solucionar los problemas, dio media vuelta y marchó en dirección a la mansión de los Del Río y Villescas con el alivio que suponía haber resuelto una dificultad como aquella de forma exitosa.