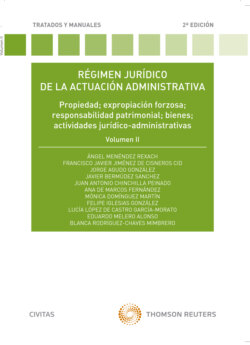Читать книгу Régimen jurídico de la actuación administrativa. Volumen II - Felipe Iglesias González - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO A LA 2.ª EDICIÓN
ОглавлениеCRISIS DEL DERECHO PÚBLICO EN TIEMPO DE PANDEMIA
La publicación de la segunda edición de este libro colectivo es síntoma de su buena salud. Cuando apareció la primera, en el otoño de 2019, nadie podía sospechar que, solo unos meses después, nos asolaría una pandemia de una magnitud desconocida para las generaciones actuales. Desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, ha condicionado decisivamente nuestras vidas y seguramente lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. No hay indicios de que el virus vaya a desaparecer, si bien el proceso de vacunación masiva permite ver la luz al final del túnel. Las consecuencias de la pandemia han sido devastadoras a escala individual, social y económica. Como es habitual en las crisis, en esta se ha manifestado lo mejor y lo peor de las personas. Junto al miedo al otro que puede contagiar y el insólito establecimiento de fronteras interiores, ha habido admirables muestras de dedicación, en especial, por parte del personal sanitario, y de solidaridad con los más afectados.
En el ámbito universitario, la docencia y la investigación han tenido que adaptarse a las circunstancias. Se ha hecho un esfuerzo encomiable por mantener en lo posible la presencialidad. Cuando no lo era, todos, incluso los mayores, nos hemos ido familiarizando con el uso de zoom y teams para clases y reuniones. Sin embargo, se echa de menos el contacto personal con los estudiantes y el encuentro con amigos y colegas en la propia Universidad y en las otras.
La pandemia ha tenido otras consecuencias no tan evidentes, pero igualmente nocivas. Entre ellas, una que nos concierne directamente a los juristas: la degradación del Derecho público convertido en un mero instrumento de poder, con olvido de su función de garantía y –lo que es menos justificable– con un manejo incorrecto de instituciones y categorías jurídicas básicas. La inseguridad resultante de la proliferación de disposiciones que modifican otras, a su vez modificativas de otras anteriores, impide conocer con certeza lo que está vigente, salvo que se lleve a cabo una indagación que casi nadie está dispuesto a asumir. Y todo ello bajo la amenaza de sanciones de legalidad más que dudosa. A lo largo de estos meses voces autorizadas han denunciado la situación1, sin el menor éxito, lo que resulta significativo del pobre papel que se atribuye al Derecho en la sociedad digital.
Como este no es el lugar adecuado para hacer inventario general de errores y despropósitos, bastarán algunos (malos) ejemplos.
No es nada fácil gestionar una crisis de esta envergadura cuando se ignora casi todo de sus causas y sus consecuencias. Desde luego, es una situación excepcional, pero eso no significa que tengan que serlo todas las medidas de prevención y reacción que se adopten. Aquí se ha actuado con una declaración del estado de alarma, en principio justificada, aunque no lo estén todas las restricciones impuestas a su amparo, y a golpe de Decretos-leyes ómnibus (tanto como en las viejas leyes de acompañamiento), cuyas piezas forman un puzzle de imposible encaje, para desesperación de profesionales, funcionarios y jueces. El abuso del Decreto-ley venía de atrás, pero se ha exacerbado en tiempos de pandemia, reduciendo al Congreso de los Diputados y los Parlamentos autonómicos al papel de meros convalidadores de las ocurrencias del Gobierno respectivo. La justificación de la urgencia se ha estereotipado, copiando párrafos enteros de sentencias del Tribunal Constitucional y sirve lo mismo para un roto que para un descosido. A ese tronco común se añaden algunas pinceladas (no muchas) sobre los contenidos específicos. Por Decreto-Ley se han adoptado decisiones verdaderamente urgentes junto a otras que no lo eran en absoluto (como el traspaso a la Seguridad Social del régimen de clases pasivas de los funcionarios)2 y se han modificado normas reglamentarias (con deslegalización simultánea), lo que puede hacer el Gobierno sin problema alguno en ejercicio de su potestad reglamentaria. Esta es otra anomalía que venía de atrás y que parece haberse instalado definitivamente al socaire de la legislación motorizada dictada para combatir la pandemia. Ley y reglamento tienen su función como fuentes del Derecho y, aunque la ley pueda regular cualquier materia, no se deberían considerar intercambiables ni aprobar con rango de ley normas reglamentarias que lo siguen siendo. También en el ámbito auto-nómico se ha abusado del Decreto-Ley, utilizándolo para modificar leyes que, en principio, nada tienen que ver con el virus, como las urbanísticas.
En el marco de la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, muchas de las medidas adoptadas son cuestionables. La primera y seguramente la más importante, el duro confinamiento inicial. La Ley Orgánica 4/1981, que regula las situaciones excepcionales, permite, en el estado de alarma, “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. No parece encajar en esa formulación legal una prohibición general de circular o, si se prefiere, un mandato de confinamiento doméstico, salvo en supuestos tasados. Llama la atención –y se ha puesto de relieve en muchas ocasiones– que no se haya aprovechado estos meses para regular con mayor precisión el estado de alarma sanitaria, como han hecho otros países. En el nuestro, la propia Ley Orgánica 4/1981 amplía el repertorio de medidas a adoptar por vía de remisión a las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas3. Con o sin declaración del estado de alarma, se debería haber desarrollado el contenido de esas leyes sanitarias para establecer un marco jurídico más completo. Ante el previsible fin del estado de alarma en los próximos días, algunas Comunidades Autónomas lo siguen demandando. No sería en absoluto sorprendente que, en el último minuto, el Gobierno dictase un nuevo Decreto-Ley para dar respuesta a esas demandas.
En el plano organizativo-competencial ha habido gran confusión. La repetida Ley Orgánica 4/1981 dispone que “A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad” (art. 7). En la primera fase, en la que el Gobierno asumió directamente la gestión de la pandemia, se atribuyó la condición de autoridades competentes delegadas a la Ministra de Defensa y los Ministros de Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad, “en sus respectivas áreas de responsabilidad”4. En la segunda fase la autoridad competente ha seguido siendo, lógicamente, el Gobierno, pero “la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía”5. Esta previsión contradice frontalmente lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981, según la cual, la autoridad competente delegada será el Presidente de la Comunidad Autónoma “cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad” (art. 7). Obviamente, no es el caso. La configuración de los presidentes autonómicos como autoridades delegadas da lugar a la aprobación de decretos presidenciales (no del consejo de gobierno) para combatir la pandemia, que pueden afectar prácticamente a cualquier materia, lo que plantea un difícil problema de deslinde con los decretos del consejo de gobierno.
Lo más llamativo es la diferente interpretación que se ha hecho de esa delegación. En la primera fase, se dio por supuesto que la relación entre el Gobierno delegante y las autoridades delegadas era una delegación de competencias entre órganos (art. 9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP), con la consecuencia de los actos dictados por las autoridades delegadas se considerarían dictados por el delegante (el Gobierno) y, por ello, serían recurribles ante el TS. Las autoridades delegadas quedaban habilitadas “para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas” necesarias. Esta formulación tan amplia no encaja en el concepto de delegación de atribuciones del art. 9 LRJSP, que requiere la determinación precisa de las facultades que se delegan. Parece más correcto construir esa relación como una desconcentración de funciones del Consejo de Ministros, en cuya virtud los Ministros delegados actuarían en su propio nombre, no en el del Gobierno. En consecuencia, los recursos tendrían que haberse interpuesto ante la Audiencia Nacional, no directamente ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, este asumió pacíficamente la competencia.
El mismo problema se ha planteado en la segunda fase, con la configuración de los presidentes autonómicos como autoridades delegadas. La opción abrumadoramente mayoritaria ha sido la misma que en la primera fase: delegación de atribuciones entre órganos, con recurso ante el TS. Así, en Andalucía6, Aragón7, Asturias8, Cantabria9 Extremadura10, Castilla y León11, Castilla-La Mancha12, Galicia13, Madrid14 y Murcia15. En contraste, en el País Vasco se ha entendido, correctamente, que se trata de una delegación/desconcentración, en la que el Lehendakari dicta actos jurídicos como autoridad delegada pero en nombre propio, con recurso ante el TSJ16. El mismo criterio se ha seguido en la Comunidad valenciana17. En Navarra no se dice nada sobre el recurso procedente, aunque está implícito que la competencia corresponde al TSJ18. En La Rioja tampoco se dice nada19. En Cataluña, vacante la presidencia, se aprobó una discutible delegación genérica en la Consejera de Sanidad y el de Interior para que adopten las “resoluciones” necesarias20.
Si la delegación derivada de la LO 4/1981 es la misma para todas las Comunidades, la instrumentación jurídica de la relación y el régimen de recurso también debería serlo, con independencia de que varíe el contenido de las medidas adoptadas en cada Comunidad. En mi opinión, en esta segunda fase se ve, más claramente que en la primera, que se trata de una desconcentración de las competencias del Gobierno central en los Presidentes autonómicos. Quedan habilitados (como los ministros en la primera fase) “para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11” (art. 2.3 RD 926/2020). Es arriesgado mantener que los actos jurídicos dictados por los Presidentes autonómicos sean imputables al Consejo de Ministros como en la delegación de atribuciones ordinaria. Las comunidades autónomas y las entidades locales tienen competencias propias y delegadas, en realidad, desconcentradas, puesto que los actos no se dictan en nombre del delegante. Es una delegación/desconcentración, que se hace normalmente por ley y no una simple delegación de atribuciones, en la que las actuaciones se imputan al delegante. Esta construcción es coherente con el valor de ley que tienen los decretos declarativos del estado de alarma (una simple delegación de atribuciones no se hace por ley) y fundamenta también la posibilidad de que los Presidentes autonómicos deleguen competencias en los Consejeros respectivos. Lo podrán hacer por vía de delegación de atribuciones del art. 9 LRJSP o por vía de desconcentración.
Los datos anteriores son suficientes para poner de relieve la importancia de construir y manejar una dogmática jurídica sólida. Como se ha dicho tantas veces, no hay buena práctica sin buena teoría. Para ello es imprescindible una buena formación. Los autores confían en que pueda contribuir a ello la nueva edición de este libro, fruto del trabajo y la experiencia docente y profesional de muchos años.
Ángel MENÉNDEZ REXACH
Madrid, mayo de 2021
(1) Entre otros, BAÑO LEÓN, J. M. “Confusión regulatoria en la crisis sanitaria”, REDA 209, octubre-diciembre 2020, p. 12 y ss. El autor critica con razón la reforma de la LJCA para someter a ratificación judicial de las medidas generales de policía sanitaria. Dicha ratificación debe reservarse a las medidas individualizadas. Las generales, si tienen carácter normativo, serán impugnables como cualquier disposición, pero no tienen por qué ser ratificadas en vía judicial. También, ALVAREZ GARCÍA, V. “2020, el año de la pandemia de la COVID-19 (Estudios jurídicos”, Iustel 2021; BLANQUER CRIADO, D. “Covid-19 y Derecho Público (durante el estado de alarma y más allá)”, Tirant lo Blanc, Valencia 2020; y ALONSO TIMÓN, A. “Visión crítica de la gestión del COVID-19 por la administración”, Ediciones Francis Lefebvre S.A. 2021.
(2) Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
(3) Esa remisión se refería a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la coetánea Ley general de sanidad y otras posteriores como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
(4) Art. 4 del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(5) Art. 2.2 del RD 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
(6) Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero.
(7) Decreto de 15 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón.
(8) El Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, no decía nada respecto de los recursos, pero en otros posteriores se ha explicitado que el órgano ad quem es el TS (Decreto 33/2021, de 18 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias).
(9) Decreto 8/2021, de 15 de marzo, del presidente de la Comunidad Autónoma.
(10) Decreto del Presidente 1/2021, de 5 de enero, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida en determinados municipios.
(11) En esta Comunidad se ha optado por la forma de Acuerdo del Presidente, lo que es absurdo, ya que el acuerdo es forma de expresión de las decisiones de órganos colegiados, no unipersonales. Así, entre otros, Acuerdo 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, como autoridad competente delegada para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(12) Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(13) Decreto 45/2021, de 17 de marzo.
(14) Decreto 30/2020, de 29 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Sorprende que se configure como “resolución” y no “disposición” la restricción de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Madrid. El fundamento competencial de las órdenes sabatinas de la Consejería de Sanidad no está nada claro, pese al cúmulo de disposiciones que se citan en su apoyo.
(15) Decreto del Presidente número 5/2021, de 19 de enero.
(16) Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari.
(17) Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat.
(18) Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre. Hay otros posteriores en la misma línea.
(19) Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, y sus sucesivas modificaciones.
(20) Decreto 127/2020, de 25 de octubre.