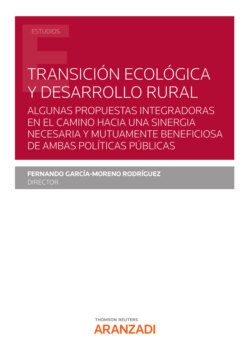Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеLa presente obra, titulada: “TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DESARROLLO RURAL: ALGUNAS PROPUESTAS INTEGRADORAS EN EL CAMINO HACIA UNA SINERGIA NECESARIA Y MUTUAMENTE BENEFICIOSA DE AMBAS POLÍTICAS PÚBLICAS”, considero que, si no revolucionaria, que quizá sea mucho decir, al menos, sí es sumamente innovadora. Ello se debe, básica y fundamentalmente, a que si bien es verdad que ha sido objeto de cierto tratamiento por la doctrina científica el tema de la Transición Ecológica, y digo cierto tratamiento, ya que tal política es relativamente novedosa, así como del mismo modo, el Desarrollo Rural, solo que, en este caso, de manera mucho más profusa, al contar con una dilatada existencia en el ordenamiento jurídico español, no lo es menos que, en contadísimas ocasiones y siempre de manera tangencial y solapada, se ha abordado el estudio conjunto de ambas políticas públicas (Transición Ecológica y Desarrollo Rural). Es precisamente en su tratamiento conjunto, tratando de entreverar e interrelacionar, de manera abierta, consciente y deliberada, una y otra política pública, donde radica, tal y como ya he indicado, y vuelvo a subrayar, lo innovador de este libro.
Otra característica igualmente relevante de la presente obra, junto con la novedad que supone integrar una y otra política pública (Transición Ecológica y Desarrollo Rural), estriba en la enorme importancia que por separado ha adquirido cada una de ellas y que el paso del tiempo no ha hecho sino confirmar, e incluso, acrecentar aún más, hasta el punto de poderlas considerar, sin atisbo alguno de exageración, ya que se corresponde con lo que realmente son y representan, como políticas transversales y en cierta medida conformadoras de todas las demás, pues estas últimas, con independencia de la específica política que pretendan implementar, sin que a estos efectos tenga la más mínima relevancia el concreto ámbito o sector del que provengan las mismas o en el cual vayan a tener aplicación, a buen seguro deberán tener en cuenta y encajar dentro de ellas, bien la Transición Ecológica, bien el Desarrollo Rural, cuando no ambas. Efectivamente, tanto la política de Transición Ecológica como la política de Desarrollo Rural, terminan condicionando y, por tanto, determinando el devenir de las restantes políticas públicas, ya que tanto una como otra se consideran estratégicas e irrenunciables a nivel nacional, al estar convencidos, no sólo ya los políticos y todas aquellas personas con responsabilidades públicas y capacidad de decisión, sino la misma sociedad, los propios ciudadanos, que son tan necesarias como transcendentales, siendo prioritaria e irrenunciable su efectiva y real implementación.
Por otro lado, debo llamar la atención sobre un aspecto que en muchas ocasiones pasa desapercibido y que precisamente por pasar inadvertido es el que tradicionalmente ha originado y, en cierta medida, origina en el presente que no se haya abordado ni se aborde por la práctica totalidad de autores el tratamiento y estudio conjunto de la Transición Ecológica y el Desarrollo Rural, no siendo dicho aspecto otro, que la estrecha relación existente entre una y otra política pública, pese a que, en muchas ocasiones, cuando no en todas, como digo, no se haya reparado en tal extremo, pues es cierto, que de no reflexionar sobre la vinculación existente entre una y otra política pública parece, en un principio, que no existe. Un ejemplo sumamente ilustrativo de la importancia que tiene tanto la Transición Ecológica como el Desarrollo Rural, así como, sobre todo, de la innegable relación existente entre una y otra, a pesar, como digo, de no haberse reparado en ello, es que ambas políticas públicas se encuentran recogidas (una explícitamente y otras implícitamente) en la denominación de uno de los Ministerios existentes hoy en día en España, concretamente, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por lo que a la Transición Ecológica se refiere, resulta evidente que es ésta la que constituye la razón de ser y, en definitiva, articula el mismo, debiéndose lograr desde él que la Transición Ecológica se consume en todos los ámbitos y sectores de la vida de los ciudadanos. Por lo que al Desarrollo Rural se refiere, he de señalar que si bien es cierto que el Ministerio anteriormente mencionado no contempla de manera expresa dentro de su denominación tal concepto o acepción: “Desarrollo Rural”, no es menos cierto que, en realidad, indirecta o implícitamente, lo está haciendo, ya que resulta incuestionable que el Desarrollo Rural ha sido, es y está llamado a ser el principal protagonista frente al Reto Demográfico, pues sin aquel este último se encuentra abocado al más absoluto de los fracasos, al resultar, lisa y llanamente, imposible de lograr.
Pues bien, más allá de la estrecha relación existente entre Transición Ecológica y Desarrollo rural, que, tal y como he señalado con anterioridad, resulta incuestionable, todos y cada uno de los autores que participamos en la presente obra, y yo, en primerísimo lugar, en cuanto que director de la misma, hemos considerado necesario dar un paso hacia adelante, plenamente convencidos de la compatibilidad y necesaria sinergia que debe existir entre una y otra política, para en virtud de tal decisión, hacer propuestas, por otro lado, prácticas y realistas, lo que en absoluto debe perderse de vista, en que la característica común y coincidente en todas ellas, es combinar, mezclar, mixturar, o como con parecidas o similares palabras quiera decirse, la Transición Ecológica y el Desarrollo Rural, de modo y manera que en cada caso concreto propuesto se busca alcanzar la Transición Ecológica a la vez que de paso se contribuye al Desarrollo Rural, o viceversa, es decir, que tratando de lograr este último, es decir, el Desarrollo Rural, se lleva a cabo la consecución del mismo dentro de lo que implica y comporta aquella, la Transición Ecológica. Por otro lado, debe tenerse muy presente, tal y como se indica en el título de la presente obra, que la conjunción de una y otra política pública, amén de necesaria, resulta mutuamente beneficiosa para ambas, por lo que parece obligado transitar por el camino que conduzca finalmente a tal sinergia.
Antes de pasar a abordar dentro del presente Prólogo, siquiera sea de manera sucinta, todas y cada una de las, ya adelanto, diez propuestas, que tratan de refundir la Transición Ecológica y el Desarrollo Rural, considero crucial, atendiendo a la importancia tanto de una como de otra política pública, pero, sobre todo, reparando en el hecho de lo genérico e impreciso de una y otra denominación o acepción, manifestarme sobre los problemas conceptuales que respectivamente plantean, pero, sobre todo, cómo y de qué manera, a mi modo de ver, deberían entenderse y considerarse, y digo, a mi modo de ver, dado que, ya avanzo, no siendo un problema menor ni mucho menos, no existe una definición a día de hoy comúnmente aceptada por la doctrina ni de Transición Ecológica ni de Desarrollo Rural, por lo que, evidentemente, su respectiva delimitación está lejos de ser una cuestión pacífica, lo que, ciertamente, dificulta saber lo que comprende y hasta donde llega o puede llegar cada una de ellas, aunque, en términos generales y sin entrar en mayores pormenores, sí existe un cierto acuerdo o consenso de lo que son y en qué consisten, siendo precisamente tal base, comúnmente aceptada, la que voy a tratar de concretar a continuación.
Por lo que a la expresión “Transición Ecológica” se refiere, lo primero de todo que debo señalar, tal y como ya he apuntado con anterioridad, es que es una expresión bastante vaga e imprecisa, lo que encuentra su explicación y razón de ser en su procedencia, que no es tanto científica, académica o del mundo profesional, como del ámbito de la política. Efectivamente, el origen y acuñación de tal locución, parece ser principalmente político, buscando con ella transmitir una idea, finalidad o meta a conseguir, o hacia la que hay que tender, que todos los ciudadanos comprendan y entiendan, sin mayores problemas o dificultades, si bien ello tiene una clara e innegable contrapartida, cual es que en absoluto se encuentra concretada o perfilada si se desciende a un ámbito más técnico, académico o profesional. Tiene, por tanto, la expresión “Transición Ecológica”, la virtud o ventaja de transmitir de manera sumamente sencilla, directa y comprensible para todos los que la reciben, para sus destinatarios, lo que se pretende, busca o postula con ella, en definitiva, constituye una magnífica e incomparable idea-fuerza, pero carece de la precisión y exactitud terminológica que se requiere en el ámbito jurídico para poderla articular correctamente y en virtud de ello, previa incorporación al mismo, ser exigida a la ciudadanía.
Debo destacar, no obstante, que, si bien es cierto, que dicha falta de precisión y exactitud terminológica a que me he referido con anterioridad es, sin lugar a dudas de ningún género, un grave inconveniente de dicha expresión o locución, tal hecho comporta, por otro lado, haciendo del defecto virtud, una indudable ventaja, junto con la ya apuntada anteriormente –ser una expresión sumamente sencilla, directa y comprensible, que transmite perfectamente y de manera nítida e indubitada a quien se dirige, lo que persigue–, cual es, que precisamente por su indefinición y falta de concreción permite una gran flexibilidad que, de otro modo, en absoluto tendría, algo que en muchas ocasiones resulta no sólo favorable, sino recomendable en la práctica política, siempre sometida a vaivenes imprevistos y cambios de objetivo. Es desde este punto de vista, y sólo desde el mismo, desde el que la falta de precisión y exactitud terminológica que caracteriza a la expresión o locución “Transición Ecológica”, se torna en una ventaja estratégica.
En virtud de todo lo apuntado hasta el momento, no debe sorprender en absoluto que debido precisamente a la inconcreción que caracteriza y es propia de la expresión o locución “Transición Ecológica”, no exista una sola y única definición de la misma, al posibilitar, precisamente, la inconcreción e indeterminación de esta, múltiples opciones y posibilidades, desde cada una de las cuáles cabe formular una definición de aquella que, si bien por lo general no suele diferir mucho de otras que igualmente se dan, no suelen ser iguales en todos los extremos y alcance que comportan, por lo que a continuación voy a exponer una definición de “Transición Ecológica” que es la más aceptada, quizá por ser sumamente generalista y omnicomprensiva y, precisamente por tal circunstancia, encajar dentro de la misma casi todas las demás definiciones que de tal locución se determinan. Por otro lado, tal definición que a continuación voy a exponer, es, asimismo, si se me permite la expresión, la más institucional de las actualmente existentes, al ser la que se contempla en la página Web del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalando al respecto que con dicha expresión se quiere hacer alusión, siendo en resumidas cuentas lo que se persigue o pretende transmitir con la misma, el procurar: “La transición a un modelo productivo y social más ecológico”.
Abundando un poco más en el significado de la locución “Transición Ecológica”, quiero destacar que la utilización en ella del sustantivo “Transición”, no es, a mi modo de ver, casual, sino algo querido y buscado, dado que dicha palabra suele aplicarse desde el ámbito sociológico para describir cambios sociales, culturales y políticos de cierta transcendencia, en cualquier caso, nunca menores o intranscendentes, por lo que considero que con ella, y atendiendo a lo anteriormente apuntado, se quiere remarcar que con la expresión “Transición Ecológica” se busca un cambio de paradigma en la concepción y organización de la sociedad, de sus costumbres y formas de actuar, e incluso, de entender el mundo, para pasar del actual modelo, todavía no sostenible del todo, pese a los importantes e indudables pasos dados en la buena dirección, a otro, mucho más evolucionado, consciente y responsable con el medio ambiente y su conservación, que aspira a lograr el desarrollo y progreso humano y social en total y plena armonía con este último.
En esta misma línea apuntada con anterioridad, debo decir otro tanto de lo mismo de los términos “modelo productivo y social”, los cuales, aplicados al igual que la palabra “Transición”, no de manera accidental, sino voluntaria y querida, pretenden llamar la atención al destinatario de los mismos, que con ellos, sobre todo al aludir al término “modelo”, se persigue lograr algo más que unos simples e intranscendentes ajustes respecto del sistema establecido, sino, muy por el contrario, remplazar el actual modelo existente por otro más evolucionado y mejor, en particular, por la especial sintonía que persigue con el medio ambiente, sin que ello tenga por qué suponer una limitación o condicionante al necesario progreso y desarrollo humano tanto desde el punto de vista económico como social. Este nuevo “modelo productivo y social” que se anuncia, ya indica que supone subvertir en gran medida muchas de las actuales instituciones y organizaciones existentes, al igual que muchas de las funciones que tradicionalmente han venido desempeñando. Todo ello, como puede observarse, en la misma línea ya descrita al aludir al término “Transición”, de procurar un cambio de paradigma con respecto al actual modelo económico y social existente.
Por último y por lo que tiene que ver con la expresión “más ecológico”, debo señalar lo siguiente. Lo primero de todo, que tal locución, ya indica con el adverbio de cantidad “más” que precede al adjetivo “ecológico”, que –a diferencia de hace no muchos años, en que el modelo económico y social era claramente insostenible al perseguir el crecimiento y desarrollo humano a costa del medio ambiente, sin importar en absoluto, o en el mejor de los casos, poco, el daño causado a éste último, muchas veces, además, irreparable–, ya se cuenta en el presente con un modelo ecológico, siquiera sea éste, aún, un modelo no muy evolucionado o desarrollado en la consecución de tal objetivo. Efectivamente, en la actualidad y desde hace no muchos años se ha producido como consecuencia de la recepción e implementación del principio de sostenibilidad y más concretamente, de su secuela aplicada al crecimiento y desarrollo humano, denominada desarrollo sostenible, sobre todo en las sociedades más evolucionadas que, por lo general, se corresponden con las existentes en los países integrantes del denominado primer mundo, un cambio de paradigma en la forma de entender y pretender la evolución del ser humano, lo que inevitablemente ha afectado a múltiples procesos, fundamentalmente económicos, que hasta el momento se venían considerando como los únicos posibles, para convertir los mismos de su tradicional insostenibilidad a sostenibles.
Tal cambio de tendencia a que me acabo de referir en el párrafo inmediatamente precedente a este que ahora me ocupa, en virtud del cual se va pasando de manera paulatina pero imparable de procesos insostenibles a sostenibles, que son los que, en definitiva, permiten hablar que se está pasando progresivamente de una Economía Lineal a una Economía Circular, es lo que permite afirmar que en el presente, al menos, algunos países, cuentan con un modelo ecológico de producción como nunca antes había existido, motivo por el cual, y reparando en el hecho de que pese al logro que ello ha comportado aún es claramente insuficiente y deficitario el mismo, se alude e insta expresamente a través del adverbio de cantidad “más” a pasar a un modelo, evolución del actualmente existente, más ecológico, ya que de otro modo se hubiese hecho alusión o referencia a pasar simplemente a un modelo ecológico, sin necesidad de anteponer al adjetivo “ecológico” el adverbio “más”.
Debe quedar claro, por tanto, de todo lo expuesto hasta el momento, que cuando se alude a que la “Transición Ecológica” busca: “La transición a un modelo productivo y social más ecológico”, no lo es a otro modelo distinto del actualmente existente, caracterizado y guiado en todas sus formas, variantes y materias por el principio de desarrollo sostenible, tal y como ya he apuntado con anterioridad, sino al mismo existente en el presente, solo que más evolucionado y perfeccionado, para de este modo convertirlo en un modelo todavía más respetuoso con el medio ambiente, a la par que viable con el necesario progreso y desarrollo humano. Se trata, por otro lado, aunque nada se diga al respecto, de lograr su aplicación generalizada y no sólo por unos pocos países, generalmente, del denominado primer mundo, especialmente sensibilizados o concienciados con la debida y necesaria protección del medio ambiente.
En definitiva y a modo de resumen de todo lo expuesto hasta el momento, la “Transición Ecológica” persigue una serie de cambios en el sistema de producción y consumo existente hoy en día, así como fruto de tales cambios, en las instituciones económicas, sociales y políticas, al igual que en la forma de vida y valores de la población, que posibilite pasar de la situación actual, aún todavía demasiado gravosa para el medio ambiente, a otra mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, a la par que compatible con todas las actividades que resulten necesarias para garantizar el progreso y desarrollo del ser humano en el planeta, si bien, insisto, sin que ello comporte alterar sustancialmente la actual organización económica, ni las formas del sistema político y social en sus aspectos y características más básicas y definitorias. Nótese, que la dificultad de lograr la pretendida “Transición Ecológica” estriba en la medida en que la misma trata de implementarse manteniendo los mismos niveles de consumo material y determinadas estructuras institucionales que se consideran irrenunciables. La clave radica en encontrar el debido y adecuado equilibrio entre dos conceptos en apariencia incompatibles, cuales son, por un lado, el desarrollo y progreso humano y, por otro lado, la sostenibilidad medioambiental. De hecho, en el presente, existe una clara relación entre uno y otro que evidencia lo complejo de lograr su justo equilibrio y armonía. Así, al menos hoy en día, la dinámica de dicha relación puede resumirse, salvo honrosas excepciones, en que a mayor desarrollo socioeconómico menor sostenibilidad medioambiental y a menos desarrollo más sostenibilidad.
Una vez expuesta y analizada la definición más comúnmente aceptada de “Transición Ecológica”, procede que me centre en el significado y contenido de la otra gran política pública que junto con aquella es objeto de estudio en la presente obra, a saber: “Desarrollo Rural”, ya que tal expresión o locución, es, al igual que “Transición Ecológica”, bastante vaga e imprecisa, generando, por tanto, los mismos problemas e inconvenientes, pero a la vez, las mismas ventajas y beneficios que en esta última. Por lo que a los problemas e inconvenientes se refiere, los mismos proceden de lo excesivamente genérico e inconcreto de la expresión o locución “Desarrollo Rural”, la cual, si bien, lo dice todo, en realidad, no dice nada, ya que, dentro de la misma, cabe todo. En definitiva, es lo indeterminado y poco concreto de la misma lo que plantea problemas y no pocos inconvenientes a la hora de especificar técnica, académica y profesionalmente en qué consiste realmente, qué engloba dicha locución y hasta donde llega la misma. Pues bien, lo que, sin lugar a dudas de ningún género, es un grave obstáculo e inconveniente, por otro lado, y muchas veces de manera inopinada, se torna en una indudable ventaja y beneficio para quien la utiliza y pretende aplicarla, por lo general, Administraciones Públicas, que van desde la propia Unión Europea, hasta las Comunidades Autónomas, pasando, por supuesto, por la Administración General del Estado, ya que permite una enorme flexibilidad y versatilidad, habida cuenta, precisamente, de su imprecisión y falta de concreción.
Tras hacer referencia, siquiera sumaria, a los problemas e inconvenientes, al igual que a las ventajas y beneficios que derivan de la falta de concreción de la expresión o locución “Desarrollo Rural”, debo señalar, al igual que he apuntado en su momento en relación con la expresión “Transición Ecológica”, que hay muchas definiciones o descripciones de lo que es y comporta o debe entenderse por “Desarrollo Rural”, algunas de las cuales son sumamente divergentes entre sí, precisamente, por ese carácter genérico y omnicomprensivo a que me he referido con anterioridad que caracteriza tal denominación. A mi modo de ver, cabe entender por “Desarrollo Rural”, siendo una definición o descripción del mismo que propongo y que no es sino el resultado final de conjugar algunos de los intentos de definición o descripción llevados a efecto hasta el momento, lo siguiente: “Todo proceso de cierta envergadura y transcendencia, localizado en el ámbito rural, que postula como objetivos cardinales y estructurantes del mismo un profundo cambio social, cuyo propósito es equipararse al propio y característico de las áreas urbanas, así como un crecimiento económico sostenible, que persiguen, en último término, la mejora y el progreso permanente de toda la comunidad afectada por aquel, al igual que el de todos y cada uno de los individuos integrados dentro de esta última”.
Partiendo de la definición de “Desarrollo Rural” anteriormente expuesta, y a mayor abundamiento de la misma, el desarrollo rural es, en definitiva, un proceso, fundamentalmente endógeno, que se genera en el territorio de forma global e intersectorial, y que en virtud de dicha característica exige la participación o colaboración activa y decidida de las personas que residen en dicho entorno o forman parte de él, que, por lo general, se apoya o tiene su origen en una acción subsidiaria de las Administraciones Públicas o de cualquier otro agente externo. No obstante, he de precisar, que, en ocasiones, tal proceso se lleva a cabo exclusivamente por las personas que residen en el respectivo ámbito rural, sin ayuda o colaboración de Administración Pública o agente externo alguno, aunque, ciertamente, no suele ser lo más frecuente. El objetivo, primero y último, que persigue todo proceso de desarrollo rural, tal y como se recoge en la definición que del mismo he dado, hasta el punto que de no lograrlo no cabe hablar de él como tal proceso, es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos cuantos residen en el ámbito en que se pretende implementar el mismo, a través de la creación de riqueza y de empleo, que, lógicamente, deben ser compatibles con la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales existentes.
Entrando a analizar de manera más particularizada la definición que de “Desarrollo Rural” he expuesto con anterioridad, debo llamar la atención sobre algunos aspectos de la misma especialmente relevantes. En primer lugar, que todo “Desarrollo Rural”, para poder ser considerado como tal, debe ser “…un proceso de cierta envergadura y transcendencia”, lo que descarta, de entrada, todo tipo de iniciativas, actuaciones o intervenciones puntuales, limitadas o de escasa significación, y ello, tanto desde el punto de vista de su ámbito físico de actuación, es decir, del territorio o superficie que comprenden, como desde el punto de vista de los sectores o actividades que implican en tal proceso. Tal hecho, en apariencia, sencillo de determinar, dista mucho de serlo, pues la referencia que se hace a “…proceso de cierta envergadura y transcendencia”, no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, donde deja a la apreciación de quien lo contempla o debe juzgarlo o evaluarlo, si realmente se alcanza o no en el proceso de que en cada caso se trate tal adjetivo (“cierta”), que, según la definición expuesta, es lo que determina, de lograrlo, el cumplir con la primera premisa que se requiere para, de darse todas las demás, poder hablar con propiedad de “Desarrollo Rural”, y ello, frente a no alcanzarse dicho adjetivo, que impide, per se, toda posibilidad de poder llegar a considerar la concreta iniciativa, actuación o intervención que se lleve a cabo como tal tipo o clase de desarrollo.
El segundo aspecto relevante de la definición anteriormente expuesta de “Desarrollo Rural”, dejando a un lado, que debe estar localizado el “…proceso de cierta envergadura y transcendencia” que exige aquel “…en el ámbito rural”, lo que es totalmente obvio y de ahí, que no lo considere digno de mención, es que tal “…proceso de cierta envergadura y transcendencia”, para poder ser considerado como “Desarrollo Rural”, debe postular “…como objetivos cardinales y estructurantes del mismo un profundo cambio social, cuyo propósito es equipararse al propio y característico de las áreas urbanas…”. Sobre el particular, he de señalar, que, como muy bien se determina en la propia definición de “Desarrollo Rural”, la búsqueda y consecución de un cambio social en el ámbito rural, que, además, no siendo en absoluto baladí o intranscendente, se exige que sea “profundo”, es uno de los objetivos más definitorios y emblemáticos de aquel, quizá, el más característico y representativo, de ahí que, junto con otros, a los que aludiré a continuación, se le considere como “cardinal” y “estructural”.
No conforme con la referencia hecha a lo profundo que debe ser dicho cambio social, se especifica en la definición de “Desarrollo Rural” que vengo analizando, hasta donde debe llegar el “profundo cambio social” que debe postularse en el respectivo ámbito rural donde se pretenda implementar aquel, señalando que el mismo deberá llegar hasta su equiparación con “el propio y característico de las áreas urbanas”, lo que, ciertamente, supone una nueva dificultad, pues la determinación de cuando se alcanza realmente esa equiparación y cuando, por el contrario, no se consigue la misma, resulta, cuanto menos, complicada de precisar con exactitud. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que todo “Desarrollo Rural” debe proponerse lograr, y aún más, conseguir, un cambio social en el ámbito rural que comporte un salto cuantitativo y cualitativo hacia adelante, para, dejando atrás, las más anómalas, cuestionables e injustas costumbres y usos sociales que aún perviven en dicho ámbito, tratar de equiparar tal sociedad con la propia y característica de las áreas urbanas, se entiende, que en todo lo bueno, positivo y ventajoso que tiene esta última con respecto a aquella.
El tercer aspecto reseñable de la definición expuesta sobre “Desarrollo Rural”, es que, para poder hablar del mismo como tal, se exige, además de ser un “proceso de cierta envergadura y transcendencia localizado en el ámbito rural”, que debe postular como objetivo que lo define y caracteriza “un profundo cambio social, cuyo propósito es equipararse al propio y característico de las áreas urbanas”, “un crecimiento económico sostenible”. Esta última característica de la definición que debe reunir todo proceso de “Desarrollo Rural” para poder ser considerado con propiedad como tal, es precisamente la que, a mi modo de ver, vincula, enlaza o relaciona a aquel, esto es, al “Desarrollo Rural”, con la “Transición Ecológica” y viceversa, motivo por el cual tiene la misma una especial relevancia y transcendencia, habida cuenta de la temática y propósito que se persigue en la presente obra, y que, como es sabido, no es otro que hacer propuestas que entrelazando o mixturando una y otra política pública (“Desarrollo Rural” y “Transición Ecológica”) redunden en beneficio de toda la sociedad, y muy particularmente, de aquella que reside o se asienta en el ámbito rural. En definitiva, resulta reseñable y debe tenerse muy presente, que no todo proceso de cierta magnitud y repercusión que se lleve a cabo en el ámbito rural con la finalidad de producir un cambio notable en la sociedad, puede considerarse como “Desarrollo Rural”, sino, únicamente aquel en el que además de darse tales requisitos, se lleva a cabo basándose en “…un crecimiento económico sostenible”, lo que implica crecer, procurando ganancias y beneficios económicos, pero siendo sumamente respetuoso tanto con el medio ambiente como con los recursos que este último pone a disposición de los hombres.
El cuarto y último de los aspectos destacables de la definición dada de “Desarrollo Rural”, es que este último, además de ser un “…proceso de cierta envergadura y transcendencia, localizado en el ámbito rural”, que “…postula (…) un profundo cambio social (…) así como un crecimiento económico sostenible…”, persigue, en último término, siendo precisamente lo que justifica tal denominación y da pleno sentido a la misma: “…la mejora y el progreso permanente de toda la comunidad afectada por aquel, al igual que el de todos y cada uno de los individuos integrados dentro de esta última”. Efectivamente, el fin, primero y último, de todo “Desarrollo Rural”, como, por otro lado, parece del todo obvio y se desprende de su propio enunciado, es tratar de lograr la mejora y el progreso de la zona donde se pretende implementar el mismo, y, por ende, tanto de las, por lo general, pequeñas comunidades locales existentes en ella, como de todos aquellos habitantes que residen en las mismas. Resulta importante llamar la atención, al pasar en muchas ocasiones desapercibido, que todo “Desarrollo Rural”, para poder ser considerado realmente como tal, debe lograr la mejora y progreso tanto de las comunidades locales como de la población afectada, de manera permanente, por lo que, en puridad, no debería considerarse como “Desarrollo Rural” en sentido estricto, debiendo proceder a su descarte o exclusión, todo proceso en que a pesar de darse todas y cada una de las premisas o requisitos a que me he referido y conforman aquel, no tuviese una finalidad o propósito de permanencia y continuidad en el tiempo, buscando, únicamente, la inmediatez y aplicación puntual. Quiero subrayar, por último, que todo proceso de “Desarrollo Rural” que se precie, debe tratar de lograr tanto el máximo beneficio y bienestar colectivo de las comunidades afectadas, como individual de todos cuantos conforman estas últimas, y no de uno solo de ellos, con exclusión del otro.
No puedo, ni debo terminar esta breve referencia que vengo haciendo al “Desarrollo Rural”, sin hacer referencia y dejar constancia de que el mismo ha estado relacionado tradicionalmente con el sector agrícola, lo que en absoluto debe sorprender, dado que la actividad propia de este último se desarrolla exclusivamente en el ámbito rural, siendo, por otro lado, de entre todas las actividades que tienen lugar en el mismo, la más importante y productiva con diferencia, y por ende, la que genera una mayor riqueza y contribuye por ello, más y mejor, al desarrollo rural de la zona donde tiene lugar. No debe resultar extraño, por tanto, en virtud de la explicación que acabo de dar, que la Política de Desarrollo Rural constituya el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC). No obstante, debe tenerse muy presente que los objetivos de desarrollo rural pueden variar a lo largo del tiempo según la naturaleza de las áreas rurales y las necesidades de la sociedad, pues el desarrollo rural no tiene por qué identificarse siempre con el crecimiento, y por supuesto, engloba muchas más consideraciones al margen de las estrictamente agrícolas.
Con independencia de todo lo señalado en relación con el desarrollo rural en cuanto que política circunscrita dentro de otra más amplia, cual es, en concreto, la Política Agrícola Común, debo precisar, para que quede del todo claro y no haya ninguna duda al respecto, que el desarrollo rural no sólo puede y debe relacionarse y circunscribirse dentro de esta última, dado que tiene otra serie de vertientes y condicionantes, incluso, objetivos a lograr, que poco o nada tienen que ver con los propiamente agrícolas, si bien, ello no es óbice, debiéndolo tener meridianamente claro y de ahí que haya querido traerlo a colación en estos momentos, que una importante y significativa parte del desarrollo rural ha pivotado tradicionalmente y pivota en el presente en aquella, en la Política Agrícola, pues esta última ha sido y es en la actualidad la que más y en mayor medida ha contribuido y contribuye a dicho desarrollo rural, de modo y manera que en cierta medida, cuando no en toda, impregna, aun no queriéndolo, a este último, haciendo más evidente todavía el indisoluble nexo existente entre una y otra política, lo que, a veces, también hay que decirlo, hace que resulte difícil de saber o determinar hasta donde llega una y dónde comienza la otra, pues su distinción, en muchas ocasiones, no es tan clara y precisa como se piensa o cabe esperar.
Una vez expuestas las definiciones tanto de “Transición Ecológica” como de “Desarrollo Rural” y tras haberme pronunciado con cierta profusión sobre una y otra, manifestando mi parecer a raíz de analizar cada una de ellas, considero llegado el momento, en virtud del esquema trazado unos cuantos párrafos atrás, de abordar dentro del presente Prólogo, siquiera sea de manera sucinta, todas y cada una de las diez propuestas que tratan de refundir una y otra política pública, es decir, la Transición Ecológica y el Desarrollo Rural. Antes de pasar a exponer brevemente cada una de ellas, quiero dejar sentado dos hechos. El primero, que cada uno de los autores que participan en la presente obra tienen experiencia sobrada sobre una, otra o ambas temáticas, lo que, sin lugar a dudas de ningún género, contribuye a enriquecer sus respectivas aportaciones. El segundo, que atendiendo a lo complejo de agrupar en bloques tales aportaciones, así como a lo dispar de la temática de cada una de ellas con respecto a las demás, he decidido, finalmente, que el orden de la obra y por ende, las respectivas aportaciones que la integran, aparezcan por orden alfabético, atendiendo a los apellidos de cada uno de los autores que en ella participan, por lo que el orden de la misma, será el siguiente: Prof.ª Dr.ª Doña Nuria Belloso Martín (primera aportación). Prof. Dr. Don David Blanco Alcántara y Prof. Dr. Don Óscar López de Foronda Pérez (segunda aportación). Prof. Dr. Don José Manuel Canales Aliende (tercera aportación). Prof. Dr. Don José María Julio de la Cuesta Sáenz (cuarta aportación). Prof. Dr. Don Fernando García-Moreno Rodríguez (quinta y sexta aportación). Prof. Dr. Don Juan José González López (séptima aportación). Prof.ª Dr.ª Doña Esther Muñiz Espada (octava aportación). Prof.ª Dr.ª Doña Mercedes Ortiz García (novena aportación). Y, por último, Prof.ª Dr.ª Doña Carmen Pastor Sempere (décima aportación).
La primera propuesta, siguiendo el orden anteriormente establecido, corresponde a la Prof.ª Dr.ª Doña Nuria Belloso Martín (Catedrática de Universidad de Filosofía del Derecho en la Universidad de Burgos), titulándose la misma: “La Transición Ecológica justa e inclusiva en el medio rural: dificultades y oportunidades para el empleo femenino”. En ella, dicha autora plantea, tras subrayar que la Estrategia de Transición Ecológica debe ser justa, que en el mundo rural pueden surgir nuevas oportunidades, de implementar correctamente en el mismo la tan traída y llevada Transición Ecológica, siendo una ocasión inmejorable, apunta en su trabajo la referida autora, para aumentar y dar mayor protagonismo a las mujeres en el ámbito rural, dentro, precisamente, del contexto de Transición Ecológica Justa a la cual alude. Tal propuesta resulta sumamente relevante, pues es conocido por todos que el empleo de la mujer es sensiblemente menor y mucho más precario en el mundo rural que en el ámbito urbano, por lo que el aprovechar la implementación de la transición ecológica en aquel para tratar de recortar las diferencias existentes en el empleo femenino entre uno y otro mundo resulta, lisa y llanamente, imperativo. Por otro lado, téngase en cuenta, que el conseguir tan importante objetivo, es decir, aumentar la cuota de participación de la mujer en el trabajo propio y característico del ámbito rural, puede contribuir a generar mayor riqueza, lo que, sin lugar a dudas de ningún género, contribuye al desarrollo rural de la zona o lugar donde tal hecho tiene lugar. En definitiva, dicha autora, aporta una interesante visión de la aplicación de la Transición Ecológica (justa e inclusiva) en el mundo rural, con repercusión en el desarrollo de este último, desde la perspectiva de género, algo, ciertamente, muy novedoso.
La segunda propuesta, es una aportación conjunta, correspondiendo tanto al Prof. Dr. Don David Blanco Alcántara (Profesor Contratado Doctor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Burgos) como al Prof. Dr. Don Óscar López de Foronda Pérez (Profesor Titular de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Burgos). La misma, se titula: “Impacto del cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en su zona de influencia: Hacia una transición ecológica de un nuevo modelo socioeconómico y energético”, y en ella, ambos profesores, llevan a cabo un exhaustivo estudio de la historia, población de la zona y, sobre todo, impacto socioeconómico que ha tenido en la misma dicha Central Nuclear burgalesa, para, a partir del mismo, y teniendo en cuenta los planes de cierre y por tanto, desmantelamiento de dicha Central Nuclear, proponer cómo mantener, e incluso, incrementar la riqueza económica que generaba ésta en su zona de influencia, lo que hacen a través de una estrategia y plan de dinamización socioeconómico y energético que, basado en la necesaria y debida transición ecológica, debe contribuir al desarrollo rural de dicha zona. Apuntar, por último, que esta propuesta de dinamización socioeconómica y energética que plantean dichos autores frente al cierre y desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), para el ámbito rural más próximo y cercano a ésta, desde una perspectiva eminentemente ecológica, es perfectamente extrapolable a otras situaciones similares o parecidas que puedan darse en otras Centrales Nucleares de la geografía española.
La tercera propuesta corresponde al Prof. Dr. Don José Manuel Canales Aliende (Catedrático de Universidad de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Alicante), la cual lleva por título: “Las políticas públicas de transición ecológica y tecnológica y el desarrollo rural”. En la misma, tras hacer algunas consideraciones previas sobre cada una de dichas políticas, termina afirmando, con toda razón, que el desarrollo sostenible, y más allá de éste, la Transición Ecológica, en cuanto que modelo más evolucionado del mismo, es total y absolutamente compatible con el desarrollo rural. A continuación, y partiendo de tal panorama, se centra en describir la actual situación de crisis, que tilda de múltiple, para de inmediato hacer referencia a la respuesta que dan a la misma los procesos iniciados dentro de lo que se viene a considerar como “Transición Ecológica”. Profundizando más en la concreta respuesta que desde el ámbito de la transición ecológica se da al actual modelo de crecimiento y desarrollo humano, se centra dicho autor, al tener una gran importancia, por ser la que de manera más decidida y preclara está impulsando la transición ecológica, en la posición y papel que la Unión Europea desempeña en este proceso, y que tal y como he señalado con anterioridad, es determinante, para desde él y como continuación del mismo, analizar la transición ecológica en el caso concreto de España, con especial incidencia, como no puede ser de otro modo, en el desarrollo rural.
La cuarta propuesta corresponde al Prof. Dr. Don José María Julio de la Cuesta Sáenz (Catedrático de Universidad de Derecho Civil en la Universidad de Burgos), el cual centra su aportación en un ámbito estratégico dentro de la transición ecológica que se persigue en el ámbito rural, cual es, el energético. La misma, se titula: “Producción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos en el medio rural: Aspectos jurídicos de su inserción en las explotaciones agrarias en el marco de la Transición Ecológica”. Como se desprende de su propio título, dicha propuesta constituye un magnífico ejemplo en el que se conjuga a la perfección la transición ecológica y el desarrollo rural. En concreto, tal propuesta persigue una doble finalidad. Por un lado y, en primer lugar, favorecer el autoconsumo de energía de las explotaciones agrarias mediante paneles fotovoltaicos, lo que propicia no solo un ahorro sustancial para todas aquellas explotaciones agrarias que implementen estos últimos, sino que, además, contribuye notablemente a la sostenibilidad de la actividad agraria al utilizar una energía limpia, verde, ecológica y por si ello fuera poco, ilimitada, al proceder del sol, y que precisamente por ello, no genera ningún tipo o clase de impacto negativo o perjudicial al medio ambiente. Por otro lado, y, en segundo lugar, siendo más ambicioso aun en su planeamiento dicho autor, plantea la posibilidad de que los excedentes de energía que sobren a las explotaciones agrarias, procedentes de los paneles fotovoltaicos que utilizan, puedan ser destinados al mercado, con el consiguiente enriquecimiento para todo aquel que se plantee dicha opción. Como puede comprobarse, es un magnífico ejemplo en el que se entremezclan a la perfección la transición ecológica y el desarrollo rural, dando cada una de dichas políticas los frutos que de las mismas se espera.
La quinta propuesta es de mi autoría (Prof. Dr. Don Fernando García-Moreno Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos) y se titula: “La Certificación Forestal: Un instrumento económico de mercado que contribuyendo a la Transición Ecológica potencia el Desarrollo Rural”. En la misma y tras aproximar al lector a la Certificación Forestal, haciendo alusión para ello, a las principales causas que propiciaron su surgimiento, a su evolución que ha transcurrido de la esfera internacional, en donde tiene su origen, hasta el vigente ordenamiento jurídico español, así como a los aspectos más destacados y relevantes que cabe extraer de su vigente regulación por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y que concreto en su concepto, naturaleza jurídica y elementos objetivos y subjetivos que la integran, me centro en mostrar cómo dicho instrumento económico de mercado del sector forestal se constituye en auténtico motor del desarrollo rural en todas aquellas zonas de la geografía española que cuentan con montes donde poder implementar el mismo. Tal hecho, es decir, el constituirse la Certificación Forestal en motor del desarrollo rural donde la misma tiene lugar, se debe a que una característica ínsita de ella es poner en valor las masas forestales y con ello, los múltiples productos que las mismas ofrecen (resina, plantas aromáticas y medicinales, hongos, frutos del bosque, biomasa, corcho, trufas, setas, piñones, etc., y no solo y exclusivamente madera frente a lo que se suele creer), lo que, indefectiblemente, termina generando riqueza y con ello, puestos de trabajo, que indudablemente contribuyen, amén de a asentar la población de la zona, al desarrollo rural de la misma, pues tales puestos de trabajo generan a su vez otros y con estos, nuevos negocios y oportunidades.
La sexta propuesta es también de mi autoría (Prof. Dr. Don Fernando García-Moreno Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos), titulándose la misma, en esta ocasión, del siguiente modo: “La necesaria y urgente puesta en valor (económico) de la naturaleza y dentro de esta, en particular, de los Parques Naturales, como potenciales motores del Desarrollo Rural”. En ella, tras exponer una serie de reflexiones y consideraciones sobre la necesidad de contemplar la naturaleza, el medio ambiente, no como una mera carga o gravamen, sin recorrido alguno, sino como una potencial fuente de ingresos y beneficios, me centro en el objeto sobre el que pivota dicha propuesta, que no es otro que los Parques Naturales, por lo que en relación con ellos aludo a sus antecedentes normativos más próximos que han contribuido a su actual configuración, a cómo se lleva a cabo el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas por lo que a los mismos se refiere, a su concepto y características más definitorias, y por último, a las condiciones y requisitos que se exigen para su declaración formal. Una vez definido y delimitado el objeto sobre el que gravita esta propuesta, es decir, los Parques Naturales, focalizo mi atención tanto en los motivos que hacen de estos últimos un instrumento especialmente idóneo para impulsar el desarrollo rural, cómo, sobre todo, en la ineludible puesta en valor económico o mercantilización de los mismos para la consecución de tal finalidad, concretándola, en particular, en la explotación económica de los visitantes que reciben aquellos, para que a través de los ingresos tanto directos (en el propio Parque Natural) como indirectos (en los negocios, actividades o servicios relacionados, complementarios o auxiliares de aquellos) que los turistas dejan, pueda ser una realidad el desarrollo rural desde y por los Parques Naturales.
La séptima propuesta se debe al Prof. Dr. Don Juan José González López (Profesor Asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos durante muchos años, Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la actualidad, Letrado Consistorial-Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Burgos). La propuesta que plantea dicho autor se titula: “Implantación de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración a partir de biomasa forestal”. En la misma, tras describir y conceptuar brevemente en qué consisten los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración a la luz de la Transición Ecológica, se centra en cómo pueden coadyuvar al desarrollo rural en los lugares donde se implementan los mismos, señalando que lo pueden hacer de muy diferentes maneras, pues los mismos comportan una serie de obras, como por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, la construcción de la respectiva Central Térmica de Biomasa, o de la red de tuberías a través de la cual se lleva a cabo la distribución de calor-frío, las cuales, indudablemente generan puestos de trabajo, unos temporales, pero otros, permanentes, con la consiguiente riqueza que generan en la zona. No obstante, se indica que el mayor y mejor factor de contribución al progreso y desarrollo de la zona donde se implantan dichos sistemas urbanos de calefacción y refrigeración es el carácter económico de los mismos, frente a las tradicionales opciones procedentes de combustibles de origen fósil, mucho más caras y sobre todo menos ecológicas, por lo que con toda razón, subraya dicho autor, que los referidos sistemas urbanos de calefacción y refrigeración a partir de biomasa forestal son una medida óptima para facilitar la transición ecológica en el medio rural, a la vez, que contribuyen o pueden contribuir a impulsar este último.
La octava propuesta se debe a la Prof.ª Dr.ª Doña Esther Muñiz Espada (Catedrática de Universidad de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid), la cual, se titula: “El Pacto Verde de la Unión Europea 2020. Consecuencias jurídico-privadas”. En dicho trabajo aborda, dentro del contexto internacional y europeo de fuertes y constantes cambios que vienen aconteciendo de un tiempo a esta parte, pero, fundamentalmente, en los últimos años, una estrategia acorde con los criterios que actualmente son un referente y dominan el panorama global, no siendo estos otros que la sostenibilidad y el cambio climático. Pues bien, en relación con dicha estrategia, que lleva la rúbrica de European Green Deal o Pacto Verde de la Unión Europea 2020, y tiene lugar dentro de las actuales transformaciones económicas, culturales, geopolíticas y, por supuesto, jurídicas, que suceden en el presente, señala que se muestra con tal fuerza y empuje que, a buen seguro, se va a terminar convirtiendo en un futuro, tanto próximo como remoto, en una de las políticas de mayor predicamento y transcendencia de los últimos años. De manera más concreta, precisa la referida autora en relación con el Pacto Verde de la Unión Europea 2020, que tal estrategia afecta a todos los sectores de la economía y de la industria, pero especialmente entre ellos, a todos aquellos que de manera más destacada se relacionan con la transición ecológica, como, por ejemplo, es el caso de la agricultura o la alimentación, lo que implica, inexorablemente, al desarrollo rural. En definitiva, el Pacto Verde de la Unión Europea 2020, sirve para mostrar a través de él, la incuestionable relación e interacción existente entre la Transición Ecológica y el Desarrollo Rural y como el mismo contribuye de manera positiva y proactiva a la consecución de una y otra política pública.
La novena propuesta se debe a la Prof.ª Dr.ª Doña Mercedes Ortiz García (Profesora Titular de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante), siendo el título de la misma, el siguiente: “Pacto Verde rural español para recuperar el mundo rural y la economía”. Dicha autora, discípula directa, por cierto, del que fuera y a pesar de haber fallecido sigue siendo, célebre, insigne y reputado medioambientalista, Prof. Dr. Don Ramón Martín Mateo (Catedrático de Universidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante), centra su trabajo, básica y fundamentalmente, en torno a una idea-fuerza, que no es otra que recuperar el mundo rural, al cual considera que nunca se le ha prestado la atención que merecía. Partiendo de esta premisa que está presente a lo largo y ancho de todo su trabajo, la referida autora, se pronuncia dentro de esa recuperación del mundo rural que preconiza, incluso de manera vehemente, sobre la gran importancia que debe desempeñar en dicha recuperación la transición ecológica, al igual que tiene que tener el desarrollo rural, destinando, de hecho, un apartado en exclusiva de su trabajo, concretamente, el tercero, por cierto, el más largo de todos, a enumerar diversas políticas públicas para lograr la consecución de la transición ecológica y el desarrollo rural en este último ámbito. Termina su trabajo dicha autora haciendo referencia a la Gobernanza Local, para decir en relación con la misma y como apéndice de todo lo dicho con anterioridad, que si bien el relevo generacional es importante, especialmente en el mundo rural, para que tanto la transición ecológica como el desarrollo rural puedan ser una realidad vertebradora del mismo, más aún lo es, el relevo “organizacional”, al considerar, no sin razón, que la organización social productiva campesina histórica es clave para poder recuperar un mundo rural vivo y de bienestar, que es, al fin y a la postre, lo que se persigue con la mixtura de las políticas públicas de Transición Ecológica y Desarrollo Rural.
La décima y última propuesta se debe a la Prof.ª Dr.ª Doña Carmen Pastor Sempere (Profesora Titular de Universidad de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante), que, concretamente, se titula: “Mercado Digital Agrario”. Es, sin lugar a dudas de ningún género, de entre todas las propuestas que conforman la presente obra, la más tecnológica y casi me atrevería a decir, que la más revolucionaria y avanzada de todas ellas, y quizá por la dificultad técnica que comporta, la más compleja de entender en profundidad. En la misma, parte dicha autora, de que debe dotarse a los mercados de una nueva dimensión en Gobernanza y resiliencia operativa capaz de sintonizar su regulación y supervisión tradicional con los nuevos y relevantes desafíos en competencia, protección de datos en igualdad de condiciones, ciberseguridad y un sistema de Identidad Digital que defienda los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, las empresas y la cohesión del territorio. Tras ello y reconociendo que siempre han existido fórmulas en el sector agrario de autoayuda y solidaridad mediante las cuales, individuos, grupos y poblaciones enteras, han buscado y logrado soluciones comunes a problemas de variada magnitud y alcance, considera llegado el momento, dentro de la Cuarta Revolución Industrial que denomina como: “Economía Digital Sostenible”, de instaurar un Mercado Digital Agrario, el cual, amén de incrementar los potenciales beneficios de los profesionales que operan dentro de dicho sector primario, contribuirá a darles un mayor protagonismo y capacidad de decisión, todo ello bajo la seguridad informática, económica, jurídica, etc., que debe garantizar aquel tanto a vendedores como a compradores. Sin lugar a dudas de ningún género, el Mercado Digital Agrario que propone esta autora, es un claro ejemplo de transición ecológica que, además, tal y como ya he apuntado con anterioridad, puede servir para generar más ingresos a todos los que integran dicho sector, lo que, indefectiblemente, puede contribuir a impulsar el desarrollo rural, motivo por el cual, resulta innegable que en él convergen de manera evidente una y otra política pública (Transición Ecológica y Desarrollo Rural) sobre las que, como es sabido, versa el contenido de la presente obra.
Todas y cada una de las diez propuestas que de manera sumaria he expuesto con anterioridad, se aventuran desde las más variadas y dispares perspectivas, en el proceloso y en gran medida, inexplorado mundo, que trata de conjugar las políticas públicas de Transición Ecológica y Desarrollo Rural, tratando cada una de tales propuestas de relacionar, cuando no de fusionar, una y otra, de modo y manera que buscan alcanzar la Transición Ecológica a la vez que de paso contribuyen al Desarrollo Rural, o viceversa, es decir, que tratando de lograr este último, es decir, el Desarrollo Rural, llevan a cabo la consecución del mismo dentro de lo que implica y comporta aquella, la Transición Ecológica. Desde este punto de vista, no sólo constituyen magníficos ejemplos de mixtura de una y otra política pública, mostrando cómo la interrelación e interacción de las dos resulta mutuamente beneficiosa para ambas, tal y como se indica expresamente en el título de la presente obra, sino que, aún más importante que ello, abren un camino por el que muy pocos han transitado, para que, a través de él y constatando que el mismo es posible y da sus frutos, pues todas y cada una de las propuestas expuestas, parten de la premisa de ser plenamente aplicables y realizables en la práctica, se animen a entrar y avanzar otros autores, tanto veteranos como nóveles, interesados en tal convergencia. Considero que esta sinergia por la que se apuesta decididamente y sin ningún tipo de ambages en la presente obra, amén de ser novedosa y mutuamente beneficiosa tanto para la política de Transición Ecológica como para la política de Desarrollo Rural, resulta sumamente provechosa para toda la sociedad y muy particularmente, para aquella parte de la misma que se asienta en el entorno rural, la cual, a mayor abundamiento, es la más necesitada de una y otra política pública.
En Burgos a 22 de septiembre de 2021.
Fernando García-Moreno Rodríguez
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Facultad de Derecho. Universidad de Burgos.