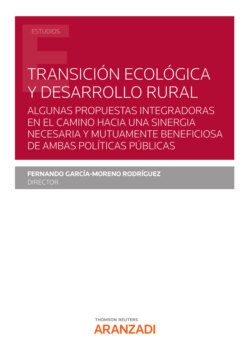Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Introducción
ОглавлениеLa clave ecológica parece haberse convertido en la bandera que enarbolan distintas corrientes ideológicas y que resta visibilidad a los datos reales, ensombrecidos u ocultos por siempre interesadas interpretaciones. Incluso la mitología griega sirve para tal propósito, situando al titán Prometeo, que roba el fuego a los dioses –el fuego divino de la tecnología–, y lo entrega a los mortales para que puedan defenderse, a modo de una premonición del debate entre la concepción antropocéntrica y la biocéntrica.
Son muchos los estudios sobre la evolución de la humanidad y, aun a riesgo de simplificar, en clave de los efectos causados en el planeta por el ser humano, se explica tal historia de la humanidad a partir de tres revoluciones, en las que la industrialización sería la última. La primera fue la expansión de los cazadores-recolectores; después vino la revolución agrícola que transformó el modo de vida del homo sapiens, de cazador-recolector a productor, a través de la extensión de la agricultura y la ganadería; y una tercera, en la que estamos inmersos actualmente, causada por la actividad industrial1. La unión de esas tres oleadas se viene conociendo como extinción masiva del Holoceno (el periodo geológico actual que comenzó hace 11.700 años). Buena parte de la comunidad científica sostiene que hemos cambiado de era geológica y que nos encontramos inmersos en el Antropoceno2, una época que arrancaría, bien con la aparición de la agricultura, bien con la era industrial, y que se caracteriza por el hecho de que el homo sapiens ha transformado el planeta. No se trata tanto de un juego de terminologías sino de que, por los cambios que se han producido, se ha abierto una nueva etapa que, a la vez, exige una nueva normativa y unas renovadas políticas públicas y estrategias.
Algunos de los problemas de la etapa industrial se agravaron en la época posindustrial, debido a un insostenible modelo de producción y consumo, que se vio alimentado por un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles que, aunque ayudó a un impresionante crecimiento socioeconómico, ha conllevado numerosos problemas medioambientales, entre los que destacan el tan debatido cambio climático –provocado por los gases de efecto invernadero (GEI)– y la contaminación local –provocada por la emisión de partículas o componentes de nitrógeno y azufre–. Los científicos del clima vienen advirtiendo de los graves problemas que los GEI generan: incremento de temperaturas medias del planeta y aumento de fenómenos extremos (olas de calor o frío, huracanes, inundaciones, aumento del nivel del mar, sequías, transmisión de enfermedades, desaparición de especies…). De ahí que el proceso de descarbonización y la implantación de tecnologías limpias, aunque ahora conlleven un coste alto, se nos anuncia que, a largo plazo, resultará más beneficioso.
La lucha contra problemas globales, como puedan ser el colapso ecológico y una tragedia climática, ha dado lugar a todo tipo de elucubraciones sin apoyo, en no pocas ocasiones, de datos científicos, como aquellas propuestas que sostienen que, para detener el cambio climático, habría que detener por completo todo el crecimiento económico y volver a vivir en cuevas y comer raíces. Otras versiones pesimistas –realistas matizan sus defensores– apuntan a que, con respecto a la emergencia climática y a la crisis energética, el colapso es seguro (clima, energía, alimentación) pero que, al menos, hay que intentar “colapsar mejor”. La defensa del planeta se ha convertido en el nuevo escenario de la lucha de clases, a modo de lucha ecologista3. Sin embargo, resulta necesario trascender de pronósticos catastrofistas o de colapso –tanto con relación a aspectos ecológicos como demográficos–, poniendo de relieve que se trata de una temática muy sensible a las interpretaciones ideológicas y que resulta difícil avanzar entre tanto debate estéril4.
Tecnología verde, energía renovable, contención de la contaminación, forman parte de planes y estrategias para transitar de una forma de producción, e incluso de vida, a otra. Tal tránsito no está exento de críticas (se llega tarde; se va hacia un capitalismo verde que sólo se podría sostener si el planeta contara con recursos infinitos; es impensable que toda la humanidad, en unos años, pueda pasar de utilizar combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, a la biomasa, por ejemplo, y otras muchas)5. Surgen aquí debates en torno a teorías sobre el desarrollo sostenible, cobrando especial actualidad la definición de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, cuyo principio 3 establece que: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”6. El desarrollo sostenible nos sitúa ante la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Se trata de una prescripción ética que se proyecta en respetar el derecho de nuestros descendientes a disponer de un entorno saludable y a utilizar los recursos naturales al menos, en un grado similar al que disfrutamos los seres humanos actuales. Encierra una formulación universal de justicia intergeneracional que nos hace recordar el imperativo ético de responsabilidad formulado por Hans Jonas: “actúa de tal forma que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra”7. También la Agenda 2030 “Transformar nuestro mundo” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una hoja de ruta para diseñar estrategias a todos los niveles8.
Todo ello permite entender la relevancia de tal transición ecológica ya que no se trata únicamente de un modelo de cambio productivo, ni de una revolución científico-tecnológica, sino que esencialmente implica un cambio cultural, a modo de un nuevo paradigma9.
Transición Ecológica y Desarrollo Rural son dos temas recurrentes en las políticas públicas de la última década, profundamente interligados, y que exigen un proceso de cambios y transformaciones de tal calado que, en el caso de la transición energética, podría compararse con el inicio de una nueva etapa en la historia. Aunque ambos temas forman parte de los debates políticos y económicos habituales, sin embargo, su complejidad hace que sólo un grupo de especialistas conozca en profundidad las acciones que están llevando a cabo y puedan hacer valoraciones y pronósticos sobre la viabilidad y probabilidades de éxito, así como propuestas para paliar errores y perfeccionar acciones y estrategias.
Los Gobiernos de los distintos países han fijado la reducción de la emisión de gases contaminantes y la maximización de la eficiencia energética como objetivos a conseguir a corto plazo. A nivel europeo, el interés (y las consiguientes partidas presupuestarias) se centra en la consecución de una transición (ecológica) justa y ello, tanto mediante la generación de nuevas tecnologías para energías renovables como mediante la recuperación de materias primas críticas procedentes de residuos, de actividades mineras y el establecimiento de una red de regiones mineras y metalúrgicas en Europa que trabajen de forma conjunta para garantizar el futuro del sector (sector de minería del carbón y centrales térmicas). Todo ello implica un cambio de modelo productivo y económico de la mayor relevancia.
La urgencia de tal transición ecológica se ha puesto aún más de manifiesto a raíz de la pandemia, mostrando entre los escasos efectos positivos de la misma, la disminución de contaminación y un uso más eficiente de las nuevas tecnologías. La reactivación económica, que se presenta como uno de los grandes retos actuales a corto plazo, incluye inversiones que hagan posible reformas y proyectos de transformación verde y digital.
Para España, la transición ecológica incide de forma directa en el ámbito rural y, dependiendo de las políticas públicas que se instauren, supondrá una posibilidad de desarrollo rural o bien, una agudización de la ya de por sí agonía que pequeñas comarcas del mundo rural vienen sufriendo (escasa inversión sanitaria, digital y de servicios), con el consiguiente problema de despoblación10. La transición ecológica consiste en un camino que hay que ir recorriendo para lograr los objetivos que se han propuesto, tales como la eficiencia energética (estrategia de descarbonización, nivel cero de emisiones netas de CO2, lucha contra el cambio climático, sustitución de industrias que queden obsoletas y otras), y la máxima integración de energías renovables. Si nos referimos al medio rural, son muchas más las acciones que deben llevarse a cabo, como la rehabilitación del entorno edificado y de viviendas, frecuentemente en estado de abandono; el impulso de la Bioeconomía, mediante recursos agrarios, forestales11; protección a la biodiversidad; sumideros de carbono y economía circular; saneamiento y depuración de aguas residuales en núcleos rurales; conectividad digital en comarcas rurales de difícil cobertura; turismos sostenible, ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo inteligente; recuperación del patrimonio histórico-artístico y difusión de proyectos culturales; atención y cuidado de las personas en áreas rurales o con problemas de despoblación; proyectos de transformación social; acciones formativas, acompañamiento, acogimiento y capacitación rural. Todas ellas son acciones que se integran en la transición ecológica, lo que pone de manifiesto que abarca muchas más acciones que la propiamente energética.
En 2019, el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima que se apoya en tres pilares: el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (que, desde mayo de 2021, ya es Ley, a la que se hará referencia más adelante); el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC); y la Estrategia de Transición Justa. El presente trabajo va a centrarse en un análisis de esta última, la Estrategia de Transición Justa, desde una perspectiva filosófico-jurídica y social. El estudio se realizará desde una doble perspectiva: por un lado, situándolo en el contexto del desarrollo rural y, por otro, desde una perspectiva de género, centrada en el empleo femenino.
Advierto que no voy a entrar en un análisis del debate entre los negacionistas del cambio climático y las voces que creen en tal cambio; ni tampoco, en la polémica entre quienes consideran que la transición ecológica deba tener un enfoque ecofeminista –según el cual, toda política pública debería hacerse en clave de lectura de género– y quienes discrepan, considerando que hay otras prioridades. Adoptaré una perspectiva de justicia inclusiva que, aunque en este estudio se va a aplicar para animar e impulsar el empleo femenino, también podría extenderse a otros colectivos que, a raíz de las políticas de transición ecológica, han visto cómo se modificaban sus posibilidades de acceso al empleo, su hábitat y sus perspectivas de futuro. Lo que se pretende reforzar es el principio de igualdad de oportunidades para todos y todas, con la finalidad de integrar, no de crear nuevas diferencias.
La Estrategia de Transición Justa está enfocada hacia las nuevas oportunidades que se puedan presentar derivadas de la transición ecológica en cuanto a desarrollar nuevos sectores económicos con la consiguiente creación de empleo. Su objetivo es que no se produzcan efectos negativos sobre el empleo ni tampoco sobre la despoblación rural. Sin empleo no se puede fijar población en el medio rural. Ello exige que, en el mundo rural, con relación al nuevo horizonte que se abre a partir de todo este compendio de transformaciones (formativas, laborales, políticas, económicas, sociales), se preste especial atención a la perspectiva de género.