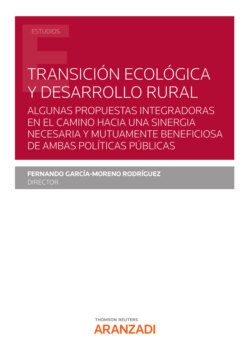Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.1. ¿Por qué se subraya que la Estrategia de Transición Ecológica deba ser “justa”?
ОглавлениеUn estudio sobre transición ecológica y desarrollo rural exige partir de unas precisiones terminológicas sobre los dos sustantivos (transición y desarrollo) y sus dos respectivos calificativos (ecológica y rural).
El sustantivo “transición” nos coloca en una coordenada temporal que hace referencia a un cambio, un paso de una situación a otra.14 La propia historia del ser humano es una historia de transiciones a través de revoluciones (científicas, políticas, culturales). Y también la historia del sector energético es una sucesión de transiciones, en una sucesión de descubrimientos e innovaciones científicas y tecnológicas. La primera vino a partir de la introducción del petróleo en el mercado y sus distintos usos; la segunda, a través de las inversiones en energías renovables. Administraciones públicas, grandes inversiones (tanto públicas como del sector privado y empresarial) y agentes sociales, deben actuar en la misma línea para poder configurar un sistema y marco regulatorio seguro y estable, que ofrezca certidumbre.
El calificativo de “ecológica”, conlleva unas exigencias: no vale transitar de un estadio de cosas de cualquier modo y manera sino cumpliendo unos determinados requisitos. Implica no sólo ser respetuoso con el medio ambiente sino también preservar, reparar y restablecer cuando se ha producido un daño. No se trata de intentar controlar la naturaleza a costa de extraerla sus entrañas hasta dejarla exhausta, sino de vivir en armonía con la misma, con políticas y actividades económicas que hagan posible el desarrollo de la vida humana en el planeta, con un enfoque prospectivo, cuidando tanto de las generaciones actuales como de las venideras.
Pero junto al calificativo de “ecológica”, se añade el de justa y equitativa. Esto quiere decir que esa transición debe articularse en sucesivas fases, mediante una planificación razonable y equitativa. La meta de avanzar y de llegar a una cultura diferente, que consiga equilibrar los valores ambientales y los económicos es uno de los retos que hay que afrontar. Para descarbonizar la economía es necesario un cambio de modelo productivo que sea bajo en carbono y que sea sostenible, lo que acaba influyendo en todas las actividades productivas. Precisamente, esa transición y ese proceso de cambio, que exigen reorientar las políticas de inversión y cambiar o adaptar las prácticas de gestión productiva, es lo que puede acabar desembocando en una afectación de los sectores más vulnerables de la sociedad o de los territorios más desfavorecidos15, como pueda ser el ámbito rural.
Tal transición no es simple de articular porque hay tres dimensiones relevantes –población, consumo y tecnología– que, además de ser cambiantes, exigirán una acomodación o ajuste entre las mismas. A la vez, pone en juego dos indicadores de difícil conciliación: desarrollo y sostenibilidad, dando lugar a una dinámica perversa: cuanto más desarrollo socioeconómico, menos sostenibilidad; y cuanto menor desarrollo, más sostenibilidad. Una aplicación simplificada de esta regla nos llevaría a que, en aras de conseguir una transición ecológica en España, se debería de, o bien reducir la población para que el consumo fuera sostenible, o bien reducir el consumo en la misma proporción, o bien, multiplicar la eficiencia de los recursos. Esa transición ecológica conduce a redefinir o introducir un nuevo equilibrio, pero sin llevar aparejado ni colapso (económico-social), ni tampoco decrecimiento. El principio orientador no es únicamente la sostenibilidad, sino el desarrollo sostenible, por tanto, acompañada de un crecimiento. Baste recordar que “desarrollo” –que implica crecimiento, desenvolvimiento– no es un término pacífico porque parece ir ligado a realizarlo a costa de algo o de alguien. A tal equilibrio se le añade un ingrediente de mayor exigencia cuando se requiere que tal transición sea “justa”.
De ahí que convenga detenerse, aunque sea brevemente, en las razones de carácter ético-filosófico que subyacen bajo esa exigencia de “transición justa”. Esa llamada a la transición justa implica que ya no se hace referencia a las generaciones pasadas, que ni existen ni han podido participar de esta especie de nuevo contrato social. Sin embargo, las generaciones futuras no han ocupado aún su lugar en el mundo, y las generaciones presentes están muy ocupadas en discusiones, a veces estériles, sin ser conscientes de la responsabilidad que tienen con respecto a las generaciones futuras en cuanto a las cuestiones energéticas y ecológicas. La existencia humana es caduca, y los deberes hacia las personas que aún no han nacido son difíciles de definir, por lo que algunas voces intentan eximirse de cualquier tipo de responsabilidad en una perspectiva de futuro. Si ni siquiera se puede atender a las necesidades de las generaciones presentes, resulta difícil plantearse responsabilidad o deberes con relación a las venideras. Los impactos del cierre de actividades económicas que se venían desarrollando en el mundo rural como consecuencia de determinadas actividades energéticas, y que ahora están llamadas a desaparecer, no sólo tienen un efecto sobre las generaciones actuales sino también sobre las futuras. La posibilidad de que se multipliquen los escenarios de injusticias y desigualdades derivadas de esta conversión, son muchas.
No se trata de convertir a la justicia en una virtud descontextualizada, que no atienda a las circunstancias concretas y que, por tener la mirada puesta en el pasado, en el presente y en futuro simultáneamente, con el anhelo de abarcar a todas las generaciones, pierda su esencia, convirtiéndose en una justicia “intra-histórica”. Tampoco se trata de primar los intereses de las generaciones venideras descuidando los de la generación actual que, a la postre, es a la que se exige sacrificios para hacer posible que las necesidades de las generaciones venideras se puedan atender. De lo que se trata es de construir una teoría sobre lo que cada uno de nosotros pensamos desde nuestra perspectiva, y que todas las generaciones deberían de aceptar –en la línea del imperativo categórico kantiano–. Ahora bien, si se recurre, por ejemplo, a una de las teorías de la justicia más difundida en las últimas décadas, la teoría de justicia de J. Rawls, nadie puede asegurarnos que, las actuales Estrategias de transición, dado que estamos cubiertos por el velo de la ignorancia rawlsiano, no conlleven adoptar decisiones perjudiciales para las generaciones venideras. Las teorías procedimentales –como la de Rawls, que sigue basando la justicia más en los medios que en los fines–, o aquellas concepciones de justicia intergeneracional, que sitúan el foco de atención en el consumo sostenible o en los recursos antes que en lo que debiera ser el fin de la justicia, no resultan suficientes. Ello parece llevar a dudar de que la justicia procedimental, en la línea rawlsiana, conduzca a la preservación y al cuidado responsable del mundo. Debemos alejarnos, por tanto, de construcciones meramente procedimentales y buscar aquellas que armonicen procedimiento (que siempre aportará seguridad jurídica) pero sin descuidar los fines o finalidades que se proponga alcanzar, teniendo siempre como referente lo justo, en el más amplio sentido aristotélico del término (lo justo natural).
Precisamente, estamos en un momento histórico en el que se nos brinda la oportunidad de acuñar nuevas categorías que sirvan para interpretar la realidad y progresar en la viabilidad, supervivencia y continuidad de unas formas de vida en el ámbito rural, a largo plazo. A través de estrategias y planes realistas, adecuadamente diseñados, se podrán atender esas muchas transformaciones que –habiéndose ya iniciado– se multiplicarán en el futuro.
Todo lo expuesto sirve de base para articular qué sean los Convenios de Transición Justa: para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y la actividad económica, la Estrategia incorpora los Convenios como una herramienta para su reactivación, que proponen actuaciones integrales para el mantenimiento y creación de actividad y empleo. Tales Convenios han quedado recogidos tanto en la Estrategia de Transición Justa, como en la reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición energética (LCCTE)16, concretamente en el Título VI. Medidas de transición justa”, entre las que se establece la Estrategia de Transición justa17, El objetivo prioritario de los Convenios es el mantenimiento y creación de actividad y empleo en la comarca, mediante el acompañamiento a sectores y colectivos de riesgo, la fijación de población en territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre. La inclusión se convierte en una pieza esencial de ese calificativo de “justo”18.