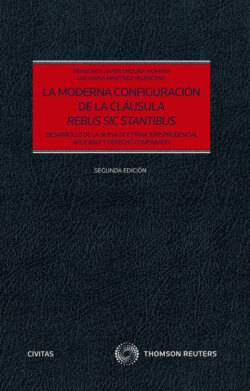Читать книгу La moderna cofiguración del la cláusula "rebus sic stantibus" - Francisco Javier Orduño Moreno - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4. LA IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA Y LA «COMMERCIAL IMPRACTICABILITY» EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN
ОглавлениеLa imposibilidad sobrevenida de carácter liberatorio en el «common law» hemos visto que se trata de una institución relativamente reciente. Frente a la regla de la responsabilidad estricta, si el tribunal considera que el cumplimiento ha devenido imposible como consecuencia de eventos sobrevenidos después de la celebración del contrato, liberará a ambas partes del cumplimiento37). La imposibilidad puede deberse a una destrucción total del objeto del contrato o la muerte o incapacidad de una de las partes. Respecto del primer supuesto, si el objeto de la prestación son bienes de naturaleza infungible, que se pierden sin culpa de ninguna de las partes, se debe liberar a ambas partes del cumplimiento (por ejemplo, A se compromete a vender a B determinados cuadros que están expuestos en una galería de arte, si dichos cuadros se destruyen antes de la entrega, ambas partes quedan liberadas del cumplimiento). En relación con el segundo supuesto, si se ha celebrado un contrato con una persona determinada, la muerte o la incapacidad de la misma liberará a ambas partes (por ejemplo, si un empresario encarga a una empresa que le envíe un cantante para actuar en su local un día determinado, si dicho cantante sufre laringitis el día del concierto, el empresario se verá liberado de su obligación debido a imposibilidad, aunque el cantante no sea parte en el contrato).
El caso Taylor v. Caldwell38) es uno de los casos pioneros respecto de la doctrina de la imposibilidad. Los hechos de este caso son los siguientes: las partes habían celebrado un contrato de arrendamiento según el que los demandados permitían a los demandantes el uso de un «Music Hall» con la finalidad de dar cuatro grandes conciertos en fechas señaladas. Los demandantes tenían que pagar la suma de £ 100 por cada concierto. El 11 de junio (cinco días antes del primer concierto) el «Music Hall» se incendió, de modo que fue imposible la celebración de los mencionados conciertos. Los demandantes reclamaron los gastos que habían sufrido como consecuencia de la campaña de publicidad y los preparativos para el concierto. La demanda fue desestimada sobre la base de que en aquellos contratos en los que el cumplimiento depende de la existencia de una persona o de una cosa, existe una condición implícita según la que la imposibilidad del cumplimiento debida a la pérdida de tal persona o de tal cosa, debe excusar el cumplimiento39). El tribunal estimó que ambas partes debían quedar liberadas, por un lado, los demandantes de ocupar el local y pagar la renta, por otro lado, los demandados de cumplir su obligación de entregar el local.
La importancia de este caso reside en que constituye una excepción frente al Paradine v. Jane40) en el que el arrendatario de una granja (sujeto a un contrato de 21 años de duración) transcurridos seis años desde la celebración del contrato de arrendamiento, fue privado de la mencionada propiedad durante un período de dos años por los enemigos del rey. Sin embargo, se consideró que debía pagar la renta devengada durante el período en el que había sido desposeído.
La doctrina moderna de la liberación del contrato está pensada para proporcionar una solución mejor a aquellos problemas derivados de los efectos que despliegan sobre el contrato determinados acontecimientos sobrevenidos frente a la regla estricta del cumplimiento puntual del contrato. Los efectos que produce la imposibilidad son que el deudor queda liberado del cumplimiento de la prestación que ha devenido imposible al mismo tiempo que el acreedor queda liberado de efectuar la contraprestación que le corresponde.
Calificar algo como imposible depende en parte de la calidad del obstáculo y de la onerosidad que conlleva su cumplimiento y en parte también, del estado de la tecnología.
A diferencia del Derecho inglés, en el Derecho norteamericano existe la posibilidad de liberar al deudor si el cumplimiento no sólo ha devenido imposible, sino también si ha devenido «impracticable», según se estipula en el § 2-615 UCC. De acuerdo con esta norma el cumplimiento resulta inexigible si, como consecuencia de acontecimientos sobrevenidos imprevisibles, pese a ser el cumplimiento físicamente posible, se ha convertido en excesivamente oneroso para el deudor.
Ejemplos de «commercial impracticability» en la jurisprudencia americana.
En los Estados Unidos el caso que dio lugar a la «commercial impracticability» es el Mineral Park Land v. Howard41) en el que se había celebrado un contrato mediante el que los demandados se comprometieron a extraer toda la grava del terreno del demandante a un determinado precio por metro cúbico extraído. Cuando se había extraído la mitad de la grava, el demandado dejó de cumplir el contrato. En consecuencia, el demandante exigió indemnización de los daños y perjuicios. La demanda fue desestimada por considerar el tribunal que la grava no pudo extraerse según lo convenido, ya que se encontraba sumergida. La extracción sólo hubiera sido posible a un precio prohibitivo, 10 o 12 veces mayor de lo previsto. Además la extracción de dicha grava hubiera provocado retrasos en el proyecto de construcción, puesto que hubiera sido necesario secar la grava antes de usarla. El tribunal resolvió que una cosa es imposible en sentido legal también cuando es impracticable.
En la doctrina americana42) se ha señalado que, en la distinción entre imposibilidad y «commercial impracticability», se deben abandonar criterios de tipo cuantitativo, ya que lo importante es analizar en qué medida el cumplimiento se ha convertido en otra cosa diferente como consecuencia del cambio de circunstancias (se debe analizar «how different» y no «how much» ha cambiado el cumplimiento). Ello se puede conseguir sin tener que acudir al análisis económico del Derecho (como viene siendo normal), ya que este análisis no aporta más que conjeturas cuando se trata de determinar cómo las partes hubieran distribuido el riesgo del acontecimiento que obstaculiza el cumplimiento en el caso de que hubiesen sido conscientes del mismo43).
También es inútil fundamentar la «commercial impracticability» en la voluntad implícita de las partes44). Sin embargo, este criterio es acogido en el § 2-615 UCC al exigir para la aplicación del precepto que el cumplimiento haya devenido impracticable como consecuencia de la superveniencia de un acontecimiento, cuya no ocurrencia fue una asunción básica de las partes («if performance as agreed has been made impracticable by the occurrence of a contingency the non-occurrence of which was a basic assumption»).
Pese al reconocimiento de la «impracticability», es difícil en la práctica jurisprudencial que los tribunales liberen al deudor como consecuencia de las fluctuaciones que tienen lugar en el mercado. Uno de los argumentos para rechazar la liberación es que las fluctuaciones del mercado son previsibles. Otra razón común para rechazar la liberación es que un cambio en las condiciones del mercado se considera insuficiente como para provocar un cambio sustancial de las circunstancias. Además, cuando el contrato contiene cláusulas de adaptación de los precios, el tribunal normalmente rechazará la liberación, ya que dicha cláusula revela por sí misma una posición de las partes respecto al riesgo. Por otro lado, la naturaleza esencialmente especulativa de los contratos de larga duración se considera como un argumento en contra de la liberación del deudor.
Una prueba de esta interpretación restrictiva de la «commercial impracticability» por parte de los tribunales americanos son los llamados casos del «Canal de Suez» en la mayoría de los cuales se exigió el cumplimiento exacto del contrato pese a la excesiva onerosidad sobrevenida.
Normalmente es más frecuente que los tribunales liberen al vendedor como consecuencia de un incremento de los precios de mercado o de otros costes de producción, antes que al comprador debido a una caída de los precios de mercado de lo que compró. Esto se explica porque el incremento de los costes puede llevar al vendedor a pérdidas ilimitadas, mientras que la pérdida del comprador nunca superará el precio de compra. El único caso en el que el comprador puede sufrir pérdidas ilimitadas es cuando ha asumido en el contrato los costes del transporte y esos costes se incrementan de modo notable45).
Ejemplos de «impossibility» en la jurisprudencia inglesa.
En cuanto al Derecho inglés también se pueden encontrar en la jurisprudencia algunas sentencias que hacen referencia a la posibilidad de liberar al deudor en los casos en los que el cumplimiento ha devenido «impracticable». Se ha venido afirmando que este motivo de liberación es posible en los contratos mercantiles. Muchas veces los tribunales no distinguen entre la «impracticability» y la «impossibility» como motivo de liberación, sin embargo, en la mayoría de las sentencias, la posibilidad de liberación del deudor con fundamento en la «commercial impracticability» se trata de consideraciones obiter dicta de las sentencias. Por ejemplo, en el caso Tennants (Lancashire) Ltd. v. Wilson (CS) & Co. Ltd.46) (las partes habían celebrado un contrato de suministro de magnesio por un período de un año que el vendedor no pudo cumplir debido a las dificultades generadas por la guerra) uno de los miembros del tribunal mostró su desconfianza respecto del concepto de la «commercial impracticability» que, en su opinión, solamente podría admitirse en los casos en los que las partes hubiesen incluido expresamente una cláusula en tal sentido en el contrato. En general, los tribunales ingleses se muestran más exigentes respecto del principio «pacta sunt servanda» que los tribunales americanos, de modo que la liberación debido a graves trastornos económicos solamente es posible si las partes hubiesen incluido una cláusula expresa en el contrato o si así lo permitiese una legislación especial dictada al efecto.
El caso David Contractors Ltd. v. Fareham Urban District Council47) es un caso ilustrativo de la actitud de los tribunales ingleses frente a la «impracticability». Además, este caso contiene la definición de frustración más citada en las fuentes. Los antecedentes de hecho de la sentencia son los siguientes: en julio de 1946 los litigantes celebraron un contrato de obra en el que el contratista (David Contractors Ltd) se comprometía a construir 78 casas para la autoridad pública comitente. La obra debía realizarse en un plazo de 8 meses y se estipuló un precio fijo.
El 18 de marzo de 1948 los contratistas enviaron una carta al comitente en la que comunicaban que la realización de la prestación quedaba condicionada a la existencia de material y de trabajo disponible. Asimismo el precio debía modificarse en función de los precios actuales del mercado de los materiales y de los salarios de los trabajadores en los distintos sectores de la construcción.
Debido a circunstancias inesperadas, sin culpa de las partes, el trabajo no pudo finalizarse sino en el plazo de 22 meses. Los contratistas interpusieron demanda frente al comitente con fundamento en que el precio del contrato estaba sujeto a las condiciones fijadas en la carta de 18 marzo, que dicho contrato se había frustrado y en consecuencia, reclamaban indemnización quantum meruit como consecuencia del incremento del precio del contrato. El demandado respondió que la carta no estaba incorporada al contrato, que éste no se había frustrado y que, en consecuencia, se debía cumplir en los términos pactados. El asunto se sometió a arbitraje y el árbitro decidió que la carta se había convertido en parte del contrato, los contratistas tenían derecho a que se les pagase de acuerdo con el quantum meruit.
Posteriormente el asunto fue sometido a la decisión del tribunal de apelación, siendo las cuestiones básicas a decidir si se había producido frustración y si el contenido de la carta se había incorporado implícitamente al contenido del contrato original, cuestiones ambas que fueron rechazadas.
Los datos tenidos en cuenta por el tribunal son los siguientes: 1. las palabras expresas del contrato; 2. su naturaleza y objeto; 3. las circunstancias concomitantes a su celebración; 4. cómo se transformaron los acontecimientos con posterioridad.
Tratándose de un contrato de construcción, la financiación es fundamental y ésta depende del tiempo, que a su vez, depende del trabajo. En un contrato de construcción, el constructor asume el riesgo de que los costes sean superiores o inferiores a los esperados. Si hubiera querido prevenirse frente a tales contingencias, el constructor debería haber incluido una cláusula en el contrato.
Los efectos legales de la frustración no dependen de la intención de las partes o de su opinión, o incluso del conocimiento de los acontecimientos, al contrario, parece que cuando el evento tiene lugar, el fin del contrato debe transformarse no en el que las partes pretendieron (puesto que las partes no habían pensado en esta posibilidad), sino en lo que las partes, en cuanto hombres razonables, hubieran presumiblemente aceptado respecto a la fijación de sus derechos y obligaciones teniendo a la vista la nueva situación (para ello el tribunal se remite a la figura del hombre justo y razonable).
En opinión del tribunal, la frustración ocurre cuando la ley reconoce que sin culpa de ninguna de las partes, la obligación contractual ha devenido incapaz de cumplirse porque las circunstancias en las que debe tener lugar el cumplimiento convertirían al contrato en una cosa totalmente diferente a lo que aquéllas se habían comprometido. No es la excesiva onerosidad o la posibilidad de sufrir pérdidas lo que hace que se aplique la frustración, sino que debe haberse producido un cambio en el significado de la obligación de manera que su cumplimiento la transformaría en algo diferente a lo previsto en el momento de la conclusión del contrato48). Por lo tanto, según el tribunal, el caso enjuiciado dista mucho de ser un caso de frustración del contrato. Me parece interesante reproducir las palabras de Lord Rad Cliffe como ejemplo del modo de razonar de los jueces ingleses: «Tengo una mayor simpatía por el contratista, pero, en mi opinión, si este argumento fuese suficiente para apreciar la frustración del contrato, existiría un gran número de obligaciones contractuales que devendrían inciertas y posiblemente sin fuerza vinculante»49).
Un caso similar más próximo en el tiempo, también decidido por los tribunales ingleses es el Wates Ltd. v. Greater London Council50). En este caso «Wates» asumió el compromiso de llevar a cabo el proyecto de construcción de una casa. El contrato contenía una cláusula según la que se debía ajustar el precio estipulado en función de la subida de los salarios y los materiales. Debido a la grave inflación que tuvo lugar durante ese tiempo, las partes estuvieron de acuerdo en que la cláusula de revisión incluida en el contrato no era suficiente, así es que acordaron una nueva cláusula revisora en función de circulares dictadas por el Ministerio de la Vivienda. Además, se contenía un mecanismo para ajustar el precio del contrato en el caso de que el Ministerio no dictase dichas circulares. Finalmente, el Ministerio no dictó esa circular lo que llevó a «Wates» a afirmar que se había producido frustración del contrato. El tribunal de apelación rechazó la demanda, ya que la obligación de «Wates» no se había visto profundamente alterada como consecuencia del evento frustrante alegado. En la sentencia se hizo referencia expresa al caso Davis Contractors v. Fareham UCD..
En conclusión, la doctrina mayoritaria en Inglaterra se muestra hostil respecto a la posibilidad de una doctrina para la liberación del deudor con base en la «impracticability». De hecho, no existe ningún caso en el que se haya liberado al deudor según esta doctrina y los argumentos obiter dicta de la jurisprudencia demuestran la aversión de los tribunales frente a la misma51).