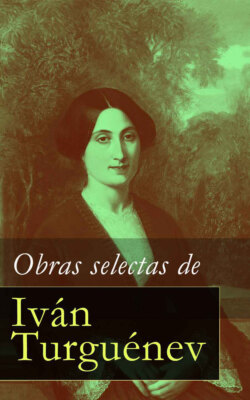Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IV
ОглавлениеÍndice
En la antesala, estrecha y vetusta, adonde entrétembloroso y agitado mi cuerpo-, me recibió un criado viejo y de pelo canoso, con cara de cobre oscuro, ojos porcinos, de mirada tosca y en la cara y en las sienes las arrugas más profundas que jamás haya visto. En un plato llevaba la espina roída de un arenque. Abriendo con el pie la puerta que conducía a la habitación, dijo bruscamente:
-¿Qué desea?
-¿Puedo ver a la princesa Zasequin?
-¡Bonifacio!- gritó una estridente voz femenina.
El criado me dio la espalda sin decir palabra, viéndose entonces la gastada tela de su librea, que tan solo tenía un botón amarillento con un escudo estampado. Se retiró, dejando el plato en el suelo.
-¿Estuviste en la comisaría del barrio?- repitió la misma voz.
El criado dijo algo inaudible.
-¿Qué? ¿Que ha venido alguien? ¡Ah, el señorito de al lado! Dile que pase.
-Tenga la bondad de pasar a la sala- dijo el criado, apareciendo delante de mí y levantando el plato del suelo.
Me levanté y pasé a la sala.
Me encontré en una habitación pequeña, bastante desordenada, con muebles baratos que parecían haber sido colocados muy deprisa. Al lado de la ventana, sentada en un sillón que tenía uno de los brazos roto, estaba una mujer de unos cuarenta años, despeinada y fea, ataviada con un vestido viejo de color verde y con un pañuelo chillón, de estam-bre, alrededor del cuello. Sus pequeños ojos de color negro se clavaron en mí.
Me acerqué a ella y le hice una reverencia.
-¿Tengo el honor de hablar con la princesa Zasequin?
-Yo soy la princesa Zasequin. ¿Usted es el hijo del señor V.?
-Sí, vengo con un encargo de mi madre.
-Siéntese, por favor. Bonifacio, ¿has visto dónde están mis llaves?
Transmití a la señora Zasequin la respuesta de mi madre a su nota. Me escuchó golpeando con sus gruesos y rojos dedos sobre la ventana. Cuando terminé, volvió a mirarme fijamente.
-Muy bien, estaré sin falta- dijo al fin-. ¡Qué joven es usted todavía! ¿Cuántos años tiene? Permí-
tame que se lo pregunte.
-Dieciséis- dije, haciendo sin querer una pausa.
La princesa sacó del bolsillo unos papeles mu-grientos que tenían algo escrito, se los acercó casi hasta la nariz y se puso a inspeccionarlos.
-Buena edad- dijo dando una vuelta y remo-viéndose en la silla-. Por favor, considérese en su casa. Aquí no guardamos cumplidos.
«Demasiados pocos cumplidos», pensé, observándola detenidamente y sintiendo una repulsión involuntaria al presenciar su desgarbada figura.
En ese mismo instante la otra puerta se abrió y apareció una joven, la misma que había visto el día anterior en el jardín. Alzó la mano y una sonrisa cruzó por su cara.
-Esta es mi hija- dijo la princesa señalándola con el codo-. Zenaida, el hijo de nuestro vecino V. ¿Cómo se llama, por favor?
-VIadimir- contesté, levantándome y tartamu-deando de emoción.
-¿Su patronímico?
-Petrovich.
-Sí. Conocí a un jefe de policía que también se llamaba VIadimir Petrovich. Bonifacio, no busque las llaves. Las tengo en el bolsillo.
La joven seguía mirándome con la misma sonrisa, frunciendo un poco el ceño e inclinando la cabeza hacia un lado.
-Ya he visto a monsieur Voldemar- dijo ella. (Percibí como un dulce frescor el sonido plateado de su voz.)-. ¿Me permite que le llame así?
-¡Por Dios!- dije, balbuceando.
-¿Dónde fue eso?- preguntó la princesa.
La joven no contestó a su madre.
-¿Tiene algo que hacer ahora?- dijo al fin, sin dejar de mirarme.
-No.
-¿Quiere ayudarme a devanar una madeja? Venga conmigo.
Me hizo una señal con la cabeza y salió de la sala. Me fui detrás de ella.
En la habitación donde entramos los muebles eran algo mejores y estaban distribuidos con mucho gusto, aunque tengo que confesar que en esos momentos no me pude fijar en nada. Me movía como si estuviera soñando y sentía un bienestar estúpidamente tenso.
La princesa se sentó, sacó una madeja de lana roja y señalando una silla, que estaba enfrente de mí desató con cuidado la madeja y la puso en mis manos. Todo esto lo hacía sin decir palabra, con una lentitud burlona y con la misma sonrisa, amplia y maliciosa, de sus labios entreabiertos. Empezó a enrollar la lana en una carta de baraja doblada por la mitad y, de pronto, me sorprendió con una mirada clara y fugaz, que me hizo bajar la cabeza. Cuando abría del todo sus ojos, que tenía normalmente se-micerrados, su cara cambiaba por completo. Era como si apareciese la luz en ella.
-¿Qué pensó de mí ayer, monsieur Voldemar?-
preguntó después de una pausa-. ¿Le he causado mala impresión?
-Yo, princesa... yo no pensé nada... ¿Cómo po-dría...?- contesté muy azorado.
-Escúcheme- contestó ella-. No me conoce todavía. Soy muy rara y quiero que siempre me digan la verdad. Usted, según he oído, tiene dieciséis años y yo tengo veintiuno. Como ve, soy mucho mayor que usted y por eso tiene que decirme siempre la verdad... y obedecerme- añadió-. Míreme, ¿por qué no me mira?
Me azoré aún más, pero levanté la vista hacia ella. Ella sonrió, aunque no como antes, sino como si quisiera darme ánimo.
-Míreme- dijo, bajando cariñosamente la voz-.
No me desagrada que me miren. Me gusta su cara.
Presiento que seremos amigos. Y yo, ¿le gusto?- dijo con picardía.
-Princesa...- empecé yo.
-En primer lugar, llámeme Zenaida Alexandrovna. Y segundo, ¡vaya una costumbre la de los ni-
ños, la de la gente joven- rectificó ella- de no decir llanamente lo que sienten! Eso es bueno para los mayores, pero no para nosotros. Porque yo le gusto,
¿no es así?
-Naturalmente, me gusta usted mucho, Zenaida Alexandrovna. No quisiera ocultarlo.
Ella movió lentamente la cabeza.
-Tiene usted ayo, ¿no?- preguntó de repente.
-No, hace mucho que no tengo ayo.
Mentía. No hacía ni un mes que me había des-pedido de mi ayo francés.
-¡Oh, ya lo veo! Es usted ya mayor.
Me dio un ligero golpe en los dedos.
-Tenga derechas las manos- me advirtió. Y empezó a devanar con cuidado la lana.
Aprovechando que no levantaba la vista, empecé a mirarla, primero furtivamente, luego cada vez con más confianza. Su rostro me pareció aún más hermoso que el día anterior. ¡Era tan fino, inteligente y hermoso! Estaba sentada de espaldas a la ventana, que tenía echada una cortina blanca. La luz del sol, atravesando la cortina, bañada con una luz suave sus cabellos abundantes y dorados, su casto cuello, sus redondeados hombros y el pecho, suave y tranquilo. La miraba, y ¡qué entrañable y querida empezaba a ser para mí! Empecé a tener la sensación de que la conocía desde hacía mucho tiempo y que antes de conocerla no sabía nada y no había vivido. Llevaba un vestido oscuro, algo gastado, y un delantal. Pienso que hubiese acariciado con gusto cada pliegue de ese vestido y de ese delantal.
La punta de los zapatos asomaba debajo de su vestido. Me hubiera inclinado reverentemente ante esos zapatos... «Estoy sentado delante de ella- pensaba-.
La he conocido. ¡Qué dicha, Dios mío!» Poco faltó para que saltara de emoción de la silla, pero sólo moví un poco los pies, como un niño que tiene en sus manos una golosina.
Me sentía a gusto, tal como se siente el pez en el agua. Me hubiera gustado quedarme en la habitación y no salir de ella durante un siglo.
Sus pestañas se levantaban suavemente. Otra vez brillaron cariñosos sus ojos claros, volviendo ella a sonreír.
-¡Qué manera de mirar es esa!- dijo lentamente, haciéndome un gesto amenazante con el dedo.
Me puse colorado... «Todo lo comprende, todo lo ve- pensé-. ¡Y cómo no lo va a comprender y ver todo!»
De repente, en la habitación contigua se oyeron unos golpes y el tintineo de un sable.
-¡ Zenaida!- gritó la princesa desde la sala-. Belovsorov te ha traído un gatito.
-¡Un gatito!- exclamó Zenaida, que, levantándose bruscamente de la silla, tiró el ovillo de lana sobre mis rodillas y salió corriendo.
Yo también me levanté y, después de colocar la madeja y el ovillo sobre la ventana, entré en la sala y me detuve desconcertado: en medio de la habitación había un gatito a rayas, espatarrado. Zenaida estaba de rodillas delante de él y le acariciaba con cuidado el hocico. Al lado de la princesa, tapando casi el lienzo de la pared, entre ventana y ventana, vi un buen mozo, un húsar rubio, de pelo encrespado, cara sonrosada y ojos saltones.
-¡Qué gracioso!- repetía Zenaida-. Sus ojos no son grises, sino verdes, ¡y qué grandes! Muchas gracias, Víctor Egorovich. Es usted muy amable.
El húsar, a quien conocí como uno de los jóvenes que había visto el día anterior, sonrió e hizo una reverencia haciendo tintinear las espuelas y los anillos del sable.
-Como ayer se dignó usted expresar su deseo de tener un gatito a rayas y con grandes orejas... pues me he encargado de encontrarlo. Mi palabra es ley-manifestó, repitiendo la reverencia.
El gatito emitió un sonido débil y empezó a ol-fatear el suelo.
-Está hambriento. ¡Bonifacio!, ¡Sonia! Tráiganle leche.
La criada vestida con un traje amarillo, ya viejo, y un pañuelo desteñido al cuello, entró con un pla-tito de leche en la mano y lo puso delante del gatito.
Este se estremeció, cerró los ojos y empezó a sorber le leche.
-¡Qué lengüita tan rosada tiene!- dijo Zenaida bajando la cabeza casi al ras del suelo y mirándolo, ladeando la cabeza, casi por debajo de su nariz.
El gatito sació su hambre y empezó a ronro-near, moviendo con coquetería las patas. Zenaida se levantó y, volviéndose hacia la criada, le dijo sin el menor interés:
-Llévatelo.
-Zenaida, su mano por el gatito- pidió el húsar enseñando los dientes y cimbreando su enorme cuerpo ceñido por un ajustado uniforme nuevo.
-Las dos- replicó Zenaida y le dio las dos manos. Mientras las besaba el húsar, Zenaida me miraba por encima del hombro.
Permanecía inmóvil en el mismo sitio, y no sa-bía si reírme, decir algo, o simplemente seguir callado. De repente, vi por la puerta de la sala, que estaba abierta, la figura de nuestro lacayo Fiodor.
Me hacia señales con las manos. Salí automáticamente hacia él.
-¿Qué quieres?- le pregunté.
-Su mamá me ha mandado por usted- dijo en voz baja-. Está enfadada porque todavía no ha re-gresado con la respuesta.
-¿Llevo aquí mucho tiempo?
-Más de una hora.
-¡Más de una hora!- repetí sin poder contener-me. Y, volviendo a la sala, empecé a hacer la reverencia de despedida, moviendo los pies.
-¿A dónde va?- preguntó la princesa, asomando la cabeza por detrás del húsar.
-Tengo que ir a casa. Bueno- añadí dirigiéndome a la vieja- diré que vendrán ustedes dos.
-Dígalo así, hijo.
La princesa sacó precipitadamente la caja del rapé y lo aspiró emitiendo un sonido tan fuerte que hasta sentí una sacudida.
-Dígalo así- repitió, moviendo sus párpados llo-rosos y tosiendo.
Volví a hacer la reverencia, me di la vuelta y salí de la habitación con esa sensación incómoda que siente todo hombre demasiado joven cuando sabe que están mirándolo.
-Oiga, monsieur Voldemar, venga de nuevo a visitarnos- dijo la princesa y rió otra vez.
«¿Por qué se reirá siempre?, pensaba cuando volvía a casa acompañado de Fiodor, que no decía nada, pero iba detrás de mí mostrando su desapro-bación. Mi madre censuró mi tardanza. Estaba in-trigada con lo que podía haber estado haciendo durante tanto tiempo en casa de la princesa. No le dije nada y me marché a mi habitación. Me sentí muy triste de repente... Hacía esfuerzos para no llorar... Tenía celos del húsar.