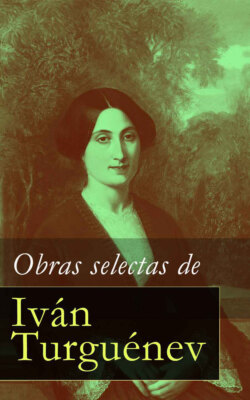Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XIV
ОглавлениеÍndice
Al día siguiente me levanté temprano, me hice un bastón y me marché al campo. «Voy a ver si ol-vido penas», me dije a mí mismo. El día era hermoso, despejado y no hacía bochorno: soplaba un aire fresco y juguetón, silbando entre los árboles, pero sin forzar la voz, moviéndolo todo, pero sin in-quietarlo. Paseé durante mucho tiempo por los montes y por los bosques. No me sentía feliz. Salí de casa con el propósito de abandonarme a la tristeza, pero mi juventud, el día espléndido, el aire fresco, el largo paseo, el deleite de tirarse al suelo sobre la tupida hierba influyeron en mi ánimo. Los recuerdos de aquellas palabras inolvidables, de aquellos besos invadieron mi alma. Me gustaba pensar que Zenaida no podría dejar de comprender justamente mi decisión, mi heroísmo... «Para ella otros son mejor que yo- pensaba-. No importa. Por el contrario: otros dicen que lo van hacer y el que lo hizo fui yo... ¡Y qué no sería capaz de hacer por ella...!» Mi imaginación empezó a avivarse. Empecé a pensar cómo la salvaría de las manos de los ene-migos, cómo, desangrado, la sacaría de una mazmo-rra, cómo moriría a sus pies. Me acordé de un cuadro que colgaba en la pared de la sala de estar de nuestra casa: Malec Adel raptando a Matilde... En ese mismo instante me fijé en un pájaro carpintero que cuidadosamente subía por el fino tronco de abedul y miraba con precaución a la izquierda, a la derecha y hacia atrás, como un músico su contra-bajo.
Luego empecé a cantar Nieves blancas, pero me pasé a una romanza, entonces muy popular: «Te espero, cuando el céfiro juguetón...» A continuación, comencé a declamar en voz alta la alocución de Yermak a las estrellas, de la tragedia de Jomia-cov. Intenté componer algo de tipo sentimental. Hasta redacté el estribillo con que debía terminar el poema «Oh, Zenaida, Zenaida», pero no me salió nada más. Mientras tanto, se acercaba la hora de la comida. Bajé del monte al llano. Una senda estrecha y arenosa serpenteaba y conducía a la ciudad. Me fui por la vereda... Oí un ruido sordo de herraduras detrás de mí. Miré hacia atrás, me paré sin querer y me quité la gorra. Vi a mi padre y a Zenaida. Iban juntos. Mi padre le decía algo, inclinándose hacia ella y apoyándose con la mano sobre el crin del caballo. Sonreía. Zenaida le escuchaba taciturna, bajando gravemente los ojos y apretando los labios. Cuando los vi, estaban solos, pero unos instantes después apareció por detrás de un recoveco Belovsorov, vestido con el uniforme de húsar y una cha-quetilla por encima, y montando un caballo negro cubierto de espuma. El animal, un pura sangre, mo-vía la cabeza, resoplaba y se balanceaba rítmica-mente. El jinete lo contenía y le aplicaba las espuelas al mismo tiempo. Me aparté. Mi padre co-gió las riendas con las manos y se erguió. Ella levantó lentamente la vista hacia él y los dos salieron al galope... Belovsrov pasó detrás de ellos haciendo ruido con el sable. «El está rojo como un cangrejo-pensé-. Y ella... ¿por qué está tan pálida? Ha estado montando a caballo toda la mañana, y sin embargo, ¿por qué está tan pálida?»
Me marché a toda prisa y llegué a casa justo antes de empezar la comida. Mi padre se había cambiado de ropa, y, lavado y fresco, estaba sentado al lado de la silla de mi madre y le leía con su voz alta y expresiva un folletón del «Journal des Débats», pero mi madre apenas le prestaba atención. Viéndome a mí, me preguntó dónde había estado todo el día y añadió que no le gustaba la gente que deambula no se sabe por dónde y no se sabe con quién. «Estuve solo», quise contestar, pero miré a mi padre y no sé por qué no abrí la boca.