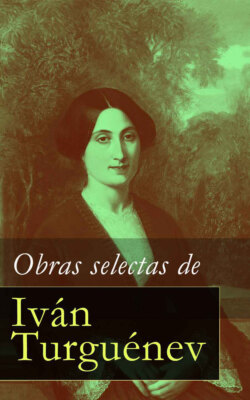Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XV
ОглавлениеÍndice
En los cinco o seis días que siguieron, apenas pude ver a Zenaida. Decía que estaba enferma. Esto no impedía a los visitantes venir a hacer guardia, como decían ellos, todos a excepción de Maidanov, que siempre se desanimaba mucho y empezaba a aburrirse cuando no tenía la oportunidad de entu-siasmarse. Belovsorov se sentaba huraño en un rincón, abrochado de arriba abajo. En el rostro delicado del conde Malevskiy siempre había una sonrisota maliciosa. Efectivamente, había caído en desgracia de Zenaida y con mucho esmero trataba de engatusar a la vieja princesa. Fue con ella en coche a ver al gobernador. Aunque hay que decir que este viaje no fue afortunado, ya que Malevskiy tuvo algunos contratiempos. Le recordaron no sé qué historia con no se sabe qué oficiales de camino y tuvo que decir, al dar explicaciones, que entonces era un inexperto. Lushin venía unas dos veces al día, pero no se quedaba mucho tiempo. Yo le tenía un poco de miedo después de nuestra última conversación, pero al mismo tiempo sentía una atracción sincera hacia él. Una vez nos fuimos a pasear por el jardín de Nescuchnoye. Estuvo muy amable y servi-cial, me decía los nombres y propiedades de las hierbas y flores. Sin más, como suele decirse, gritó, dándose una palmada en la frente:
-¡Y yo, imbécil de mí, que decía que era una coqueta! ¡Por lo visto es grato sacrificarse... para otros!
-¿Qué quiere usted decir?
-A usted no quiero decirle nada- replicó Lushin.
En cuanto a mí, Zenaida trataba de no verme. Mi presencia- no podía dejar de observarlo- le cau-saba una impresión desagradable. Me daba la espalda... sin que ella lo pudiera remediar... Eso era lo amargo del caso, eso era lo que me hacia sufrir. Pe-ro no había nada que hacer. Trataba de que no me viese y sólo intentaba espiarla de lejos, lo que no siempre conseguía. Le seguía pasando algo extraño. Su cara era otra, toda ella era otra. Fue en una tranquila y cálida tarde cuando me sorprendió el cambio operado en ella. Estaba sentado en un banco pe- queño que había debajo de un frondoso saúco. Me gustaba ese sitio. Desde allí se veía la ventana de la habitación de Zenaida. Yo estaba sentado. Sobre mi cabeza, en el sombrío follaje, un pájaro pequeño se movía solícito. Un gato gris, estirando su lomo, entraba furtivamente al jardín. Los primeros escarabajos zumbaban intensamente en el aire, que todavía permanecía transparente, aunque ya carecía de luz. Estaba sentado y miraba a la ventana esperando a que se abriese. Y, en efecto, se abrió y apareció Zenaida. Estaba vestida de blanco y tanto ella como su rostro, hombros y manos eran de una pali-dez de alabastro. Durante un rato permaneció in-móvil. Estuvo observando durante largo tiempo, con la mirada detenida bajo sus cejas fruncidas, ja-más la había visto con una mirada así. Después apretó fuertemente sus manos, se echó hacia atrás los mechones de pelo que le cubrían la oreja, sacudió la cabeza y, con un gesto enérgico, la agachó y cerró la ventana.
A los tres días me vio en el jardín. Quería es-conderme, pero ella misma me detuvo.
-Deme la mano- dijo con el afecto de antes-. Hace mucho que no charlamos.
La miré. Sus ojos brillaban tranquilos. Su rostro sonreía como a través de la niebla.
-¿Sigue enferma?- le pregunté.
-No, ya ha pasado todo- dijo y cortó una pequeña rosa de color rojo-. Me siento un poco cansada, pero pronto se me pasará.
-Y volverá a ser como antes?- le interrogué.
Zenaida acercó la rosa a su cara y me pareció ver el reflejo de los pétalos rojos en su rostro.
-¿Es que he cambiado?- me preguntó.
-Sí, ha cambiado- dije a media voz.
-Le he tratado fríamente, lo sé- empezó Zenaida-, pero no tenía que haber hecho caso de esto...
No podía comportarme de otra forma... Pero para qué hablar de ello.
-¡No quiere que la ame, ésa es la verdad!- grité desesperado en un arrebato incontenible.
-No, ámeme. Pero no como antes.
-¿Y cómo?
-Seamos amigos, si quiere- Zenaida me dio la rosa para que la oliese-. Escuche, soy mayor que usted. Podría ser su tía, de verdad. Bueno, su tía no, pero sí su hermana mayor. Y usted...
-Soy un niño para usted- la interrumpí.
-Bueno, sí, un niño, pero encantador, bueno, listo, a quien quiero mucho. ¿Sabe qué le digo?
Desde hoy le hago mi paje. No olvide que los pajes no deben apartarse nunca de sus señoras. He aquí el signo de su nueva dignidad- dijo ella metiendo la rosa en la solapa de mi chaqueta-. El signo de nuestra benevolencia hacia usted.
-Antes habla recibido de usted otros signos de benevolencia- dije.
-¡Ah!- dijo Zenaida y me miró de reojo- ¡Qué buena memoria tiene! Bien, ahora también estoy dispuesta...
E inclinándose hacia mí, me imprimió en la frente un beso tranquilo y puro.
Antes de que tuviera tiempo de levantar la vista, se dio la vuelta y, diciéndome: «¡Sígame, paje!», marchó en dirección a su casa. La seguí desconcertado.
«¿Será posible que esta joven humilde e inteligente sea la misma Zenaida que he conocido?» Hasta su manera de andar me parecía más pausada, su talle más majestuoso y mejor proporcionado...
Pero, Dios mío, ¡con qué fuerza empezaba a arder de nuevo en mí el amor!