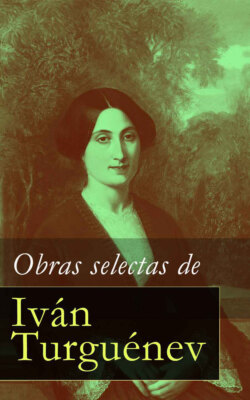Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XVI
ОглавлениеÍndice
Después de la comida otra vez se reunieron los invitados en el ala izquierda de la casa. La princesa salió a recibirles. Todos estaban presentes como en aquella primera tarde, inolvidable para mí. Estaba hasta Nirmatskiy. Maidanov había llegado antes que nadie, trayendo unos versos nuevos. Empezó el juego de las prendas, pero ya sin las ocurrencias extra-vagantes de otros tiempos, sin locuras ni ruido; había desaparecido de la velada el elemento gitano. Zenaida había dado un aire nuevo a la reunión. Yo, como su paje, estaba sentado a su lado por derecho propio. Por cierto, propuso que al que le tocara pagar prenda debía contar su sueño. Pero esto no dio resultado. Los sueños, o resultaban poco interesantes (Belovsorov vio en sueños que dio de comer al caballo un cubo de carpas y que el caballo tenía una cabeza de madera), o poco naturales, inventados...Maidanov nos obsequió con toda una novela llena de criptas y sepulcros, ángeles con arpas, flores parlantes y sonidos lejanos... Zenaida no le permitió que acabase.
-Bueno, ya que nos hemos desviado hacia las composiciones- dijo-, pues que cada uno cuente algo inventado.
El primero en hablar debía ser Belovsorov.
El joven húsar se azoró.
-¡No puedo inventar nada!- dijo.
-¡Qué tontería!- contestó Zenaida-. Imagínense que está casado y cuéntenos cómo pasaría el tiempo con su mujer. ¿La tendría encerrada?
-La encerraría.
-¿Y estaría con ella?
-Desde luego que estaría con ella.
-Muy bien. ¿Y si a ella eso le aburriera y lo en-gañase?
-La mataría.
-¿Y si se escapase?
-La alcanzaría y la mataría de todas formas.
-Bueno. Vamos a suponer que yo fuese su mujer, ¿qué haría entonces?
Durante algún tiempo Belovsorov permaneció callado.
-Me mataría a mí mismo.
-Veo que su canción se acaba enseguida.
A Zenaida le tocó pagar la segunda prenda. Levantó los ojos hacia el techo y quedó pensativa.
-Oigan lo que se me ha ocurrido- dijo al fin-.
Imagínense un aposento espléndido, una noche de verano y una fiesta maravillosa. La fiesta la da la joven reina. En todas partes hay oro, preciosos cristales, sedas, fuegos, diamantes, flores, aromas, todos los caprichos del lujo.
-¿Le gusta el lujo?- la interrumpió Lushin.
-El lujo es bonito- le contestó-. Me gusta todo lo bonito.
-¿Más que lo bello- preguntó él.
-Demasiado sutil, no lo comprendo. No me in-terrumpa. Entonces, la fiesta es espléndida. Hay muchos invitados, todos son jóvenes, bellos, va-lientes. Todos están enamorados locamente de la reina.
-¿No hay mujeres entre los invitados?- preguntó Malevskiy.
-No... o espere, sí las hay.
-¿Son todas feas?
-Encantadoras, pero todos los hombres están locos por la reina. Ella es alta, esbelta... y lleva una pequeña diadema de oro sobre su pelo negro.
Miré a Zenaida y en ese instante me pareció más alta que todos nosotros. De su frente de alabastro, de sus cejas inmóviles emanaba una inteligencia tan clara y un poder tal, que pensé: «Tú eres la reina».
-Todos se agrupan en torno a ella. Todos le di-rigen los discursos más halagadores.
-¿Es que a la reina le gusta la adulación?- preguntó Lushin.
-¡Qué hombre tan molesto! No me deja en paz...
¿A quién no le gusta la adulación?
-Una última pregunta. ¿La reina no tiene marido?- dijo Malevskiy.
-No lo he pensado. Un marido, ¿para qué?-
Pues claro- asintió Malevskiy-. ¿Para qué?
- Silence!- dijo Maidanov, que hablaba mal el francés.
- Mercí- le dijo Zenaida-. Entonces, la reina oye los discursos, escucha música, pero no mira a nin-guno de los invitados. Seis ventanas están abiertas de par en par, desde el techo hasta el suelo, a través de las cuales se ve un cielo oscuro cubierto de estrellas refulgentes y el jardín con árboles grandes. La reina mira al jardín. Allí, entre los árboles, hay una fuente blanca, que se deja oír en la oscuridad de la noche. La reina oye, a través del ruido de la conversación y la música, el murmullo del agua. Mira a la fuente y piensa: todos ustedes, caballeros, sois nobles, inteligentes, ricos, estáis a mi alrededor, captáis al vuelo cada palabra mía, estáis dispuestos a morir a mis pies, pues soy vuestra dueña... Pero ahí, al la-do de la fuente, está esperándome aquel a quien yo quiero, el que es mi dueño... No lleva trajes lujosos, ni diamantes. Ni nadie lo conoce, pero me espera y sabe que iré a su encuentro y no hay fuerza en el mundo que pueda impedir que, cuando yo quiera, vaya a verlo y me quede con él y me pierda con él en la oscuridad del jardín, bajo el murmullo de los árboles y el sonido de la fuente...
Zenaida se calló.
-¿Esto es inventado?- preguntó Malevskiy con malicia.
Zenaida ni lo miró siquiera.
-¿Qué hubiésemos hecho nosotros, señores-dijo de repente Lushin-, si hubiéramos estado entre los invitados y conociésemos la existencia de ese hombre feliz de la fuente?
-Un momento, un momento- lo interrumpió Zenaida-. Yo misma les diré lo que haría cada uno.
Usted, Belovsorov, lo desafiaría. Usted, Maidanov, compondría un epigrama... O no, porque usted no sabe hacer epigramas. Compondría un poema largo, al estilo de Barbier y publicaría la composición en
«El Telégrafo». Usted, Nirmatskiy, le pediría prestado... No, le prestaría dinero con interés. Usted, doctor...- ella hizo una pausa-. En lo que toca a usted, no sé lo que hubiese hecho.
-Haciendo uso de mis derechos de médico de la corte-contestó Lushin-, le aconsejaría a la reina que no organizara fiestas si no tiene ningún interés por sus invitados.
-A lo mejor tiene razón. Usted, conde...
-¿Y yo?- preguntó Malevskiy, con su sonrisita de mal agüero.
-Usted le daría un caramelo envenenado.
El rostro de Malevskiy se torció un poco, apareciendo por un instante en su cara una mueca judía.
Pero en seguida empezó a reírse.
-Y en lo que toca a usted, Voldemar...- siguió Zenaida-. Bueno, basta. Vamos a jugar a alguna otra cosa.
- Monsieur Voldemar, en calidad de paje de la reina, le llevaría la cola del vestido cuando saliese corriendo al jardín- dijo Malevskiy maliciosamente.
La sangre se me subió a la cabeza. Pero Zenaida, poniéndome los brazos sobre los hombros en ese mismo instante y levantándose un poco, dijo con voz temblorosa:
-Nunca le di a su alteza el derecho a ser descortés. Por eso le pido que haga el favor de mar-charse.- Hizo con la mano una señal hacia la puerta.
-Perdón, princesa- dijo Malevskiy en voz baja, poniéndose pálido.
-¡La princesa tiene razón!- dijo Belovsorov y también se levantó.
-Le juro que no lo esperaba- siguió Malevskiy-.
Creo que en mis palabras no había nada que... Ni se me pasó por el pensamiento ofenderla... Perdóne-me.
Zenaida le dirigió una mirada glacial y sonrió fríamente.
-Bueno, quédese- concedió, haciendo un gesto displicente con la mano-. Nos hemos enfadado inú-
tilmente con monsieur Voldemar. Si tanto le gusta zaherir... en esta ocasión lo ha conseguido.
-Perdóneme- repitió Malevskiy.
Recordando el gesto de Zenaida, pensé que una reina no podría mostrar con más dignidad el camino de la calle a un descomedido.
El juego de las prendas no duró mucho después de este pequeño incidente. Todos se sentían un po-co incómodos, no tanto por lo ocurrido, cuanto por un sentimiento no del todo determinado, pero que abrumaba a los presentes. Nadie hablaba de ello, pero todos lo advertían dentro de sí mismos y en el pensamiento del vecino. Maidanov nos recitó sus versos. Malevskiy, con afectado entusiasmo, los elogió. «Ahora quiere hacerse el bueno», me dijo Lushin al oído. Poco después nos fuimos. De pronto, Zenaida se puso meditativa. La vieja princesa mandó que nos dijesen que le dolía la cabeza.
Nirmatskiy empezó a quejarse de su reumatismo.
Muy pronto nos fuimos.
Durante mucho tiempo no pude cerrar los ojos ni conciliar el sueño. La historia de Zenaida excitó fuertemente mi imaginación. «¿No habrá en ella una alusión?- me preguntaba-. ¿A quién aludiría? ¿A qué? Y si verdaderamente aludía a alguien, ¿cómo pudo tener el valor de...? No, no, no puede ser»- me decía a mí mismo, cambiando de postura y con las mejillas ardiendo... Pero evocaba la expresión del rostro de Zenaida cuando contaba su historia... Recordaba la exclamación que se le escapó a Lushin en el parque Nescuchnoye y los súbitos cambios de actitud hacía mí, y me perdía en conjeturas. «¿Quién es?- Parecía que estas dos palabras las tenía ante mis ojos, escritas en la oscuridad, y que sobre mí colga-ban como una nube baja y de mal agüero. Sentía su peso y esperaba que de un momento a otro iba a estallar la tormenta. A muchas cosas me había acostumbrado durante la última temporada, muchas cosas había visto en casa de los Zasequin: desorden, restos de velas, cuchillos y tenedores rotos, el tétrico aspecto de Bonifacio, los trajes gastados de las criadas, los ademanes de la vieja princesa... Esa vida extraña ya no me sorprendía... Pero no me podía acostumbrar a lo que intuía oscuramente en Zenaida. «Aventurera» la llamó mi madre al referirse a ella en una ocasión. Mi ídolo, mi deidad, ¡una aventure-ra! Este nombre me quemaba. Quería alejarme de él, escondiéndome bajo la almohada. Me enfurecía...
y al mismo tiempo ¡qué no daría por ser el hombre feliz de la fuente!
La sangre me empezó a arder. «El jardín... la fuente...- Pensé-. Me voy al jardín» Me vestí deprisa y salí fuera. La noche era oscura, los árboles apenas susurraban. Un frío ligero bajaba del cielo, y de la huerta venía un olor a hinojo. Me paseé por todos los caminos. El sonido leve de mis pasos me atemo-rizaba y me daba fuerzas al mismo tiempo. Me detenía, esperaba y oía cómo latía mi corazón con latidos rápidos y fuertes. Al fin me acerqué a la valla y me apoyé en ella. De repente, a varios pasos de mí apareció y desapareció rápidamente la figura de una mujer... ¿Fue una ilusión?... Fijé mi vista en la oscuridad, corté la respiración... ¿Qué es esto? ¿Son pasos que oigo, o son los latidos de mi corazón?
«¿Quién está ahí?»- dije yo con voz apenas perceptible. Y esto ¿qué es? ¿Una risa reprimida?... ¿el murmullo de las hojas?... ¿o el suspiro casi al lado de mi oído? El miedo empezó a apoderarse de mí...
«¿Quién está ahí?»- repetí con una voz aún más baja.
El aire vibró por un instante. Un punto encen-dido trazó una línea de luz: era una estrella que caía.
«¿Zenaida?», quise preguntar, pero la palabra murió en mis labios. Y de repente un profundo silencio se hizo a mi alrededor, tal y como sucede a medianoche... Hasta los grillos cesaron de cantar en los árboles. Sólo se oyó el ruido de una ventana entornada. Estuve quieto durante un rato y luego volví a mi habitación, a mi cama ya fría. Sentía una extraña emoción: como si hubiese ido a una cita y hubiera quedado solo viendo pasar la dicha de otro.