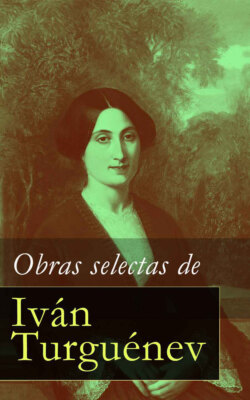Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XII
ОглавлениеÍndice
Pasaban los días. Zenaida se volvía cada vez más extraña, más incomprensible. Una vez entré a verla y la encontré sentada en una silla de paja con la cabeza apoyada en el borde afilado de la mesa. Se levantó... Toda su cara estaba bañada en lágrimas.
-¡Ah, es usted!- dijo con una sonrisa cruel-. Venga aquí.
Me acerqué. Me puso la mano en la cabeza y cogiéndome de repente del pelo empezó a tirar de él.
-Me hace daño- dije al fin.
-¡Ah, le hace daño! ¿Y es que a mí no me hace daño? ¿No me hace daño?- repitió.
-¡Ay!- exclamó de repente, al ver que me había arrancado un pequeño mechón de pelo- ¿Qué es lo que he hecho? ¡Pobre monsieur Voldemar!
Estiró con cuidado los pelos que me había arrancado, se los enrolló en el dedo e hizo un anillo con ellos.
-Los voy a meter en mi medallón y los llevaré conmigo- dijo, mientras las lágrimas brillaban todavía en sus ojos-. Esto probablemente le consolará un poco... Y ahora, adiós.
Volví a casa, donde me esperaba un contratiempo desagradable. Mi madre tenía una disputa con mi padre. Le reprochaba algo. Él, según su costumbre, callaba fría y cortésmente y enseguida se marchó.
No pude oír lo que dijo mi madre, ni estaba pa-ra eso, pero sólo recuerdo que, después de haber hablado con mi padre, me mandó llamar a su cuarto y muy disgustada habló de mis frecuentes visitas a la casa de la princesa, que, según sus palabras, era une femme capable de tout, me acerqué para besarle la mano (hacía esto siempre que quería acabar la conversación) y me fui a mi habitación.
Las lágrimas de Zenaida me habían dejado desconcertado. No sabía qué explicación darle al suce- so. Me encontraba a punto de comenzar a llorar, pues a pesar de mis dieciséis años era un niño.
Ya no pensaba en Malevskiy, aunque Belovsorov cada día se hacía más amenazante y miraba al mañoso conde como un lobo puede acechar a un cordero. Me perdía en mis pensamientos y buscaba lugares apartados. Sentía predilección por las ruinas del invernadero. Me subía al alto muro, me sentaba y permanecía sentado tan desconsolado, tan solo y tan triste en mi juventud, que me compadecía de mí mismo. ¡Cuánto me complacían estos sentimientos tristes! ¡Cuánto me deleitaba con ellos!
Una vez estaba sentado en el muro, mirando la lejanía y escuchando el repiqueteo de las campanas...
Sentí que algo se movía imperceptiblemente dentro de mí: no era el soplo del viento, ni el temblor del misterio, sino algo frágil como el aliento, delicado como la intuición de que alguien estaba cerca... Bajé los ojos. Abajo, por el sendero, vestida con un traje ligero de color gris y con una sombrilla rosa que se apoyaba en el hombro, caminaba Zenaida. Me vio, se detuvo y, levantando el borde de su sombrero de paja, alzó hacia mí sus ojos de terciopelo.
-¿Qué hace ahí en las alturas- me preguntó, son-riendo de manera extraña-. Usted- siguió-, que siempre me está diciendo que me quiere..., salte aquí a la vereda, si es verdad lo que me dice.
Aún no había acabado Zenaida de pronunciar estas palabras, cuando ya caía yo desde lo alto, co-mo si alguien me hubiese empujado en la espalda.
El muro tenía unos cuatro metros de altura.
Caí en tierra con los dos pies juntos, pero el golpe fue tan fuerte, que no me pude mantener de pie, me caí y por unos instantes perdí el conocimiento.
Antes de abrir los ojos, sentí a mi lado a Zenaida.
-Mi querido niño- decía inclinándose sobre mí, expresando su voz asustada ternura-. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste obedecer...? Sí, te quiero... Levántate.
Su pecho respiraba frente al mío, sus manos to-caban mi cabeza.
De pronto- ¡qué maravillosa sensación me invadió entonces!- sus labios suaves, frescos empezaron a cubrir mi rostro de besos... Pero pronto Zenaida debió de darse cuenta, por la expresión de mi rostro, que ya había recobrado el conocimiento, aunque permanecía con los ojos cerrados, pues, poniéndose bruscamente en pie, dijo: -¡Levántese, niño travieso, loco! ¿Qué es eso de estar tumbado sobre el polvo?
Yo me levanté.
-¡ Deme mi sombrilla!- dijo Zenaida-. ¿Sabe dónde la dejé? ¿Por qué me mira así? ¡Vaya tontería que ha cometido! ¿No se ha hecho daño? ¿Le han picado las ortigas? ¡No sé por qué le pregunto todo esto! ¿Por qué me mira?... ¡Pero si no se entera de nada! ¡No dice nada!- prosiguió , como diciéndoselo a sí misma-. ¡Váyase a casa, monsieur Voldemar, y límpiese! Y no venga detrás de mí porque me voy a enfadar y entonces nunca...
Se alejó deprisa sin terminar su discurso. Yo me senté en el camino... No me tenía en pie. Las ortigas me quemaban la cara, me dolía la espalda y sentía mareos, pero la dicha que sentí entonces no la volví a sentir en mi vida.
Era como un dolor dulce diluido por todo mi cuerpo, que acabó en saltos de júbilo y exclamacio-nes de alegría. Efectivamente, era todavía un niño.