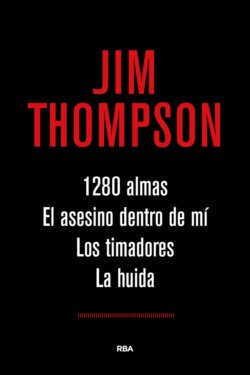Читать книгу 1.280 almas. El asesino dentro de mí. Los timadores. La huida. - Jim Thompson - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеHabía llegado la hora de hacer un poco de campaña política, ya que tenía un oponente tenaz que pedía un cambio. Pensé que ya estaba bien por aquella mañana, después de las chulerías de Ken; por otra parte, no tenía ningún programa.
En ocasiones anteriores había hecho correr la voz de que estaba contra esto y contra aquello, cosas como las peleas de gallos, el whisky, el juego y demás. De este modo, la oposición pensaba que lo mejor era combatir lo mismo, solo que con un ímpetu redoblado. Entonces, iba yo y me desdecía. Prácticamente cualquiera puede hacer discursos mejores que los míos, y cualquiera podría resultar más contundente a favor o en contra de una cosa. La verdad es que yo no he tenido nunca convicciones demasiado fuertes respecto a nada.
Bueno, el caso es que, cuando llegaba el momento de votar, parecía que la gente se iba a quedar sin diversiones si se decantaba por mis oponentes. Lo único que podía hacerse sin correr el riesgo de ser arrestado era beber gaseosa y besar, como mucho, a la propia esposa. A nadie le gustaba demasiado la idea, esposas incluidas.
Así las cosas, mi imagen mejoraba en el pueblo. Era el típico caso de «más vale malo conocido que bueno por conocer», porque solo había que escucharme y mirarme un rato para percatarse de que yo no protestaba mucho por nada, salvo si dejaban de pagarme el sueldo, y de que mis habilidades no auguraban grandes éxitos, aun cuando me propusiera hacer algo. Me limitaría a dejar que las cosas fueran como siempre habían sido, porque no había demasiados motivos para cambiarlas. En resumen, cuando se contaban los votos, yo seguía siendo el sheriff.
No digo que no hubiera mucha gente a la que yo no cayera bien. Había muchas personas con las que había compartido mi niñez y que sabían que yo era un tipo amable que siempre estaba dispuesto a hacer un favor por poco dinero y sin perjudicar a terceros. Pero me parecía que ya no tenía tantos amigos como antes. Ni siquiera todos los tíos a los que les había hecho favores se mostraban tan cordiales como antes. Es como si me guardaran rencor por no haberles castigado. La verdad es que no sabía qué hacer, porque había adquirido la costumbre de no hacer nada, y no sabía cómo conseguir que me eligiesen de nuevo. Sí sabía que tenía que hacer algo: tenía que hacer o pensar algo completamente distinto de lo que ya había utilizado en el pasado. Si no, me quedaría en la calle cuando me derrotasen.
Torcí la esquina de la estación y seguí por la calle principal. Entonces retrocedí porque vi un corro de gente a unas dos manzanas calle arriba, gente que impedía el paso por la acera. Parecía una riña, así que lo mejor sería que desapareciera antes de que tuviera que detener a alguien o yo pudiera sufrir algún daño.
Me dirigí de nuevo a la esquina, pero, de repente, sin saber cómo, me recompuse y fui directo al gentío.
No era una pelea como me había temido. Tom Hauck le estaba dando una paliza a un tipo de color llamado tío John. Al parecer, Tom había salido de la ferretería con una caja de cartuchos de escopeta y tío John había tropezado con él o aquel con este. El caso es que los cartuchos se habían caído al suelo y algunos habían rodado hasta la calzada llena de barro. Por eso se había abalanzado sobre el tipo de color y había empezado a darle.
Me interpuse y le pedí a Tom que se detuviera.
La cosa tenía su gracia, porque Tom era el marido de Rose Hauck, la tía que se mostraba tan complaciente conmigo. Supongo que a cualquiera le haría gracia una situación así; en el fondo, me sentía culpable, como si tuviera que hacerle a Tom todos los favores que estuvieran en mi mano. Eso aparte, él era mucho más corpulento que yo —no es infrecuente— y estaba un poco bebido.
Las únicas ocupaciones conocidas de Tom eran empinar el codo e ir de caza. Rose, su mujer, se ocupaba de casi todo el trabajo de la granja cuando no estaba baldada por las palizas de su marido. Antes de salir de caza, le decía lo que tenía que hacer —más de lo que podrían asumir un hombre fuerte y un muchacho—, y si Rose no había terminado para cuando él volvía, se ganaba una paliza.
El caso es que puso su cara de borracho delante de la mía y me preguntó qué coño pretendía al interponerme en su camino.
—¿Quieres decirme que un blanco no puede pegarle a un negro si le apetece? ¿Acaso hay una ley que lo prohíba?
—Bueno —dije—, yo no entiendo de esas cosas. No digo que la haya, pero tampoco digo que no. Lo que sí hay es una ley que prohíbe la alteración del orden público, y eso es lo que estás haciendo tú.
—¿Y qué hay de este que me ha alterado a mí? ¿Qué me dices? ¿Eh? ¡Un negro hediondo que casi me ha tirado de la acera y me ha volcado la caja de cartuchos!
—Oye, mira, parece que hay división de opiniones al respecto —dije—. A lo mejor eres tú el que le ha empujado y no él a ti.
Tom aulló que cuál era la jodida diferencia. El deber del negro era observar a los blancos y cederles el paso.
—Pregúntale a cualquiera —dijo mirando a la muchedumbre congregada—. ¿No digo la verdad, amigos?
—Tienes razón, Tom —dijo uno. Se levantó un leve murmullo de conformidad, sincero a medias, porque a nadie le caía muy bien Tom, aunque tuvieran que ponerse de su lado contra un tipo de color.
Me pareció realmente que la gente estaba de mi parte. Lo único que tenía que hacer era poner el dilema entre él y yo, en vez de entre un blanco y un negro.
—¿De dónde has sacado ese madero con que le has estado pegando? —pregunté—. Me parece que lo has arrancado de la acera.
—¿Qué pasa? No pretenderás que utilice los puños con un negro.
—Mira, dejemos eso. La cuestión es que no tienes derecho a utilizar con fines particulares una propiedad del municipio. Suponte que se rompe la tabla. ¿Qué pasaría entonces? ¿Por qué tendrían que pagar una nueva los honrados contribuyentes de esta localidad? ¿Qué ocurriría si pasase alguien por aquí y metiese el pie en el agujero? Pues que los contribuyentes tendrían que pagar los daños.
Tom frunció el ceño, maldijo y miró al gentío. Apenas encontró una cara amable entre la muchedumbre, así que maldijo otro poco y dijo que de acuerdo, que a la mierda con la tabla. Cogería los ramales de su caballo para atizar a tío John.
—Alto, alto —advertí—, eso sí que no. No ahora, por lo menos.
—¿Quién me lo va a impedir? ¿Qué coño quieres decir con que no ahora?
—Quiero decir que tío John ya no está aquí. Parece que se ha cansado de esperarte.
La boca de Tom se abrió en un espasmo y parecía que iba a estallar. La gente se echó a reír porque tío John, por supuesto, se había escabullido, y la cara que había puesto Tom era digna de verse.
Me maldijo y maldijo a la muchedumbre. Después montó en su yegua y se alejó espoleándola con tanta violencia que el animal relinchaba de dolor.
Puse la tabla de la acera en su sitio. Robert Lee Jefferson, el propietario de la ferretería, me hizo una seña para que entrase. Lo hice y le seguí hasta la oficina del fondo.
Robert Lee Jefferson era el fiscal del condado, además del dueño de la tienda; el cargo no impedía que se dedicara al negocio. Me senté y me dijo que había resuelto muy bien el problema con Tom Hauck y que Tom guardaría, sin duda, más respeto a la ley y al orden en lo sucesivo.
—Creo que lo hará todo el pueblo, ¿no te parece, Nick? Todos los honrados contribuyentes que han comprobado tu forma de mantener el orden.
—Creo que quieres decir lo contrario de lo que has dicho —objeté—. Hablemos claro: ¿qué crees que tendría que haber hecho, Robert Lee?
—¡Tendrías que haber detenido a Hauck, por supuesto! ¡Tendrías que haberle metido en chirona! ¡Qué feliz habría sido acusándole ante el tribunal!
—¿Qué motivo tenía para detenerle? Por haber atizado a un tipo de color, seguro que no.
—¿Por qué no?
—Vamos, vamos, Robert Lee —respondí—. No lo dirás en serio, ¿verdad?
Bajó la vista para fijarla en el escritorio y dudó un momento.
—Bueno, puede que no, pero podías acusarle de otras cosas. Por ejemplo, por estar borracho en un sitio público, o por cazar fuera de temporada, o por pegar a su mujer. O... bueno.
—Pero, Robert Lee, todo el mundo hace esas cosas. Por lo menos, la mayoría.
—¿Sí? No me había dado cuenta de que hubiera pasado tanta gente por el banquillo.
—¡No los voy a detener a todos, caramba! O a casi todos.
—Estamos hablando concretamente de un individuo. De uno vulgar, de instintos bajos, borracho, vago, infractor de la ley y maltratador. ¿Por qué no lo utilizas para dar ejemplo a los demás hombres de esa calaña?
Le dije que no estaba muy seguro, que no me lo había planteado así. De verdad, no estaba muy seguro, pero lo pensaría, y si daba con una solución, se lo comunicaría.
—Ya conozco la solución —cortó—. Cualquiera que tenga un poco de seso la conoce. Eres un cobarde.
—Eh, tú, yo no estaría tan convencido —respondí—. No digo que no lo sea, pero...
—Si te da miedo afrontar las responsabilidades solo, ¿por qué no te buscas un ayudante? Los fondos del condado le pagarán el sueldo.
—Ya tengo un ayudante —dije—: Mi mujer. Myra es mi sustituta, de modo que puede hacer el trabajo de oficina por mí.
Robert Lee Jefferson me miró con severidad.
—Nick —dijo—, ¿crees sinceramente que puedes seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora? En otras palabras, ¿absolutamente nada? ¿De verdad piensas que puedes seguir aceptando chanchullos y robando al municipio sin hacer nada por ganarte el sueldo?
—Bueno, no veo qué otra cosa puedo hacer, si quiero continuar en el puesto —dije—. Yo tengo que hacer frente a todos los gastos de los que tipos como tú y el juez del condado no os preocupáis. Siempre estoy en la calle, codeándome con cientos de personas, mientras que vosotros solo veis a este o a aquel de vez en cuando. Si un tipo se mete en líos, soy yo el que tiene que atenderlo; a vosotros solo os ven después. Si hace falta un dólar, acuden a mí. Todas las señoras de la iglesia vienen a verme para los donativos y...
—Nick...
—Un mes antes de las elecciones tengo que organizar fiestas cada noche, una detrás de otra. Tengo que comprar regalos cuando nace una criatura y tengo que...
—¡Nick! ¡Nick, escúchame! —Robert Lee levantó una mano—. No tienes que hacer todas esas cosas. La gente no espera que las hagas.
—Quizá no tenga por qué hacerlo —dije—. Lo admito. Pero lo que se tiene derecho a esperar y lo que se espera no siempre coinciden.
—Limítate a hacer tu trabajo, Nick, y hazlo bien. Demuestra a los demás que eres honrado, valiente y trabajador, y no tendrás que hacer nada más.
Negué con la cabeza y dije que no podía.
—Sencillamente, no puedo, Robert Lee, y esa es la cuestión.
—¿No? —Se arrellanó en la silla—. ¿Por qué no, si se puede saber?
—Hay dos motivos. En primer lugar, no soy valiente, trabajador ni honrado. En segundo lugar, los electores no quieren que lo sea.
—¿Cómo has llegado a esa conclusión?
—Me eligen, ¿no? Y siguen eligiéndome.
—No es mala idea —admitió Robert Lee—. Es posible que confíen en ti y te tengan simpatía. No han hecho más que darte oportunidades para que hagas las cosas bien, y lo mejor será que les complazcas cuanto antes, Nick. —Se adelantó y me dio un golpecito en la rodilla—. Te digo esto como amigo. Si no te espabilas y cumples con tu obligación, perderás y te destituirán.
—¿Crees de verdad que Sam Gaddis es tan fuerte, Robert Lee?
—Sí lo es, Nick, sí lo es. Sam es precisamente todo lo que tú no eres, si me permites hablar así, y cae bien a los electores. Lo que tienes que hacer es espabilarte, porque, si no, te dejará con el culo al aire.
—Ya, ya —dije—. ¡Ya! ¿Te importa que use tu teléfono, Robert Lee?
Dijo que no y llamé a Myra. Le dije que iba a ir a casa de Rose Hauck para ayudarla en sus tareas domésticas y para que Tom no le diera una paliza cuando volviera. Myra dijo que bien pensado, porque ella y Rose eran muy buenas amigas —por lo menos eso creía—, y que estuviera con ella el tiempo que hiciera falta.
Colgué. Robert Lee Jefferson me miraba como si yo estuviera loco de remate.
—Nick —dijo sacudiendo las manos—, ¿has escuchado lo que te he dicho? ¿Esa es tu idea de cumplir con tu obligación? ¿Ir a la granja de Hauck a trabajar?
—Es que Rose necesita ayuda —contesté—, y no me dirás que hago mal al echarle una mano.
—¡Pues claro que no! Está muy bien; esa es una de tus cualidades, que siempre quieres ayudar a los demás. Pero... pero... —Suspiró y sacudió la cabeza con cansancio—. Ay, Nick, ¿no lo entiendes? Tu misión no consiste en hacer esas cosas. No se te paga para eso, y tienes que hacer aquello por lo que te pagan, porque, de lo contrario, Sam Gaddis te vapuleará.
—¿Me vapuleará? —pregunté—. Ah, quieres decir en las elecciones.
—¡Pues claro que me refiero a las elecciones! ¿De qué coño estamos hablando?
—He estado pensándolo. He estado pensándolo mucho, Robert Lee, y creo que he enfocado el asunto desde una perspectiva que acabará con el viejo Sam.
—¿Una perspectiva? ¿Te refieres a algún tejemaneje?
—Bueno, puedes llamarlo así.
—Pero... pero... —Me miró como si estuviera a punto de estallar otra vez—. Pero ¿por qué, Nick? ¿Por qué no te limitas a hacer tu trabajo?
—Bueno, también he pensado en eso —dije—. Sí, señor, he pensado mucho en eso también. Prácticamente estaba convencido de que tenía que ponerme a detener gente y empezar a comportarme como un sheriff normal, pero entonces he pensado un poco más y he llegado a la conclusión de que no tenía que hacerlo.
—Pero Nick...
—La gente no quiere que haga eso. A lo mejor creen que lo quieren, pero no es cierto. Lo único que quieren es que les dé algún motivo para elegirme otra vez.
—Te equivocas, Nick. —Robert Lee movió la cabeza—. Estás pero que muy equivocado. Ganaste con triquiñuelas en el pasado, pero esta vez no te saldrá bien. No con un hombre realmente admirable como Sam Gaddis.
Dije que bueno, que vivir para ver, y me lanzó una mirada fulminante.
—No pensarás que Sam Gaddis no es un buen hombre, ¿verdad? No es eso, ¿verdad que no, Nick? Porque si se te ha pasado por la cabeza sacar a relucir alguna porquería...
—Ni se me había ocurrido —dije—. No podría sacar a relucir ninguna porquería en contra de Sam aunque quisiera, porque no hay ninguna que desenterrar.
—Eso está bien. Me alegra que te hayas dado cuenta.
—Sí, señor. Sé que Sam es un hombre tan honrado como el que más. Precisamente por eso no comprendo cómo pueden circular todos esos rumores sobre él.
—Eso está bien. Yo... ¿qué? —Me miró sobresaltado—. ¿Qué rumores?
—¿Insinúas que no te has enterado? —le pregunté.
—¡Pues claro que no! Dime inmediatamente de qué se trata.
Hice como si fuera a contárselo, pero me detuve y negué con la cabeza.
—No voy a hacerme eco —dije—. Si no te has enterado ya, ten por seguro que no será por mí. ¡No, señor!
Echó un rápido vistazo a su alrededor y se inclinó hacia adelante, la voz casi un murmullo:
—Cuéntamelo, Nick. Te juro que no le diré una palabra a nadie.
—No puedo. Sencillamente, no puedo, Robert Lee. No estaría bien y no hay motivo para hacerlo. ¿Qué importa que la gente vaya difundiendo por ahí un montón de chismes sucios sobre Sam, cuando sabemos que todo es mentira?
—Nick...
—Te diré lo que voy a hacer. Cuando Sam salga a pronunciar su primer discurso electoral el domingo próximo, yo subiré con él al estrado. Tendrá todo mi apoyo moral, absolutamente todo, y voy a decirlo así, porque sé que no hay una palabra de verdad en todas esas historias repulsivas y nauseabundas que circulan sobre él.
Robert Lee Jefferson me siguió hasta la puerta delantera haciendo todo lo posible por sonsacarme los chismes. Seguí en mis trece, naturalmente, ya que lo más importante de mi silencio era que en toda mi vida no había oído decir nada malo sobre Sam Gaddis.
—No, señor —dije mientras cruzaba la puerta—. No voy a hacerme eco. Si quieres oír suciedades sobre Sam, pregúntale a otro.
—¿A quién? —inquirió ansioso—. ¿A quién puedo preguntarle, Nick?
—A cualquiera. Sencillamente a cualquiera. Siempre hay gente dispuesta a difamar a un hombre honrado, aunque no sepa cómo.