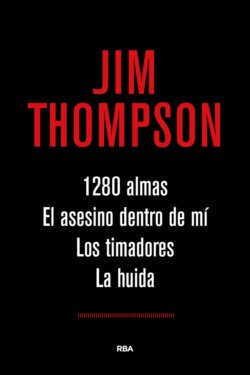Читать книгу 1.280 almas. El asesino dentro de mí. Los timadores. La huida. - Jim Thompson - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15
ОглавлениеYo quería que pareciera que tío John le había disparado a Tom con su propia arma y que Tom le había quitado la escopeta y había disparado sobre tío John. O al revés. De todos modos, cuando lo pensé bien, llegué a la conclusión de que la gente no tenía por qué entenderlo así. Es decir, que acabarían buscando al verdadero asesino. Me quedé muy preocupado un buen rato, aunque más adelante vi que no tenía motivo para ello. Por absurdo que fuera, teniendo en cuenta que tío John había muerto casi dos días después que Tom, y contando con la evidencia de que los dos habían muerto en el momento de recibir los tiros, resultó que nadie reparó en eso. Nadie se preguntó cómo un muerto podía haber matado a un vivo.
Claro que ambos cadáveres estaban empapados y llenos de barro, tanto que no se podía decir a simple vista cuándo habían muerto. Además, en Potts County no estábamos preparados para hacer exámenes científicos y llevar a cabo investigaciones. Si las cosas parecen haber ocurrido de cierta manera, la gente suele creer que han ocurrido así, y ni Tom Hauck ni tío John eran individuos por los que nadie quisiera armar jaleo.
La verdad es que a nadie le importaba un bledo ninguno de los dos. Por lo que a Tom respecta, era un caso clarísimo de indiferencia absoluta. ¿Y a quién le importaba que hubiera un tipo de color más o menos, salvo a otro tipo de color? ¿Y a quién le preocupaba que se preocupasen los tipos de color?
Pero creo que me estoy adelantando un poco...
Puse la escopeta entre Tom y tío John, dejé el caballo y el carromato de Tom donde estaban ellos y crucé los plantíos camino de la granja de Hauck.
Ya era muy tarde, o quizá debería decir muy temprano. Faltaría aproximadamente una hora para que amaneciese. Enganché el caballo sin pasar por la casa y me dirigí al pueblo.
La puerta del establo de alquiler estaba abierta. El mozo roncaba en un henil como una sierra circular. Sobre un barril de arena ardía una lámpara que iluminaba con luz parpadeante la hilera de pesebres. Coloqué el caballo y el carruaje sin hacer ruido apenas; el mozo seguía roncando. Salí otra vez a la oscuridad. A la oscuridad y la lluvia.
No había nadie en la calle, claro. Aunque no hubiera estado lloviendo, no habría habido nadie en la calle a aquellas horas. Llegué al Palacio de Justicia, me quité las botas y me deslicé escaleras arriba hasta mi cama.
El calor me sentó de maravilla después de haber llevado la ropa mojada; además, estaba derrotado por el cansancio. Me quedé dormido enseguida en vez de cabecear durante quince o veinte minutos, como me ocurría últimamente.
Me pareció que, nada más apoyar la cabeza en la almohada, Myra empezaba a gritarme y a zarandearme.
—¡Nick! ¡Sal de la cama, Nick Corey! ¡Santo Dios! ¿Es que quieres pasarte durmiendo toda la noche y todo el día?
—¿Por qué no? —murmuré agarrándome a la almohada—. Me parece una idea excelente.
—¡He dicho que te levantes! Es casi mediodía y Rose está al teléfono.
Me levanté y hablé con Rose un par de minutos. Le dije que lamentaba que Tom no hubiera regresado a casa todavía y que posiblemente saldría a buscarlo, aunque no sabía con seguridad si haría sol o si se pondría a llover otra vez.
—Saldré, Rose —dije—, así que no te preocupes más. Empezaré a buscarlo hoy, aunque se ponga a llover otra vez y me quede empapado como anoche, por no hablar de coger un resfriado. Si no puedo hoy, saldré mañana, seguro.
Colgué y me di la vuelta.
Myra me miraba con el ceño fruncido, la boca tensa y una expresión de disgusto. Me señaló la mesa y me dijo que me sentara, por el amor de Dios.
—Te vas a tomar el desayuno y vas a salir de aquí inmediatamente. ¡Cumple por una vez con tu deber para variar!
—¿Yo? —dije—. Siempre cumplo con mi deber.
—¿Tú? ¡So imbécil, gilipollas, abúlico! ¡Tú no haces nada!
—Bueno, en eso consiste mi deber —contesté—. En no hacer nada, quiero decir; por eso me votan los electores.
Se volvió con tanta rapidez que la falda voló por los aires. Entró en la cocina. Me senté a la mesa. Miré el reloj y vi que eran casi las doce, prácticamente la hora de comer, así que apenas me comí unos huevos con jamón, menudillos con salsa y siete u ocho bizcochos, además de una tarrina de melocotón con nata.
Me estaba tomando la tercera taza de café cuando volvió a entrar Myra. Mientras retiraba los platos, iba murmurando. Le pregunté si le pasaba algo.
—Si pasa —dije—, no tienes más que decírmelo: dos cabezas piensan mejor que una.
—¡So puerco...! ¿Es que no te vas a ir nunca? —gritó—. ¿Cómo es que estás todavía ahí sentado?
—Toma, porque estoy tomando café —dije—. Si te fijas, verás que no miento.
—Pues... ¡Te lo llevas y te lo tomas en otra parte!
—¿Quieres decir que me lleve la mesa?
—¡Eso es! Vamos, anda, vete, por el amor de Dios.
Le respondí que me encantaba complacerla, pero que si lo pensaba bien, se daría cuenta de que no tenía demasiado sentido que me llevara la mesa.
—Es casi la hora del almuerzo —dije—. Servirás la comida de un momento a otro, así que, ¿por qué tengo que irme cuando puedo muy bien quedarme y prepararme para comer?
—¡So... so...! —Le rechinaban los dientes—. ¡Largo de aquí!
—¿Sin comer? —dije—. ¿Quieres que vaya a trabajar toda la tarde con el estómago vacío?
—Pero si acabas de... —Le dio un telele y se dejó caer en una silla.
Dije que no pasaba nada, que se sentara y descansara un poco, que no importaba en absoluto que la comida se retrasara un par de minutos. Ella me contestó...
No sé qué me contestó. Estuvimos discutiendo un rato, sin escucharnos realmente. Era lo habitual, porque Myra nunca me prestaba ninguna atención y, a decir verdad, tampoco yo le prestaba demasiada atención a ella. De todos modos, aquel día no podría haberlo hecho aunque hubiera querido, porque estaba demasiado preocupado por lo que ocurriría cuando se encontrasen los cadáveres de Tom y tío John.
Supongo que por esa razón había estado importunando a Myra. No quería salir y afrontar lo que tuviera que ocurrir, así que me entretenía tomándole el pelo. Era como una costumbre que había adquirido y que ponía en práctica cuando me sentía mal o molesto. Una costumbre más arraigada de lo que yo creía.
—¿Dónde está Lennie? —pregunté, retomando la conversación—. ¡Si no se da prisa, llegará tarde para comer!
—¡Ya ha comido! Le preparé un plato antes de que se fuera.
—¿Insinúas que ha salido cuando puede dejar de brillar el sol, empezar a llover a cántaros, ponerse la ropa hecha un asco y acaso coger un resfriado? Vamos, no parece que cuides mucho de tu hermano, querida.
La cara de Myra empezó a hincharse como si soplara sin abrir la boca. Se me quedó mirando con los ojos a punto de salírsele de las órbitas. ¡Que me cuelguen si no temblaba de pies a cabeza!
—Vamos a ver: ¿por qué ha tenido que salir Lennie a la hora de comer? —pregunté—. No puede espiar por las ventanas a la luz del día.
—¡Hijo de...! —dijo levantándose—. ¡Hijo de...! —y señaló la puerta con mano temblorosa—. ¡Largo de aquí! ¿Me oyes? ¡Largo de aquí!
—O sea, ¿que quieres que me vaya? Haber empezado por ahí. Con una insinuación bastaba.
Me puse el sombrero y le dije que de acuerdo, que me llamase cuando estuviera lista la comida. Hizo ademán de coger bruscamente el azucarero y yo bajé la escalera pitando.
Me senté en el despacho. Me calé el sombrero hasta los ojos y puse los pies encima de la mesa. Me pareció que era un buen momento para dar una cabezada, porque la gente no salía demasiado por el barro que había. Pero aquel día no podía cerrar los ojos.
Finalmente, lo dejé estar. No arreglaría nada con tanta preocupación. Pensé que lo mejor que podía hacer era tomar las riendas del asunto, reunir a unos cuantos tipos y empezar la búsqueda de Tom. Luego, ocurriera lo que ocurriese, por lo menos se acabarían mis inquietudes.
Me levanté y me dirigí a la puerta. Sonó el teléfono y di media vuelta para responder. Mientras lo hacía, entró Lennie como una tromba.
Agitaba los brazos, parloteaba y escupía que era la hostia, todo adornado con un tremendo nerviosismo.
Le hice señas para que se calmase y hablé por el auricular.
—Un momento, Robert Lee. Acaba de llegar Lennie y parece que quiere decirme algo.
—No importa. Sé lo que quiere decirte —dijo Robert Lee Jefferson, y me contó de qué se trataba—. Lo mejor será que te dejes caer por aquí y te encargues del asunto.
Dije que lo haría así y así lo hice.
Henry Clay Fanning, un granjero que vivía tres kilómetros al sur del enclave de los Hauck, había encontrado los cadáveres. Estaba cortando leña, así que los había colocado encima del cargamento y los había llevado al pueblo.
—No he perdido ni un minuto —dijo orgullosamente mientras escupía tabaco en el barro—. ¿Crees que el municipio me pagará algo por esto?
—Bueno, no estoy seguro, Henry Clay —dije, advirtiendo que la cabeza de tío John estaba empotrada entre la leña y el fondo del carromato—. Al fin y al cabo, tenías que venir al pueblo igualmente.
—Pero ¿y por el negro? —preguntó—. A un blanco hay que darle alguna clase de recompensa por tocar a un negro.
—Bueno, quizá sí. Si no te la dan en este mundo, tal vez te la den en el otro.
Siguió discutiendo sobre lo mismo. Algunos de los allí presentes tomaron cartas en el asunto y empezaron a opinar y a rebatirse entre ellos. Estaban divididos más o menos en partes iguales: unos afirmaban que Henry Clay merecía una recompensa, otros alegaban que un blanco que se toma la molestia de ocuparse de un negro no merece más que una patada en el culo.
Llamé a un par de tíos de color y les pedí que se llevaran el cadáver de tío John con los suyos. Rezongaron y arrastraron los pies, pero vaya si lo hicieron. Después, entre Robert Lee, uno de sus empleados y yo, metimos a Tom en el bazar de Taylor, MUEBLES Y ATAÚDES.
Le dije a Robert Lee que me gustaría conocer su opinión. Se quedó mirándome. Tenía mala cara.
—¿Puedes esperar, por lo menos, a que me lave las manos? —me soltó—. ¿O es que tienes tanta prisa que ni siquiera puedes esperar?
—Yo, no —dije—. No tengo más prisa que el viejo Tom, y me parece que él no tiene ya ninguna, ¿no te parece, Robert Lee? Es difícil decir qué es más grande, si el viejo Tom o el agujero que le han hecho.
Nos lavamos todos en la parte trasera del bazar. Robert Lee estaba espantosamente pálido y tenía pinta de enfermo. El dependiente fue por detrás a la ferretería; Robert Lee y yo le seguimos unos diez minutos después. No pudimos ir más deprisa porque Robert Lee tuvo que correr hasta la pileta y quedarse un buen rato allí encorvado.
Cuando nos fuimos, ya estaba más repuesto, aunque tenía la boca tirante y estaba pálido como un aparecido. En el mismo momento en que salíamos, se le echó encima Henry Clay Fanning.
Henry Clay era un verdadero caso, un abogado de secano, como decimos aquí. Conocía todos sus derechos —incluso muchos más—, pero no tenía la menor idea de sus deberes. De sus catorce hijos, ninguno había ido a la escuela, porque obligar a que los críos fueran al colegio era violar los derechos constitucionales de un hombre. De sus siete hijas, las cuatro que tenían edad suficiente para estar preñadas lo estaban, y no permitía que nadie les preguntase cómo habían llegado a tal circunstancia porque, como se trataba de su responsabilidad jurídica, era asunto del padre velar por la conducta pública de las criaturas y no toleraba intromisiones.
Por supuesto, todos intuían quién podía haber embarazado a las muchachas, pero, dadas las circunstancias, no había forma de demostrarlo y, como Henry Clay tenía un carácter más bien fuerte, nadie hablaba mucho de ello.
Así que se nos presentó allí mismo para hacer valer sus derechos otra vez, atenazando a Robert Lee Jefferson por el brazo y dándole la vuelta.
—Oye, mira, Robert Lee —dijo—, puede que ese capullo de Nick Corey no conozca la ley, pero tú sí, y sabes cojonudamente bien que tengo derecho a una recompensa. Yo...
—¿Qué? —Robert Lee se le quedó mirando—. ¿Qué dices?
—El municipio da una recompensa por los cadáveres que se sacan del río, ¿no? Entonces, ¿por qué no he de recibir yo una por haber encontrado a esos? No solo los he encontrado, sino que además los he traído al pueblo y se me ha puesto el carromato perdido de sangre de negro y...
—Una cosa, rata incestuosa: ¿te estás dirigiendo a mí llamándome Robert Lee?
Henry Clay dijo que claro, que así le había llamado, y que qué pasaba.
—Oye, ¿qué insinúas al llamarme...?
Robert Lee le dio en la boca. Henry Clay salió despedido por la acera y aterrizó con la espalda en el barro. Se quedó con los ojos abiertos, pero sin mover un músculo. Allí permaneció, jadeando con dificultad por la sangre que le brotaba de la nariz y de la boca.
Robert Lee se frotó las manos como si se las limpiara, me hizo una seña y entramos en su tienda. Le seguí hasta su despacho.
—Bueno, ahora me encuentro mejor —dijo suspirando y hundiéndose en una silla—. Hace años que deseaba darle un puñetazo a ese sucio canalla y por fin me ha dado un motivo.
Dije que pensaba que, a fin de cuentas, Henry Clay no sabía demasiado de leyes.
—Si fuera así, sabría que llamarte por tu nombre de pila justificaba una agresión.
—¿Qué? Me parece que no te entiendo.
—Nada —dije—. Que le has dado un buen puñetazo, Robert Lee.
—Un golpe fino, ¿no? Me gustaría haberle roto el sucio cuello.
—Ándate con cuidado durante un tiempo —le aconsejé—. Henry Clay querrá devolvértelo.
Robert Lee lanzó una carcajada.
—No tiene agallas, pero me gustaría que lo intentara. Es el único tipo al que me encantaría matar. ¡Imagínate, llamarme por el nombre de pila!
—Ya, ¡imagínate!
—Bueno, en cuanto a lo otro, lo de Tom y tío John, no creo que haga falta molestar a ningún funcionario del juzgado de primera instancia en un caso tan claro. Los hechos parecen obvios, ¿no te parece?
—Bueno, sí. Está muy claro —dije—. No creo haber visto nunca un caso tan claro de asesinato.
—Efectivamente. Todos con los que he hablado son de la misma opinión. Aunque si Rose insiste en abrir una investigación...
—O la parentela de tío John...
—¡Oh, vamos! —dijo Robert Lee echándose a reír—. No digas tonterías, Nick.
—¿He dicho alguna?
—Bueno, ¡ejem! —respondió Robert Lee carraspeando un poco—. No he utilizado la palabra exacta. Debería haber dicho «estupideces».
Le miré inexpresivamente y le pregunté qué quería decir con aquello. Me replicó que sabía muy bien a qué se refería.
—Ningún médico le haría la autopsia a un negro. Ya es difícil conseguir que toquen a un negro vivo y tú pretendes que examinen a uno muerto.
—Tienes razón —respondí—. En el caso de que tuviéramos que hacerlo, y pregunto solo a título informativo, ¿crees que podrías obtener una orden judicial para que un médico interviniera?
—Bue... no. —Robert Lee se echó hacia atrás y frunció los labios—. Supongo que es algo que se puede hacer de jure, pero no de facto. En otras palabras, te enfrentarías a una paradoja: el derecho de hacer algo que en la práctica es imposible de llevar a cabo.
Dije que la leche jodida, que era el tío más listo que había en el mundo.
—Me hago la picha un lío con esas cosas que me cuentas, Robert Lee. Creo que será mejor que me vaya corriendo antes de que me des más información y me estalle la cabeza.
—Venga, adulador —repuso sonriendo con alegría y levantándose también—. Lo que me recuerda que he de felicitarte por tu conducta en este asunto. Lo has llevado muy bien, Nick...
—Vaya, muchas gracias, Robert Lee. ¿Cómo te parece que van las elecciones, si no te importa que te lo pregunte?
—En vista de los desdichados rumores que circulan sobre Sam Gaddis, creo que ganarás. Tú sigue haciendo tu trabajo, tal y como has hecho hoy.
—Sí, lo haré —dije—. Seguiré haciéndolo exactamente como hoy.
Salí de la ferretería y me dirigí al Palacio de Justicia. De vez en cuando me detenía para hablar con la gente o, mejor dicho, para que me contasen cosas. La mayoría opinaba como Robert Lee Jefferson en lo tocante a los crímenes. Casi todos estaban de acuerdo en que era un caso archivado, ya que tío John había matado a Tom, y Tom, muerto como estaba, había matado a tío John. O al revés.
Los únicos que no pensaban así, o que decían que no, eran unos cuantos desharrapados. Pretendían que se apelase al juez de primera instancia y estaban listos y deseando colaborar. Pero como no tenían ni un dólar, supuse que no habían pagado sus impuestos, de modo que lo que pensaran carecía de importancia.
Cuando llegué al Palacio de Justicia, Rose conocía la noticia por boca de doscientas o trescientas personas, probablemente. Myra me dijo que tenía que partir inmediatamente para la granja Hauck a buscar a Rose y traerla al pueblo.
—Vamos, por favor, date prisa por una vez en tu vida, Nick. ¡La pobre está muy afectada!
—¿Por qué está afectada? ¿Por la muerte de Tom, quizá?
—¡Pues claro que es por eso! ¿Por qué otra cosa, si no?
—Ya no sé qué pensar —dije—. Anoche estaba muy afectada pensando que Tom podía volver a casa y ahora está muy afectada porque sabe que ya no va a volver más. No me parece muy coherente.
—¡Bueno, déjalo ya! —me soltó Myra—. ¡No empieces a discutir conmigo, Nick Corey! ¡Haz lo que te he dicho o serás tú el que pierda el sentido! Y no te sobra, precisamente.
Saqué el caballo y la calesa. Me dirigía a la granja Hauck pensando que apenas se sale de un problema cuando se entra en otro. Tendría que haber previsto que Rose vendría a casa y pasaría con Myra y conmigo aquella noche, pero no lo había hecho. Había tenido muchas otras cosas en que pensar. Aquella misma noche tenía que ver a Amy... y sería mejor que acudiera, si es que quería seguir visitándola en lo sucesivo. Por otra parte, tenía que quedarme en casa. A Rose le parecería muy extraño que no lo hiciera. No sabía qué mierda iba a hacer.
Ambas, Rose y Amy, constituían un verdadero problema, un problema mucho mayor de lo que yo alcanzaba a comprender.
La casa estaba llena de humo y olores cuando Rose me hizo pasar. Se excusó y me hizo una seña con la cabeza, señalándome el vestido negro que había sobre la estufa.
—He tenido que lavarlo bien, cariño, y tiene que estar seco enseguida. ¿Quieres pasar al dormitorio y esperar?
La seguí hasta el dormitorio y se quitó los zapatos y las medias, que era todo lo que llevaba puesto.
—Mira, cariño —objeté—, quizá no deberíamos hacerlo ahora.
—¿Cómo? —preguntó mirándome con el ceño arrugado—. ¿Por qué coño no?
—Bueno, ya sabes. Ahora eres oficialmente viuda, y no parece muy decente meterse en la cama con una mujer que es viuda desde hace apenas una hora.
—¿Qué mierda importa eso? También te acostabas conmigo antes de que fuera viuda.
—Sí, ya —dije—, todo el mundo hace cosas así. Digamos que era una especie de cumplido. Sin embargo, en estas circunstancias, cuando la viuda ni siquiera ha estrenado el luto, me parece una falta de respeto. Quiero decir que, a fin de cuentas, hay que tener ciertos miramientos, y un tío decente se acuesta con una viuda reciente cuando ella, si es decente, se lo permite.
Rose vaciló mientras me observaba. Acabó por comprender.
—Puede que tengas razón, Nick. Dios sabe que siempre he hecho lo posible por ser una persona respetable, a pesar de ese hijo de puta con el que me casé.
—Claro que lo has hecho. ¿Acaso lo dudabas, Rose?
—Podemos esperar hasta esta noche. Cuando Myra se acueste, digo.
—Bueno —dije—. Bueno... yo...
—Ahora voy a darte una sorpresa. —Me dio un codazo con los ojos brillantes—. Pronto podremos olvidarnos de Myra y tú podrás divorciarte de esa vieja puta... ¡Dios sabe que tienes motivos de sobra! A no ser que la mandemos al infierno y la dejemos allí plantada. ¡Vamos a forrarnos, Nick! ¡A forrarnos!
—¡Eh, eh, eh! —dije—. ¿De qué coño hablas, cariño?
Se echó a reír mientras me contaba de qué se trataba.
Muy al principio, cuando Tom la trataba aún con delicadeza, había contratado un seguro por diez mil dólares. Diez mil, doble indemnización. Pasado un año, más o menos, cuando Tom se cansó de ser galante, dijo que a la mierda la póliza y a la mierda ella también. Pero Rose había seguido pagando la cuota con el dinero que le sisaba. Ahora bien, como Tom había fallecido de muerte violenta y no de muerte natural, la esposa quedaba amparada por la cláusula de la indemnización doble: nada menos que veinte mil dólares.
—¿No es maravilloso, cariño? —Volvió a darme un codazo—. Y eso no es todo. Esta tierra es condenadamente buena, aunque el hijo de puta era un bastardo tan asqueroso que nunca hizo nada por mejorarla. Incluso con una mala transacción, podrían sacarse diez o doce mil dólares, y con tanto dinero, bueno...
—Un momento, un momento —dije—. No corras tanto, cariño. No podemos...
—¡Claro que podemos, Nick! ¿Qué mierda nos lo impide?
—Piénsalo y verás. Piensa en lo que creería la gente. Matan a tu marido y de la noche a la mañana te haces rica. Lo matan, sacas una buena tajada y te lías con otro hombre antes de que el difunto se enfríe en la tumba. ¿No te parece que la gente sospecharía? ¿No crees que se pueden sacar muchas conclusiones sobre ella, el otro hombre y la muerte del marido?
—Bue... bueno —asintió Rose—. Tienes razón, Nick. ¿Cuánto te parece que tenemos que esperar?
—Yo diría que un año o dos. Probablemente, será mejor dos años.
Rose no pensaba lo mismo. No por lo que a ella respectaba. Un año iba a ser ya una espera de narices y no estaba segura siquiera de aguantar tanto.
—Pero ¡no tenemos más remedio! ¡Por favor, cariño! —dije—. No podemos correr riesgos precisamente cuando todo ha salido como queríamos. Sería de locos, ¿no te parece?
—¡No todo ha salido como yo quería! ¡Los cojones ha salido bien!
—Pero escucha, escucha, querida. Convendrás conmigo en que tenemos que ser precavidos, así que tú...
—¡Está bien! ¡De acuerdo! —Rose se echó a reír entre pucheros—. Aparentaré estar compungida, Nick, pero no olvides: no olvides que me perteneces. ¡No lo olvides ni un segundo!
—Desde luego, nena, qué cosas se te ocurren ¿Para qué iba a querer yo a otra mujer si ya te tengo a ti?
—¡Te hablo en serio, Nick! ¡Muy en serio!
Le dije que claro, que sabía perfectamente que hablaba en serio y que no tenía que darle más vueltas. Se relajó un poco y me acarició la mejilla.
—Lo siento, cariño. Nos veremos esta noche, ¿eh? Ya sabes, cuando Myra se vaya a dormir.
—No veo por qué no —respondí con ganas de ladrarle que no me apetecía en absoluto.
—¡Mmm! Casi no puedo ni esperar. —Me besó y dio un saltito—. A ver si ese maldito vestido está ya seco.
Lo estaba. Probablemente mucho más que yo, con todo lo que estaba sudando. Pensé: «Nick Corey, ¿por qué cojones te metes en unos jaleos tan increíbles? Tienes que estar esta noche con Rose; no puedes no hacerlo. Y esta misma noche tienes que estar con Amy Mason. Vas loco por acostarte con Amy, pero no vas a poder. Así que...».
Tenía que poder.
Pero aún no sabía cómo.