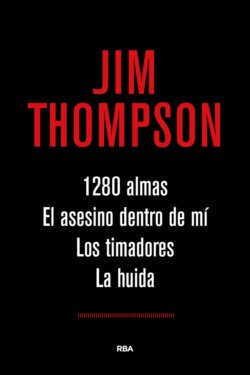Читать книгу 1.280 almas. El asesino dentro de mí. Los timadores. La huida. - Jim Thompson - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеSaqué caballo y calesa del establo de alquiler y salí del pueblo. Aún tardaría un buen rato en ver a Rose Hauck. Antes tenía un tema pendiente con Tom, ya me entendéis; me costó casi una hora llegar a su lugar de caza favorito.
Allí estaba, a unos treinta metros de la carretera, engolfado en su cacería habitual, sentado con la espalda apoyada en un árbol, la escopeta en otro, y dándole a una garrafa de whisky tan afanosamente como podía tragar.
Miró a su alrededor cuando llegué a su lado y me preguntó qué hostias estaba haciendo allí. Entonces abrió mucho los ojos, quiso levantarse y me preguntó qué hostias hacía con su escopeta.
—Una cosa después de otra —contesté—. Lo primero que voy a hacer en cuanto me vaya es visitar a tu mujer; me acostaré con ella enseguida y me dará lo que tú no has podido sacarle por haber sido siempre un puerco miserable. Sé que me lo va a dar porque lo ha estado haciendo mucho tiempo. Prácticamente todas las veces que tú venías aquí a emborracharte. Eres demasiado imbécil para saber dónde está lo bueno.
Me maldijo antes de que yo hubiera pronunciado las últimas palabras, se apoyó en el árbol y se levantó tambaleándose. Dio un paso vacilante hacia mí y yo me acerqué la escopeta a la cara.
—La otra cosa que voy a hacer —anuncié— es algo que debería haber hecho hace tiempo. Voy a descargar las dos recámaras de esta escopeta en tus podridas tripas.
Y lo hice.
No se murió inmediatamente, pero no tardó demasiado. Quise que durara todavía unos segundos, los suficientes para sentir las tres o cuatro buenas y rápidas patadas que le di. Quizá penséis que no está bien pegar a un hombre que se está muriendo, y es posible que tengáis razón, pero hacía mucho tiempo que tenía ganas de patearlo y nunca lo había tenido tan a tiro como en aquel momento.
Al cabo de un rato me marché, mientras iba perdiendo la vida, retorciéndose en un charco formado por sus tripas y su propia sangre. Hasta que dejó de retorcerse.
Entonces fui a la granja Hauck.
La casa se parecía mucho a las granjas que suelen verse en esta parte del país, salvo porque su tamaño era un poco mayor: una barraca de techo bajo con una habitación grande que cruzaba horizontalmente la parte delantera, y un añadido de tres habitaciones detrás. Era de pino, naturalmente, y estaba sin pintar. Con el calor, el sol y la humedad que hay por aquí, a duras penas se conserva la pintura de una casa. Por lo menos, eso dicen, y, si no es así, es una buena excusa para no dar golpe. La tierra del plantío, una cuarta parte de la finca, era tan buena como la mejor.
Era de esas tierras de aluvión, ricas y negras, que se ven en los terrenos bajos del río; tan fina y delicada que casi se podría comer, y tan profunda que no se acababa nunca, al contrario de lo que ocurre en tantas zonas del sur, donde el suelo es poco profundo y se agota enseguida. Podría decirse que la tierra era como Rose, buena por naturaleza, profundamente buena, aunque Tom había hecho lo posible por arruinarla, lo mismo que había hecho con su mujer. No lo había conseguido porque ambas tenían mucha consistencia, pero tanto la una como la otra distaban mucho de ser las que habían sido antes de caer en las manos de Tom.
Rose trabajaba en las batatas cuando llegué. Se me acercó corriendo, con una mano en el pecho por la respiración agitada, apartándose el pelo húmedo de los ojos. Era una mujer guapísima; Tom no había podido estropear eso. Además, tenía un cuerpo soberbio. Tampoco había podido malbaratarlo el marido, aunque lo había intentado con saña. Lo que sí había podido transformar era su forma de pensar —vulgar y terca— y de hablar. Cuando no tenía cuidado, hablaba prácticamente tan mal como Tom.
—Hostia, tú —dijo, dándome un rápido y leve codazo, alejándose otra vez—. Cariño, es la leche, no voy a poder ni descansar. Ese hijo puta de Tom me ha puesto hasta las cejas de trabajo.
—Venga, no será para tanto —dije—. Seguro que puedes escatimar unos minutos. Ya te echaré una mano yo luego.
Me contestó que hostia puta, que no adelantaría ni aunque tuviera a seis hombres para ayudarla, y siguió resistiéndose.
—Sabes que te quiero —dijo—, que estoy loca por ti, cariño, y tú lo sabes. Si no fuera por esta mierda de trabajo...
—Bueno, no sé —dije con ganas de fastidiarla un rato—. No estoy del todo seguro de que me quieras. Si me quisieras, me dedicarías un par de minutos.
—Pero, querido, ¡no serían un par de minutos! ¡Sabes que no serían un par de minutos!
—¿Por qué no? El tiempo suficiente para darte un beso, unos pellizcos, unas caricias y...
—¡No, no! —protestó sin firmeza—. ¡No me digas eso! Yo...
—Si tienes tiempo hasta de sentarte en mis rodillas —dije—. Con que te levantaras un poco la falda, podría sentir tu calor y tu suavidad. Hasta podría bajarte la cremallera del vestido para verte la espalda y las cosas tan bonitas que tienes debajo...
—¡Ya está bien, Nick! Yo... tú sabes cómo me pongo y... y... ¡No puede ser! ¡No puede ser, cariño!
—¿Por qué? No te pido que te quites toda la ropa. Quiero decir que no es imprescindible para hacer según qué. Con una chavalita con las carnes tan prietas como las tuyas, un tipo no tiene que hacer casi nada, salvo...
Me interrumpió, piafando como un caballo espoleado.
—¡Mierda! ¡Me importa un huevo que ese hijo de puta me atice!
Me cogió de la mano y echó a correr arrastrándome a la casa.
Entramos, cerró la puerta y corrió el cerrojo. Enseguida se me pegó, retorciéndose y frotándose contra mi cuerpo. Entonces se echó en la cama, de espaldas, y se levantó el vestido.
—Cariño, ¿a qué cojones estás esperando? —dijo—. Vamos, cariño. ¡Joder!
—¿Por qué te tumbas? —dije—. Creía que ibas a sentarte en mis rodillas.
—¡Por favor, Nick! —volvió a quejarse—. No... No tenemos mucho tiempo... por favor, cariño.
—Bueno, está bien, pero tengo que darte una noticia. Es una especie de secretito. Me parece que es mejor que te lo diga antes...
—¡A la mierda con los secretos! —me espetó con rudeza—. ¡No quiero que me cuentes ningún secreto! Lo que quiero es...
—Pero es que se trata del pobre Tom. Al parecer, le ha ocurrido algo...
—¿Y a mí qué me importa? Todo será jodidamente malo hasta que el hijo puta no se muera. Ahora...
Entonces le conté el secreto: Tom había muerto.
—Era como si se le hubieran salido las tripas hasta dejarle al descubierto el espinazo —dije—. Posiblemente se cayó encima de la escopeta mientras estaba borracho. Se fue al cielo de una leche.
Rose me miró, atónita. Movía la boca intentando hablar. Por fin las palabras le salieron en un susurro vacilante.
—¿Estás seguro, Nick? ¿De verdad lo has matado?
—Digamos que sufrió un accidente. Digamos que el destino le hizo una putada.
—Pero ¿está muerto? ¿Estás seguro de que está muerto?
Le dije que sí, desde luego. Segurísimo.
—Si no fuera así, sería el primer bicho viviente que se queda quieto mientras le patean las pelotas.
Los ojos de Rose se iluminaron como si le hubiera dado un regalo navideño. Entonces se dejó caer sobre los almohadones partiéndose de risa.
—¡Santo Dios, está muerto el cabrón hijo de puta! ¡Por fin me he librado de ese sucio bastardo!
—Bueno, eso parece —dije.
—¡Maldito sea! Solo me habría gustado estar allí para patear yo misma al puñetero cabrón, chulo putas —dijo, y añadió unos cuantos epítetos más—. ¿Sabes qué me habría gustado hacerle a ese puerco bastardo, Nick? Me habría gustado coger un atizador al rojo vivo y empalar al mamón hijo de puta... Eh, ¿qué te pasa, cariño?
—Nada —dije—. Oye, creo que deberíamos guardar un poco de respeto al viejo Tom, ya que ha muerto y tal. No me parece bien mancillar al difunto con esa sarta de barbaridades.
—¿Quieres decir que no debería llamar hijo de puta al muy hijo de puta?
—La verdad, creo que no está bien, ¿no? No parece muy correcto.
Rose dijo que a ella le parecía de maravilla, pero que si a mí me molestaba, procuraría frenar la lengua.
—Ya ha causado bastantes problemas el muy hijo de puta mientras estaba vivo para que tenga que enfrentarnos ahora. Haría cualquier cosa por complacerte, vida mía. Lo que quieras, cariño.
—Entonces, ¿por qué no empiezas ya? —dije—. ¿Cómo es que llevas puesta la ropa todavía?
—Mierda —dijo mirándose—. Arráncamela, ¿quieres?
Se la quité a tirones y ella me ayudó a desnudarme. Las cosas iban bien, camino del clímax, cuando sonó el teléfono. Rose profirió una maldición y lo mandó a la mierda, pero yo dije que podría ser Myra —y lo era—, de modo que fue a la cocina y descolgó.
Estuvo hablando un buen rato; mejor dicho, estuvo escuchando lo que Myra le contaba. Todo lo que Rose alcanzaba a decir era un montón de «bueno, yo creo», «no me digas» y respuestas por el estilo. Por fin dijo:
—Pues claro que se lo diré, Myra, querida. En cuanto regrese del sembrado. Cuidaos mucho tú y Lennie hasta que vuelva a veros.
Colgó de un golpe y volvió a mi lado. Le pregunté qué quería Myra y me contestó que mierda, podía esperar. Teníamos cosas más importantes que hacer.
—¿Qué, por ejemplo?
—Esto —dijo—. ¡Esto!
De manera que dejamos de hablar durante un buen rato.
Pasado ese rato, nos quedamos tumbados el uno al lado del otro, cogidos de la mano y respirando acompasadamente. Por fin se volvió a mirarme, la cabeza apoyada en un codo, y me contó la llamada de Myra.
—Parece que es un día de buenas noticias, querido. Primero, el hijo de puta de Tom la palma, y ahora parece que vas a salir reelegido.
—¿Sí? —dije—. ¿Cómo es eso?
—Sam Gaddis. Todo el pueblo habla de él. ¿Sabes qué ha hecho, Nick?
—No tengo ni la más ligera idea —dije—. Siempre pensé que Sam era un hombre de lo más honrado.
—¡Pues ha violado a una criatura negra de dos años!
—¿De verdad? ¿Niño o niña? —pregunté.
—Niña, supongo. Yo... ja, ja... ¡Nick! ¡Bicho malvado, bicho! —Se rio y me miró de soslayo—. Pero ¿no es terrible, cariño? Pensar que un adulto se jode a una criatura inocente. Y esto no es más que el principio.
—Cuenta. ¿Qué más ha hecho?
Según Rose, Sam había chuleado a una pobre viuda hasta dejarla sin ahorros, y luego había matado a golpes a su propio padre con un palo para que no se fuera de la lengua.
—Y hay más cosas, Nick. Dicen que Sam profanó la tumba de su abuela para robarle los dientes de oro. ¿Habrase visto? Y que mató a su mujer y arrojó el cadáver a los cerdos para que se lo comieran. Y que...
—Un momento —interrumpí—. Sam Gaddis nunca ha estado casado.
—Querrás decir que nunca has visto a su mujer. Estuvo casado antes de venir aquí y echó a su esposa a los cerdos antes de que nadie supiera nada de ella.
—Vamos, vamos. ¿Cuándo se supone que Sam hizo todas esas cosas?
Rose vaciló y dijo que bueno, que no sabía exactamente cuándo, pero, alabado fuera el Señor, sabía con seguridad que las había hecho.
—La gente no inventa cosas así. ¡Es imposible!
—¿Tú crees?
—¡Pues claro, cariño! Además, según Myra, casi todo ha salido de la señora de Robert Lee Jefferson. Su propio marido se lo contó, y ya sabes que Robert Lee Jefferson no suele mentir.
—Sí —dije—, y no parece que tenga que hacerlo ahora, ¿no crees?
Tuve que morderme los labios para no reír. O quizá para no hacer lo contrario. La verdad, era lamentable, ¿no? Realmente, todo era muy lamentable.
Evidentemente, todo era en beneficio mío. Le había tirado el anzuelo a Robert Lee Jefferson y había picado. Había hecho ni más ni menos que lo que yo esperaba: preguntar a la gente por los chismes que se contaban de Sam. Los interrogados habían preguntado a otros, y no había tardado en aparecer una buena cantidad de respuestas; precisamente el tipo de marranadas que la gente inventa cuando no hay nada cierto.
¿Sabéis? El asunto me afectó un poco. Ojalá Robert Lee Jefferson no hubiera mordido el anzuelo y no se hubiera puesto a hacer preguntas. Eso fue lo que empezó a acumular porquería sobre un hombre tan excelente como Sam Gaddis.
Sí, señor. En cierto modo deseé que las cosas no hubieran ocurrido de aquella manera, aunque destrozaran a Sam y yo resultara reelegido, cosa que ocurriría sin lugar a dudas.
A no ser que fallara algo...