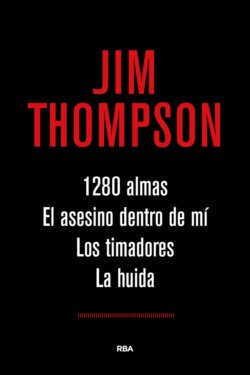Читать книгу 1.280 almas. El asesino dentro de mí. Los timadores. La huida. - Jim Thompson - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
20
ОглавлениеLo invité a pasar. Nos sentamos en la sala de estar mientras parloteaba. Al parecer, habían rescatado los cuerpos, el de Moose y el de Curly. Nadie se había interesado por Moose, pero sí, y mucho, por Curly. Los que lo buscaban eran su propia familia, una de las más destacadas del sur. Sabían, naturalmente, que no era bueno; de hecho, le habían dado dinero para que se fuera. Aun así, el muchacho llevaba su sangre y querían que se ahorcara a su asesino.
—Así que aquí estoy, sheriff... —Barnes se esforzó por sonreír—. Seguramente, no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero, bueno, no soy un hombre rencoroso y estoy seguro de que ninguno de los dos quiere que haya un asesino suelto.
—Puede estar seguro de que yo no —contesté—. Si veo a cualquier asesino que ande suelto, lo detendré y lo meteré en la cárcel.
—Perfecto. Si usted me dice quién mató a Curly...
—¿Yo? —dije—. Yo no sé quién lo mató. Si lo supiera, lo detendría y lo metería...
—¡Sheriff! Usted sí sabe quién lo mató. Lo ha admitido.
—Yo, no. Usted, no yo, ha dicho que yo lo sabía.
Encogió la boca otra vez e hizo lo propio con los ojos. Con aquella nariz en forma de anzuelo, su cara parecía un banco de arena con tres terrones y un arado surcándolo.
—Hace aproximadamente una semana, la mañana siguiente al asesinato de Curly...
—Eh, ¿cómo sabe usted que fue la mañana siguiente? —dije—. Eso solo puede saberlo el tipo que lo mató.
—Lo sé. Sé que su amigo, el sheriff Ken Lacey, se jactó abiertamente por las calles de este pueblo de que se había encargado de Moose y de Curly, dando a entender que los había matado. Usted estaba con él cuando fanfarroneaba, cuando afirmaba que había matado a aquellos dos hombres, y usted lo aprobaba sinceramente.
—Ah, sí —dije riéndome—, ya me acuerdo. Aquello fue una broma de Ken y mía. Nos divertimos mucho.
—Oiga, sheriff...
—¿No me cree? —le pregunté—. ¿Cree que un tipo que ha matado a dos hombres se pasearía por las calles alardeando de ello y que yo, un funcionario de la ley, le palmearía la espalda?
—Lo que yo crea no tiene importancia, sheriff. Los hechos que le he relatado tuvieron lugar, efectivamente, y la noche anterior a dichos sucesos, la única que Lacey pasó en Potts County, visitó el prostíbulo del río. Allí se jactó, delante de las muchachas, de que les había dado su merecido a Moose y a Curly, de que les había ajustado las cuentas, etcétera. En otras palabras: hay pruebas irrefutables de que aproximadamente una semana antes de que se encontraran los cadáveres de Moose y Curly, durante la única noche que el sheriff Lacey pasó en Potts County, se llamó a sí mismo asesino de los precitados Moose y Curly.
—Ajá —afirmé, fingiendo que estaba muy interesado—. Bueno, ¿y esa prueba irrefumétrica que dice usted es lo que cuentan las putas?
—¡No solo eso, caramba! Están las bravatas del sheriff Lacey la mañana siguiente y...
—Pero si era broma, señor Barnes. Yo se lo propuse.
Barnes sacudió la cabeza y me clavó sus ojillos astutos. Se echó adelante como si fuera a engancharme con la nariz.
—¡Escúcheme, Corey! ¡Escúcheme bien! ¡No tengo intención de... de...! —Se interrumpió de repente. Hizo un movimiento brusco, como un caballo que se espanta las moscas. Retorció la cara, se hizo un nudo, lo deshizo, y que me cuelguen si no esbozó una sonrisa—. Por favor, discúlpeme, sheriff Corey; he tenido un día agotador. Me temo que por un momento he perdido el control y he olvidado que ambos somos igual de sinceros y que los dos estamos sedientos de justicia, aun cuando no pensemos ni nos comportemos del mismo modo.
Asentí. Le dije que me parecía que tenía toda la razón. Me sonrió bonachonamente y prosiguió:
—Bien. Hace años que usted conoce al sheriff Lacey. Es un buen amigo suyo y usted se siente en la obligación, naturalmente, de protegerle.
—Ah, eh —dije—. No es amigo mío y, aunque lo fuera, no iba a atribuirle la gloria de haber cometido dos asesinatos que yo mismo habría estado orgulloso de cometer.
—Pero, sheriff...
—Era amigo mío —especifiqué—. Dejó de serlo una noche apacible en que vino al pueblo, me sacó de la cama y me pidió que le enseñase el camino del burdel.
—¡O sea que estuvo allí! —Barnes se frotó las manos—. ¿Puede usted testificar voluntariamente que el sheriff Lacey fue al prostíbulo la noche en cuestión?
—Toma, claro que puedo. Es la pura verdad, ¿por qué no iba a dar fe de ello?
—Pero ¡es maravilloso! ¡Maravilloso, sheriff! ¿Le dijo Lacey por qué quería ir al...? No, un momento. ¿Dijo algo que indicara que iba al prostíbulo con la intención de matar a Moose y a Curly?
—¿Cuándo dice usted? ¿Aquella noche? —Negué con la cabeza—. No, aquella noche no dijo nada.
—¡Pero sí en otra ocasión! ¿Cuándo?
—Aquel mismo día, cuando fui a visitarle a su condado. Me dijo que él no podría tolerar la presencia de esos macarras y que creía que lo mejor era eliminarlos por principio.
Barnes se levantó de un salto y empezó a pasear por la habitación. Dijo que lo que le había contado no tenía desperdicio y que era precisamente lo que necesitaba. Se detuvo delante de mí y agitó un dedo un tanto juguetonamente.
—Es usted muy bromista, sheriff. Casi me ha hecho perder la cabeza hace poco, y eso que estoy orgulloso de mi autocontrol. Poseía usted toda esa información desde el principio y, sin embargo, hacía como que defendía a Lacey.
Dije que bueno, que así era yo, todo un carácter. Consultó su reloj y me preguntó a qué hora podía tomar un tren para la capital.
—Tiene tiempo de sobra —dije—. Dentro de un par de horas, más o menos. Lo mejor que puede hacer es quedarse a cenar.
Fui a buscar un poco de whisky a la oficina y tomamos unos tragos. Empezó a contarme su vida; me hablaba de él y de la agencia de detectives. Yo dejaba caer una palabrita de vez en cuando para tirarle de la lengua y la voz comenzó a agriársele. Al parecer, detestaba su trabajo. Sabía muy bien lo que era Talkington y no encontraba ninguna excusa para lo que hacía. Se sentía una pieza detestable de un engranaje odioso y eso le avergonzaba.
—Es probable que sepa usted a qué me refiero, sheriff. Hasta un hombre con su oficio tiene que cerrar los ojos delante de muchas cosas mal hechas.
—En eso tiene toda la razón —dije—. Tengo que cerrarlos, si quiero seguir en el puesto.
—¿Y aun así lo quiere? ¿Nunca ha pensado en trabajar en otra cosa?
—No, la verdad. ¿Qué otra cosa podría hacer un tío como yo?
—¡Ahí está! —Los ojos se le iluminaron y parecieron mucho mayores—. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Pero, Nick... Perdone la familiaridad, yo me llamo George.
—Encantado de conocerte, George —asentí—. Puedes seguir llamándome Nick.
—Gracias, Nick. —Tomó otro trago de whisky—. Bueno, eso es lo que iba a preguntarte, Nick, algo que me preocupa mucho: ¿nos disculpa el hecho de que no podamos dedicarnos a otra cosa?
—Bueno —dije—, ¿disculpas tú a un poste por encajar en un hoyo? ¿Qué pasa si hay una madriguera de conejos en el hoyo y el poste los aplasta? ¿Es culpa del poste que entre en un agujero hecho para que encaje?
—No es un ejemplo muy acertado, Nick. Tú hablas de objetos inanimados.
—¿Tú crees? ¿No tenemos todos algo de inanimados, George? ¿Somos de verdad libres? Nos controlan por todas partes: nuestra estructura física, nuestra estructura mental, nuestro pasado. Nos moldean a todos por igual, nos determinan para desempeñar determinado papel en la vida y, George, lo mejor es hacerlo, llenar el agujero o como mierda quieras llamarlo, porque, si no, se derrumbará el cielo y se nos caerá encima. Lo mejor es hacer lo que hacemos o nos lo harán a nosotros.
—¿Quieres decir que es cuestión de matar o morir? —Barnes sacudió la cabeza—. No quiero pensar eso, Nick.
—Yo no lo diría así. No estoy muy seguro de lo que quiero decir. Creo que me refiero principalmente a que no puede haber infierno personal, porque no hay pecados individuales: todos son colectivos, George, todos compartimos los de los demás y los demás comparten los nuestros. Quizá, George, lo que quiero decir es que yo soy el Salvador, el Cristo en la cruz que ha bajado a Potts County porque Dios sabe que aquí me necesitan, y que voy por el mundo haciendo buenas obras para que la gente sepa que no tiene nada que temer, porque si se preocupan por el infierno, no tendrán necesidad de buscarlo. Santo Dios, lo que digo parece sensato, ¿no, George? Quiero decir que el deber no corre totalmente a cargo del individuo que lo acepta, tampoco la responsabilidad. Quiero decir que, bueno, George, ¿quién es peor, el tipo que fuerza una cerradura o el que llama al timbre?
George echó atrás la cabeza y se echó a reír.
—¡Es asombroso, Nick! ¡Para morirse de risa!
—Bueno, no es del todo original —dije—. Como dice el poema, no se puede culpar al cántaro de la curva que lo hizo resbalar de la mano del alfarero. Dígame quién es peor, el que jode la cerradura o el que llama al timbre, y yo le diré qué quedó torcido y quién tuvo la culpa.
—Pero... ¿qué ocurre si la misma persona hace ambas cosas?
—No es probable. Por mi cargo, tengo que asistir a muchos actos institucionales, y que me cuelguen si a veces no me parece estar viviendo en el mundo de las mentiras. Le aseguro que las pequeñas fechorías están bastante repartidas. Si no fuera así, George, tendríamos otra forma de entender las obligaciones y las responsabilidades. El tipo tiene que comer para forzar la cerradura, ¿no?, ¿y de dónde sale la comida?
Seguimos hablando y bebiendo hasta que llegó Myra.
Ella y Lennie habían cenado con Rose, así que nos preparó la cena. George fue muy galante con Myra. Que me condenen si no parecía casi guapa por el lustre que le daba el tipo, y que me condenen si este no parecía casi guapo por dárselo.
Finalmente, terminamos de cenar y acompañé a George paseando a la estación. Cambiamos de actitud. Éramos cordiales, pero por obligación. No había calor auténtico, ni tampoco ganas.
Creo que es lo malo del whisky, ¿sabéis? La parte mala de las cosas buenas. No tanto aceptarlas como no ser capaz de hacerlo. El momento después, cuando te queda en el paladar ese sabor a orina y quieres escupir al que sea. Te dices: joder, ¿por qué me quiero hacer el simpático con este tipo? Seguro que piensa que soy un redomado idiota.
George parecía cabizbajo y melancólico, un poco preocupado y pensativo. Entonces cruzó a nuestra acera Amy Mason, se la presenté y George se recompuso.
—Aquí tienen un sheriff estupendo —dijo palmeándome la espalda—. Un funcionario magnífico, señorita Mason. Me ha ayudado a resolver un caso importante.
—¿De verdad? —preguntó Amy—. ¿Qué caso, señor Barnes?
George se lo contó, añadiendo que no habría proceso contra Ken de no ser por mí.
—Estoy seguro de que no le ha resultado nada fácil —puntualizó George—. Para un funcionario nunca es fácil inculpar a otro, aunque no sean amigos.
—¡Qué razón tiene! —dijo Amy—. Yo estoy segura de que le resultará más difícil a medida que pase el tiempo. Por cierto, sheriff, ¿podría pasar por mi casa esta misma noche? Me parece que he visto a alguien rondando.
Le dije que con mucho, muchísimo gusto, y que no preparara café, pasteles ni nada, que no quería molestarla.
Ella contestó que no sería ninguna molestia y se despidió con un movimiento de cabeza. Se marchó, y George Barnes y yo seguimos andando hacia la estación.
En la parte alta del río, el tren silbaba al pasar por el cruce. George me estrechó la mano y me dedicó una sonrisa con su culo de abeja, agradeciéndome de nuevo la colaboración.
—Por cierto, Nick. Es meramente una formalidad, pero tal vez mañana llegue una citación.
—¿Una citación? ¿Para qué van a enviarme una cosa de esas?
—¡Porque es usted testigo de la causa contra Ken Lacey, naturalmente! El principal testigo del fiscal, diría yo. Es más, sin su testimonio no hay pruebas.
—Pero ¿qué voy a decir yo? —exclamé—. ¿Qué creen que ha hecho el viejo Ken?
—¿Que qué creen que ha hecho? —George se me quedó mirando—. Pero... pero ¿me toma el pelo? ¡Sabe muy bien lo que ha hecho!
—Creo que lo he olvidado —dije—. ¿Le importaría decírmelo otra vez?
—¡Escúcheme, Corey! —Me cogió por el hombro y le rechinaron los dientes—. No se haga el tonto conmigo. Si lo que quiere es dinero, de acuerdo, pero...
—Estoy desconcertado, George. —Le solté la mano—. ¿Por qué iba a querer dinero?
—Por declarar bajo juramento lo que me ha contado en privado: que Ken Lacey mató a Cameron Tramell, alias Curly.
—¿Eh? —dije—. Un momento, George, yo no he dicho nada parecido.
—¡Oh, sí, sí que lo ha dicho! Claro que lo ha dicho, y con esas mismas palabras. Usted me ha dicho...
—Bueno, quizá le haya dado esa impresión, pero no se preocupe más por eso, hombre, lo que yo le haya dicho no tiene importancia. Lo importante, me parece, es lo que no le he dicho.
—¿De qué se trata?
—De eso: al día siguiente de que se fuera Ken Lacey, vi a Moose y a Curly vivos.