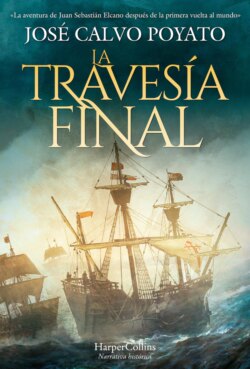Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеFrancisco Albo había cumplido su palabra. Aquella misma tarde facilitó a Elcano la dirección donde podía encontrar a Pigafetta.
—Se aloja en una casa de la calle de la Librería, propiedad de un italiano que es impresor y mercader de libros. Se llama Bruno Bonaventura y tiene su tienda en la misma casa.
Elcano posó su mano en el hombro del hombre que había pilotado la Victoria en aquella travesía durísima.
—Agradezco vuestra información.
—Según lo que he podido averiguar, ese italiano tiene buenas agarraderas. Como ya os dije esta mañana, lo ha recibido en audiencia el mismísimo rey. ¿Qué pensáis hacer?
—No os preocupéis, amigo mío, sólo quiero tener unas palabras con él para poner las cosas en su sitio.
—Sed prudente.
—Sedlo también vos cuando comparezcáis ante el juez.
Cuando Albo se hubo marchado, vistió su mejor jubón y se calzó las botas a las que Águeda había sacado un brillo que sólo habían tenido cuando las compró. La viuda lo despidió con una recomendación:
—Andad con cuidado. No os entretengáis cuando hayáis hablado con ese italiano, al que no parece que tengáis mucha devoción. Valladolid puede resultar una ciudad muy peligrosa cuando cae la noche, si no se anda con cuidado y se toman precauciones. Rara es la semana que no encuentran un cadáver flotando en las aguas del Pisuerga. ¿Cenaréis fuera?
—Preparad comida también para mí. Si no volviera con hora de cenar, también os pagaré por ella.
La tarde estaba más que mediada cuando salió a la calle. Hacía frío y el cielo estaba cubierto por negros nubarrones que anunciaban lluvia. Caminó por unas calles poco concurridas para lo que era habitual en una ciudad tan populosa como Valladolid y que, desde el regreso del flamante emperador, se había convertido en la Corte de un imperio cuyas dimensiones no paraban de crecer.
Mientras caminaba, pensaba cómo solventar las diferencias que tenía con Pigafetta. Nunca le había gustado aquel italiano engreído y muy pagado de sus conocimientos. Era cierto que se le habían bajado mucho los humos tras la muerte de Magallanes y que sólo había mostrado alguna insolencia cuando salieron de Tidor, dispuestos a arrostrar los peligros que suponía navegar por aguas del hemisferio portugués. Luego, apenas hubo echado pie a tierra en Sevilla, se había dedicado a propalar infundios y a contar que había escrito un diario en el que había consignado todo lo ocurrido a lo largo de aquellos tres años de viaje.
Llegó a la calle de la Librería, en uno de cuyos extremos se alzaba un gran edificio con trazas de palacio. Cuando vio los vítores que había en su fachada supo que se trataba de un colegio, donde los estudiantes que alcanzaban el grado de doctor dejaban constancia de ello poniendo allí su nombre. Localizó la tienda de Bruno Bonaventura, pero se encontró con que la puerta estaba cerrada y nadie respondía a sus llamadas. Los aldabonazos retumbaban en la calle y su insistencia llamó la atención de un zapatero que tenía su taller en la casa de enfrente.
—¿Busca vuesa merced al impresor?
—En efecto.
—Se marchó hace un buen rato con el otro italiano que se aloja en su casa desde hace unos días. Dicen por ahí que es persona importante y que incluso lo ha recibido el rey. ¡Aunque vaya a saber vuesa merced! ¡La gente dice tantas patrañas para darse lustre…!
En aquel momento apareció por la calle un grupo de colegiales, según señalaban sus manteos y los libros que llevaban. Uno de ellos, con mucho descaro, se quedó mirando a Elcano.
—¡Voto a Bríos! ¿Por un casual, vuesa merced es el capitán de ese barco que ha demostrado que la Tierra es redonda, al darle una vuelta completa? ¿Cómo…, cómo se llama?
—Mi nombre es Juan Sebastián Elcano.
—¡Elcano! ¡Eso es, Elcano! ¡Soy de Azcoitia, paisano de vuesa merced porque, según tengo entendido, vos sois de Guetaria! —Elcano asintió con un leve movimiento de cabeza—. ¡Mi nombre es Juan de Loyola! —Se mostraba exultante—: ¡Santa Madre de Dios! ¡Cuando lo cuente en el colegio! ¡No me van a creer!
Los demás colegiales lo saludaron con respeto y se perdieron calle abajo. El zapatero, que no había perdido detalle, lo miraba sin disimular su sorpresa.
—¿Sois ese que dicen que le ha dado la vuelta a la Tierra?
—Así es.
—¿Para qué quiere vuesa merced ver a ese italiano? ¡Dicen que es seguidor de ese fraile alemán que anda enredándolo todo!
—Tengo necesidad de hablar con el que se aloja en su casa.
—¡Hum! Es posible que… —En ese momento el zapatero soltó una exclamación—: ¡Mire vuesa merced por dónde!
—¿Qué ocurre?
El zapatero señaló hacia un extremo de la calle.
—¡Que hablando del rey de Roma…! Ese que se acerca es Bonaventura. Sigo con mis cosas. No quiero hablar con ese sujeto. No me cae bien. ¡Se da unos humos…! No sé si será verdad porque yo no sé leer, pero dicen que, además de libros, imprime papeles sediciosos.
Cuando el impresor llegó a la puerta de su casa, Elcano se dirigió a él:
—¿Sois Bruno Bonaventura?
—Ese es mi nombre. ¿Quién sois vos?
—Me llamo Juan Sebastián Elcano. Quizá mi nombre os resulte familiar.
El impresor se puso en guardia.
—Eso es una presunción por vuestra parte. ¿Por qué había de saberlo?
—Porque conocéis a Antonio Pigafetta.
—¿Qué queréis?
—Hablar con él.
En los labios de Bonaventura apuntó una sonrisa maliciosa.
—Me temo que eso no va a ser posible.
—¿Por qué? Me han dicho que se hospeda en vuestra casa.
—Porque hace un par de horas que se ha marchado de Valladolid. Lo que tenía que hacer aquí ya estaba hecho.
—¿Podríais hacerme la merced de decirme adónde ha ido?
—No —fue la seca respuesta del impresor—. Ahora, si no os es mucha molestia, haceos a un lado. Quiero entrar en mi casa.
Elcano se apartó y Bonaventura sacó una pesada llave. Abrió la puerta, entró y la cerró con un sonoro portazo.
Elcano decidió ir a la casa de postas. No sabía dónde estaba y fue el zapatero quien le dijo que era un caserón cercano a la ribera del Pisuerga.
—Está al lado de la gran aceña que hay junto al Puente Mayor.
Cuando llegó al lugar uno de los molineros le dijo dónde estaba la casa de postas. Allí preguntó a un sujeto que estaba sentado bajo un tejadillo dando lustre, con una bola de sebo, a unos arreos de mulas.
—¿Un italiano, dice vuesa merced?
—Sí, italiano, aunque habla nuestro idioma.
El sujeto se acarició el mentón, como si tratase de recordar.
—¿Podéis darme alguna indicación más?
—Es de mediana estatura. Tiene la tez curtida como los hombres de mar. El pelo negro y lacio. La última vez que lo vi tenía barba, también negra y muy poblada.
Otra vez se acarició el mentón.
—¿No puede ser vuesa merced más concreto? —Lo dijo mirando la faltriquera de Elcano, que asomaba por debajo del jubón.
Supo lo que aquel malandrín entendía por concretar. Sacó una moneda de plata y se la mostró, sosteniéndola con la punta de los dedos. Cuando iba a cogerla fue más rápido y la ocultó en su mano.
—Primero, quiero una respuesta a lo que he preguntado.
—Uno de los viajeros que tomaron el carruaje que partió hace…, hace unas tres horas era italiano. Estoy seguro. Lo acompañaba otro hombre del que se despidió.
Elcano quiso asegurarse. Aquel bellaco estaría dispuesto a decir cualquier cosa con tal de hacerse con los cuatro reales de plata.
—¿Cómo vestía ese hombre que lo acompañaba?
—¡Ejem, ejem! Vestía como cualquier otro.
—Si queréis esta moneda —Elcano abrió la mano, mostrándosela—, habréis de ser… más concreto.
La visión del dinero le ayudó a recordar.
—¡Al que lo acompañaba le faltaban dos dedos de la mano! ¡No recuerdo si era la derecha o la izquierda! Pero le faltaban dos dedos de una mano. —Formó una cruz con los dedos y la besó—. ¡Os lo juro por esta!
Era Bonaventura. No había duda. También él había reparado en que le faltaban dos dedos de la mano izquierda. El pasajero tenía que ser Pigafetta.
—Una pregunta más.
—¡Ya os he dicho lo que queríais saber! ¡Dadme esa moneda! ¡Me la he ganado!
—Decidme para dónde partía ese carruaje.
—Llega hasta Zamora. Va por el camino de Simancas, junto al Pisuerga. Cuando llega a Tordesillas sigue el curso del Duero, hasta Zamora. Son diecinueve leguas. Si no tienen problemas y el tiempo acompaña llegará a su destino pasado mañana, antes de mediodía.
—Os la habéis ganado.
Le lanzó la moneda y el sujeto la atrapó en el aire.
Con esa información no tuvo dudas. Pigafetta iba camino de Lisboa.
Regresaba cuando ya las sombras acababan con las últimas luces del día y amenazaba lluvia. Apretó el paso y cruzó rápidamente el puentecillo sobre el Esgueva. Antes de llegar a la calle Molinos empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Sin detenerse, rodeó la plaza Mayor hasta enfilar la Platería, que daba a la calle Cantarranas, donde estaba su buhardilla. Al llegar la lluvia caía con fuerza y reinaba la oscuridad. En la casa de enfrente encendían una lamparilla para alumbrar la imagen de san José que se cobijaba en una hornacina abierta en la pared, junto al balcón. Sacó la llave que su casera le había dado y entró sacudiéndose el agua. Águeda, que andaba en la cocina, acudió, secándose las manos en un pico del delantal.
—Basta miraros para saber que no habéis encontrado a ese individuo.
—Se ha marchado. Va camino de Lisboa.
—¿Qué se le ha perdido allí? ¿No está al servicio de nuestro rey?
—Ese italiano está al servicio del mejor postor. El daño que tenía que hacer aquí ya está hecho. Pero no hay mal que no tenga remedio. Voy a escribir al secretario de Indias, pidiéndole que me reciba.
—¿Ahora vais a poneros a escribir? La cena está casi lista. He preparado un estofado de carne que está para chuparse los dedos.
—En ese caso, será mejor cenar.
Le costó conciliar el sueño. Oía cómo la lluvia golpeaba en el tejado.