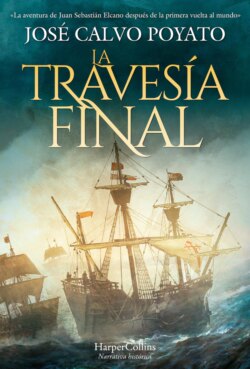Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII
ОглавлениеAl día siguiente en el gabinete real se encontraban el secretario De los Cobos y el canciller. Este último leyó la carta de Roma y después siguió un prolongado silencio. Lo único que se oía era el crepitar de los leños en la chimenea.
El rey y el secretario digerían su contenido y las consecuencias que se derivaban de lo ocurrido.
Fue el monarca, que se había levantado de la jamuga y acercado a la chimenea, quien rompió el silencio.
—¿Eso está confirmado por alguna otra vía? —preguntó a Gattinara.
—La única información de que disponemos es esta carta, majestad. El embajador lo afirma con rotundidad.
—Leédmela otra vez.
El canciller carraspeó para aclararse la voz, aunque sólo iban a oírla el rey y De los Cobos.
Al Excelentísimo Señor Don Mercurio de Gattinara.
Cancillería imperial:
Señor, ha causado hondo pesar en Roma la noticia que se tuvo ayer tarde acerca de que Rodas ha caído en poder de los otomanos. Los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén aceptaron la capitulación ofrecida por el sultán Solimán. Entregaron la ciudad, salvando así a la población de los terrores de un asalto.
La pérdida de este enclave preocupa de forma muy especial al Santo Padre por cuanto significa un progreso muy importante para el avance de los infieles por el Mediterráneo y la amenaza que eso supone para la cristiandad.
B.L.M. de V.E.
Juan Manuel de Villena y de la Vega
—En Roma temen el avance de los turcos por el Mediterráneo, pero también lo hacen por la cuenca del Danubio —comentó don Carlos en voz baja, colocado de espaldas a la chimenea—. ¡Un mapa, necesito un mapa del continente! —pidió, alzando la voz.
De los Cobos salió a toda prisa y regresó poco después acompañado de un ujier que llevaba un gran cartapacio.
Los mapas estaban bien custodiados. Sobre todo, los que se confeccionaban a partir de los nuevos descubrimientos que estaban realizándose al otro lado del Atlántico y en los confines de la Tierra, lo que había dado en llamarse islas de las Especias y la Especiería. Los cartógrafos trabajaban con la valiosa información que los navegantes les proporcionaban y los mapas se guardaban celosamente como uno de sus más importantes secretos.
En Portugal se custodiaban esos mapas en la Casa da Índia y en Castilla en Sevilla, en la Casa de la Contratación. En la Corte se disponía de mapas, que estaban siempre bajo llave, para su uso en asuntos muy diversos.
El que desplegaron sobre la mesa ofrecía la imagen del antiguo Imperio bizantino, ahora en gran parte en poder de los otomanos, la de los extensos dominios de los zares de Rusia y la de los reinos y dominios cristianos del centro y oeste de Europa: los principados del Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Flandes, Inglaterra y Escocia, Hungría, España y Portugal.
Carlos I preguntó:
—¿Dónde queda Rodas exactamente?
—Aquí, señor. —Gattinara señaló con su dedo un minúsculo punto, muy cercano a la costa de Anatolia.
El rey observó el mapa en silencio hasta que comentó en voz muy baja:
—Rodas era una espina que tenían clavada. Eso los obligaba, si querían avanzar por el Mediterráneo, a no descuidar su retaguardia. Era una seria amenaza a sus espaldas. Ahora podrán navegar hacia poniente con las espaldas cubiertas y también —don Carlos fue señalando con la punta de su dedo el curso del Danubio— podrán avanzar por aquí.
—¿Majestad, creéis que se arriesgarán tanto? —preguntó De los Cobos.
Carlos I asintió con leves movimientos de cabeza.
—Primero tratarán de apoderarse de Buda, luego de Viena.
—¿¡Viena, señor!?
—Canciller, Viena es la llave del Danubio, tratarán de hacerse con ella. Eso les permitiría dominar vastas regiones del centro de Europa. Pero en este momento me preocupa más la suerte que puedan correr Hungría, Bohemia, Croacia… ¡Mi hermana María es reina en esos territorios! —Dejó escapar un suspiro—. Fui yo quien ajustó ese matrimonio para contar con un aliado en aquella parte de mis dominios. Mi hermana corre un serio peligro. ¡Quiera Dios que me equivoque!
—Majestad, el poder de los otomanos es grande. El sultán es poderoso, pero si la cristiandad le hace frente…
Carlos I, que estaba inclinado sobre el mapa, escrutándolo con minuciosidad, se irguió y miró al secretario a los ojos.
—No os hagáis ilusiones. La cristiandad ha perdido la cohesión que tenía para hacer frente a los infieles. Esa será una de las tareas que he de asumir, en mi condición de emperador. Se están abriendo fisuras que se agrandan cada día que pasa. Las prédicas de ese… Martín… Martín… —No recordaba en aquel momento su apellido.
—Lutero, majestad. Martín Lutero.
—Ese Martín Lutero está cada vez más alejado de Roma. Cuando hizo públicos sus planteamientos, no estaba falto de alguna razón. Roma, lamentablemente, se parece en algunas cosas a la antigua Babilonia.
—Majestad, las afirmaciones que sostenía en los papeles que colocó en las puertas de la universidad de Wittemberg contienen planteamientos heréticos —señaló el canciller.
—No me estoy refiriendo a cuestiones de dogma. Eso es asunto de teólogos. Me refiero a ciertas prácticas consentidas por Roma que se alejan mucho del comportamiento que debe exigirse a quienes son depositarios de las enseñanzas de Cristo.
—Pero el problema, majestad, está en los asuntos de fe. La cuestión de la predestinación, tal y como la plantea ese agustino, es peligrosa. Ha utilizado, según su conveniencia, ciertas afirmaciones de san Pablo.
—Dejémonos de teologías. ¿Se sabe cuál es el destino de los caballeros de la Orden de San Juan?
—Nada, Majestad. Sólo que capitularon y desconocemos los términos de la capitulación. Lo lógico es que, cuando abandonen Rodas, se dirijan a algún lugar controlado por Venecia…
—No lo creo —respondió el emperador—. Los venecianos tienen demasiado apego a sus negocios. Para ellos esos caballeros serán una pesada carga. Su maestre tendrá que buscar otra solución.
—Temo, majestad, que entonces no tienen muchos lugares adonde ir, a no ser que su santidad los acoja en sus dominios.
—Hay otra solución, majestad —apuntó De los Cobos.
El rey y el canciller lo interrogaron con la mirada.
—Hablad.
El secretario se inclinó sobre el mapa y señaló una pequeña isla que había al sur de Sicilia. Apenas se veía en el mapa.
—Malta, majestad.
—¿La isla de Malta puede ser la solución? ¡Explicaos!
—Majestad, esa isla es como una enorme galera anclada en el corazón del Mediterráneo. Bien defendida, supondría un grave obstáculo para que los turcos avancen por el Mediterráneo. Por otro lado, la presencia de varios centenares de hospitalarios guarneciéndola, más la flota que la Orden posee, supondría una fuerza importante para la lucha contra los berberiscos del norte de África. Si su majestad los acoge en Malta, no sólo se daría una solución al problema de esos caballeros, sería una ayuda considerable para la defensa de nuestras aguas en el Mediterráneo.
—¿Qué opináis, canciller?
Gattinara lamentaba no haber sido quien aportase aquella solución. El secretario había dado en el blanco y se apuntaba un gran tanto en la rivalidad que sostenían por ganarse la confianza del emperador. Se vio en la necesidad de hacer alguna aportación a la propuesta del secretario.
—El valor estratégico de esa isla, como bien ha dicho don Francisco, es extraordinario. Los hospitalarios han demostrado ser una excelente fuerza de combate. Tienen recursos más que suficientes para mejorar las defensas y fortificaciones de la isla. Su majestad no tendría que asumir el costo que esas obras supondrían. Mi opinión coincide con la suya. Esa oferta, además, encaja con vuestra condición de emperador cristiano. Sin embargo, su majestad no debería ceder la posesión de la isla.
Carlos I frunció el ceño.
—¿Qué proponéis?
—Que vuestra majestad sólo haga cesión de su uso y mantenga la propiedad. Así sus dominios no sufrirán mengua.
El monarca meditó un momento la propuesta del canciller.
—Así se hará.
—Habrá que hablar con el maestre de la Orden para concretar detalles —añadió De los Cobos—. Entre otros determinar la renta.
—Ha de ser una cosa simbólica —terció Gattinara satisfecho de su aportación—. Algo que realce la magnanimidad de vuestro gesto, majestad.
El rey, que se había acercado otra vez a la chimenea y extendido sus manos al calor de las llamas, preguntó:
—¿Qué puede ser?
El canciller ya tenía la respuesta preparada.
—¡Un halcón, majestad, un halcón!
—¿Un halcón? —Carlos I se había vuelto y mostraba sorpresa—. ¿Por qué un halcón?
—Es un símbolo del poder, majestad. Un halcón es un tributo que distingue a quien lo recibe y no resulta oneroso para quien lo paga. Ese halcón hará que los hospitalarios os reconozcan como dueño y señor de la isla.
—No es mala idea. Que se den los pasos necesarios para hacer realidad esa propuesta. Habrá que conseguir el beneplácito de Roma, a la que los hospitalarios deben obediencia y, después, si el papa no pone obstáculos, habrá que ajustar muchas otras cosas.
—Estás cosas requieren su tiempo, señor. Pero lo que no se inicia no se concluye —señaló el canciller.
—¡Que recojan esos mapas! —Al dar aquella última orden, el rey pareció recordar algo—. He citado al secretario de Indias para mañana a medio día —Miró a De los Cobos—. Quiero que estéis presente. Ahora, retiraos.
—Disculpadme, majestad —dijo el canciller—, hay otros asuntos de mucha gravedad. La guerra con Francia nos obliga a tomar decisiones que no deberían demorarse.
—Habladme de ello. —El rey se sentó en la jamuga dispuesto a escuchar.
—Es primordial recuperar la plaza de Fuenterrabía. Mientras que esté en manos de los franceses, la amenaza sobre Navarra es muy seria. Los franceses apoyan las aspiraciones de quien se considera titular de esa corona…
—No recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama?
—Enrique, señor. Enrique de Navarra. Por otro lado, hay que afianzar nuestra alianza con los ingleses.
—¿Qué queréis decir con… «afianzar»?
—Señor, los ingleses, desde su base de Calais, están creando graves problemas a Francisco I en la zona de Normandía y de Bretaña. Eso es algo esencial para la lucha que mantenemos en el Milanesado. Nos plantean un acuerdo matrimonial que afiance las buenas relaciones existentes. Seré explícito, majestad, quieren ajustar el matrimonio de la princesa María con vos.
El rey se acarició la barba con aire meditabundo. Sabía que los matrimonios reales servían para aquello. Anudar alianzas y tejer relaciones. Él había utilizado el procedimiento con alguna de sus hermanas.
—¿Qué edad tiene la princesa?
—Pronto cumplirá siete años.
Carlos I resopló con fuerza.
—¡Cuán largo me lo fiais! Ese matrimonio no podría consumarse hasta pasados… al menos otros siete años. Es mucho tiempo.
—Es una razón de Estado, majestad.
—¿Tan importante sería ese matrimonio para mantener la alianza con Inglaterra? —intervino De los Cobos.
—En mi opinión, es conveniente.
—El matrimonio de su majestad también nos sería muy útil para cerrar un acuerdo ventajoso con Portugal.
El rey miró fijamente a De los Cobos.
—¿En qué ventajas estáis pensando?
—A cuenta del control y dominio de las islas de las Especias. Las tensiones son muy fuertes con Portugal. Un matrimonio portugués de vuestra majestad ayudaría a rebajarlas —explicó el secretario.
—Me parece más interesante la alianza con Inglaterra —mantuvo Gattinara.
—La alianza con Inglaterra ya la tenemos —respondió el rey, que no parecía muy conforme con la propuesta de matrimonio que le hacía el canciller. María Tudor era una niña y la espera sería demasiado larga.
—El matrimonio de la infanta doña Catalina con el monarca portugués estrechará los lazos con los lusitanos —insistió Gattinara—. El de vuestra majestad con doña María Tudor nos permitirá estrechar aún más los lazos con el monarca inglés.
—Pero si su majestad se casa con la infanta Isabel de Portugal, que está en edad casadera —al decir esto el secretario miró maliciosamente al canciller—, esos lazos serían mucho más estrechos.
—¿Qué edad tiene doña Isabel?
—El próximo otoño cumplirá veinte años, majestad.
Otra vez, el rey se acarició la barba.
—Dejemos por ahora el asunto de mi casamiento. Pondremos toda la carne en el asador para apoderarnos de Fuenterrabía. Si es preciso, me pondré al frente de las tropas.
—¡Majestad, eso sería correr demasiado riesgo! —De los Cobos, a diferencia del canciller, no compartía que el rey se pusiera al frente de un ejército.
—El mismo que correrían mis hombres. ¿No me habéis dicho que, mientras no recuperemos Fuenterrabía, se cierne un peligro sobre Navarra? ¿Hay algún otro asunto del que queráis hablarme?
—Majestad, en Venecia habrá cambios importantes —señaló Gattinara—. El dogo Grimani está muy enfermo. Es el principal aliado de los franceses en el norte de Italia. Si fallece, podemos intentar romper la alianza de la Serenísima República con Francisco I. Si lo consiguiéramos, la posición de los franceses en el Milanesado sufriría un duro golpe.
—¿Cómo podemos desanudar su alianza con el francés?
—En Venecia, majestad, el oro, que siempre es importante, lo es todo.
—¿Qué queréis decir?
—Que apoyemos la candidatura de Andrea Gritti en la próxima elección de dogo. Ha manifestado que Venecia no debe estar involucrada en las luchas por el Milanesado. Tiene sus ojos puestos en el Mediterráneo. Mataríamos dos pájaros de un tiro: romper la alianza de Venecia con Francisco I y tener a una potencia naval disputando a los turcos el Mediterráneo. Las arcas de vuestra majestad no están boyantes, pero los Függer os concederían el empréstito necesario para ese asunto.
—Adelante, pues. Ahora, retiraos, y vos —miró a De los Cobos—, venid mañana a las diez.