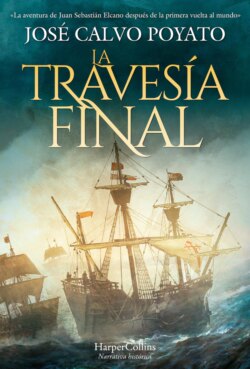Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеValladolid, 16 de octubre de 1522
La ciudad había amanecido envuelta en una espesa niebla. Si no hubiera sido por el frío que le azotó el rostro, al abrir los postigos de la única ventana de la buhardilla donde se alojaba, habría pensado que algo estaba ardiendo. Aquella niebla impedía ver el final de la estrecha calle donde se encajonaba un recio viento del norte, anunciando que el otoño avanzaba inexorablemente hacia los duros inviernos que se vivían en la meseta castellana.
Echó agua en la jofaina y se lavó la cara, el cuello y los sobacos. Eran sus abluciones matutinas y estaba a medio vestir —anudaba los cordones de la camisa después de haberse calzado las largas botas de cuero— cuando sonaron unos fuertes golpes en la puerta de la casa.
Juan Sebastián Elcano frunció el ceño.
No era hora de andar aporreando puertas. Se asomó a la ventana y vislumbró entre el celaje de la niebla a un sujeto vestido de negro. Permaneció asomado hasta que Águeda, una de las viudas que en Valladolid redondeaban sus magros ingresos arrendando alguna dependencia de su casa a huéspedes que les ofrecían garantías de formalidad, abrió la puerta y habló con aquel desconocido algo que no pudo oír. La viuda cerró la puerta, pero aquel sujeto no se movió.
Le dio mala espina.
Se colocaba un jubón negro, acolchado y con las mangas acuchilladas, cuando sonaron unos suaves golpes en la puerta de la buhardilla.
—¿Ocurre algo?
—Preguntan por vuesa merced.
Abotonó el jubón, se pasó la mano por el pelo y, cuando abrió la puerta, Águeda aguardaba. Hasta entonces no había tenido con la viuda mayor relación que la del acuerdo de alquiler y algunas conversaciones durante el desayuno que entraba en el precio ajustado. No descartaba… Águeda era mujer de buen ver. Mantenía el talle estrecho porque nunca había parido y, bajo las toscas vestiduras, se adivinaban un busto generoso y unos muslos poderosos. Llevaba siempre recogida su negra melena y sus ojos melados daban un toque de dulzura a su mirada.
—¿Quién pregunta por mí?
—No me lo ha dicho, pero por las trazas es un alguacil. Viste de negro y se da unos aires… Por eso… le he dado con la puerta en las narices. ¿Tiene vuesa merced algún problema con la justicia?
Recordó que, desde hacía años, la justicia le seguía los pasos.
—Veamos qué quiere. No hace día para estar aguardando en la calle.
Cuando abrió la puerta, el alguacil lo miró de arriba abajo, antes de preguntarle.
—¿Sois Juan Sebastián Elcano?
—Ese es mi nombre. ¿Qué se os ofrece?
—Don Santiago Díez de Leguizano, juez de la Real Chancillería, os requiere para que comparezcáis ante él. Aquí tenéis la citación. —Le entregó un pliego y añadió—: El miércoles, a las nueve de la mañana.
—¿Por qué se me cita?
—Eso os lo dirá el juez.
Se llevó dos dedos al borde de su gorra y se perdió entre la niebla.
Elcano cerró la puerta y Águeda lo miró a los ojos —desde que lo vio la primera vez cuando, con una recomendación del secretario de Indias, se presentó en su casa para que le alquilase la buhardilla, le pareció un hombre atractivo— y le preguntó otra vez:
—¿Tenéis algún asunto pendiente con la justicia?
Elcano dejó escapar un suspiro.
—Dejadme ver qué dice este pliego. ¡Ah!, os lo explicaré mejor si me ponéis esas rebanadas con manteca y el tazón de leche de cada mañana.
La citación no le aclaraba mucho. Sólo decía que había de comparecer ante el juez el miércoles, a la hora que el alguacil había indicado.
La viuda le sirvió las rebanadas y un tazón con la leche, y después echó leche en otro tazón y se sentó frente a aquel marino de constitución recia, piel atezada, pelo castaño como el color de su barba y la decisión brillando de forma permanente en sus negros ojos. Se sentía más segura desde que dormía en la buhardilla, justo encima de su alcoba. Saber que estaba arriba había hecho que tuviera ciertos pensamientos que don Cosme, el párroco, le había dicho que apartase de su cabeza porque eran un grave pecado.
—¿Vais a responderme de una vez?
Elcano masticó lentamente el pan, luego dio un largo sorbo a su leche y se limpió la boca con el dorso de la mano.
—Antes de embarcar en una armada que, en el año diecinueve, partió del puerto de Sevilla en busca de un paso para llegar al mar del Sur desde el Atlántico y abrir una ruta a las islas de las Especias, tenía a la justicia detrás de mis talones. Embarqué como maestre de uno de aquellos barcos.
—¿Con ese barco fue con el que disteis la vuelta al mundo?
—No, aquel barco era la Concepción y el que mandaba cuando llegué a Sevilla era la Victoria.
—Algún día me contaréis cómo fue aquello. Ahora, decidme, ¿qué clase de delito habíais cometido para que la justicia os siguiera los pasos?
Elcano dio otro sorbo a la leche de su tazón.
—La justicia no siempre persigue a los que cometen un delito.
—¿No? ¿Os perseguían sin haber cometido ningún delito? —Una sonrisa irónica se había dibujado en sus sensuales labios.
—Quizá no sea la mejor forma de decirlo. Pero me estaban persiguiendo de forma injusta.
—¿Os importaría explicaros?
—Yo era propietario de un barco grande, de cerca de doscientos toneles. La Corona contrataba mis servicios para transportar tropas. Llevé soldados cuando las campañas de Italia y también al norte de África. Hace ya algunos años de eso. En el que fue mi último viaje tuve que pedir un préstamo a unos banqueros genoveses. Me exigieron un aval y ofrecí mi barco. Se quedarían con él si una vez cumplido el plazo no les devolvía la suma prestada. Esperaba pagarlo con el dinero que la Corona me abonaría. No lo hizo a tiempo y, al cumplirse el plazo, tuve que entregar mi barco. Ese fue mi delito.
Águeda puso cara de incredulidad.
—¿Por eso os persigue la justicia?
—Enajenar un barco a extranjeros es un grave delito. ¿No lo sabíais?
La mujer negó con un movimiento de cabeza.
—¡Eso es injusto! —Se levantó para servirse otro poco de leche.
—No sé si ese juez me requiere por ese asunto. Aunque dudo que sea por ello. Si fuera así, en lugar de un papel me habría mandado a los corchetes.
La citación no alteró sus planes de aquel día. A media mañana encaminó sus pasos hacia una posada donde había quedado con Pedro Reinel, uno de los cartógrafos más famosos de Europa. Portugués de nacimiento, se había avecindado en Valladolid. Era un maestro en el arte de componer cartas de navegación y mapas, confeccionados con los datos aportados por navegantes y descubridores de nuevas tierras, que permitían conocer mejor la distribución de mares y continentes. Los nuevos mapas incorporaban esas novedades, pero aún presentaban grandes lagunas.
Reinel había elaborado, por encargo del rey de Portugal, un mapamundi donde aparecía una masa de tierra en latitudes meridionales. Ese mapa señalaba que era una quimera buscar un paso para navegar desde las aguas el océano Atlántico a las del mar del Sur. Su objetivo era disuadir a Carlos I de apoyar la expedición que Fernando de Magallanes le había propuesto para encontrar el paso que comunicase las aguas de esos dos mares y abriera una ruta hasta las islas de las Especias por el hemisferio que quedaba en manos de Castilla, según lo acordado en el Tratado de Tordesillas. El propio Reinel había revelado a Carlos I que aquel mapa no se ajustaba a la realidad y que la verdad era que nada se sabía de cómo era la Tierra más al sur de los treinta y cinco grados de latitud que era donde estaba el cabo de las Tormentas, el extremo meridional del continente africano, y que aproximadamente era la misma latitud hasta la que los castellanos habían navegado siguiendo la costa de las Indias. Desde entonces Reinel estaba en Castilla y trabajaba para el rey de España.
Elcano había conocido al cartógrafo poco después de llegar a Valladolid para informar a Carlos I de las vicisitudes de la primera vuelta al mundo. Quería que el cartógrafo elaborase un mapa con los datos que él le proporcionaría sobre la forma de las costas por las que había discurrido su periplo y cómo quedaba el mundo, tras haber cruzado el mar del Sur, al que Magallanes había bautizado como océano Pacífico.
Entró en el mesón y vio que el cartógrafo ya aguardaba. Apenas se hubo sentado, le comentó que no le gustaba reunirse en aquellos sitios.
—No me gusta hablar de ciertos asuntos en estos lugares. La vida me ha enseñado que las paredes oyen y aquí hay mucho trasiego de gente.
—Si me lo hubierais dicho…
—Ahora no tiene remedio. Mostradme esos papeles.
Elcano los sacó de un pequeño cartapacio.
—Corresponden a las costas del extremo sur de las Indias. Ahí están consignadas sus latitudes.
El cartógrafo los examinó con detenimiento hasta que, dejando escapar un suspiro, indicó:
—Con este material podría dejarse cartografiado todo ese territorio.
Elcano dio un buen trago a su vino.
—También podría trazarse el meridiano que separa los hemisferios de Castilla y Portugal más allá del mar del Sur. ¿Estaríais dispuesto a confeccionar un mapa donde, con los datos que os facilito, eso quede señalado?
El cartógrafo era hombre de mucha experiencia en aquel negocio y sabía que aquella petición suponía un serio peligro. Los mapas y las cartas de navegación eran secretos de Estado celosamente guardados y un paso en falso podía pagarse con la vida.
—¿Sabéis lo que estáis pidiéndome?
—Un mapa —respondió Elcano sin alterarse.
—¡Puede costarnos la vida, a vos y a mí! —Había alzado la voz y estaba llamando la atención. Dio un trago al vino de su jarra y casi susurró—: He visto morir a más de uno por intentar apoderarse de alguno.
—Los marinos sabemos bien lo que supone su posesión.
—No, no me convenceréis. Es muy peligroso…
Elcano dio otro sorbo a su vino
—Si podéis confeccionar ese mapa es porque yo os proporciono los datos. No estaríais revelándome ningún secreto. Además, os pagaré bien.
—¿Para quién sería?
—Para mí.
Reinel dudaba
—Tengo problemas para encontrar materiales. No es fácil hacerse con pergaminos, vitelas adecuadas, tintas… —Sus palabras sonaban a excusa y su negativa inicial había perdido fuerza.
—¿Elaboraríais ese mapa si os consigo el material?
El cartógrafo se acarició el mentón. Pese a que quien le estaba pidiendo aquel mapa era un hombre de notable prestigio, después de la hazaña que había protagonizado, el peligro era muy grande.
—Hay demasiado riesgo.
—Como os he dicho, estoy dispuesto a pagaros bien.
Se acarició otra vez el mentón. El dinero era su punto débil.
—¿Cuánto estáis dispuesto a pagar?
—Cuarenta ducados. Los cálculos, las mediciones, los datos… os los proporcionaré yo.
—¿Buscaríais el material y correría de vuestra cuenta?
—Sí.
—Está bien. Os haré ese mapa, pero con una condición.
Ahora la duda apareció en el semblante de Elcano.
—No me gusta que me impongan condiciones. Pero…, decidme, ¿cuál es?
—Habéis de jurarme que guardaréis silencio sobre la autoría del mapa. No quiero que aumenten mis problemas. Entrar al servicio de don Carlos ha supuesto un riesgo muy grande para mí y para mi familia. ¿Creéis que en Lisboa lo han celebrado? Si apareciera por allí, mi vida no valdría un dinheiro. Me matarían en un oscuro callejón y luego arrojarían mi cadáver al Tajo con una hermosa piedra atada a los pies. No sería el primer cartógrafo que sirve de alimento a los peces. No quiero que la cosa vaya a mayores.
—Esto queda entre vos y yo.
—Tendréis que jurármelo sobre los Evangelios.
—¿Tenéis a mano una Biblia?
—¿Creéis que voy a llevarla en el bolsillo?
Elcano se encogió de hombros.
—Habéis sido vos quien ha pedido que jure sobre los Evangelios.
Reinel se quedó mirándolo a los ojos, fijamente. Lo que vio en ellos le inspiró confianza. Dejó escapar un suspiro y apuró el vino de su jarra. Tenía la garganta seca.
—Me bastaría con que empeñaseis vuestra palabra. Supongo que sois hombre que hace honor a ella.
—Tenéis mi palabra.
—En tal caso, contad con ese mapa. Pero, recordad…, habéis de suministrarme el material para elaborarlo.
El marino asintió y pidió al posadero que les llevara más vino. Llegó acompañado de un poco de queso. Reinel no estaba por alargar la reunión. Dio cuenta de su vino en pocos tragos e iba a levantase cuando Elcano quiso asegurar el acuerdo al que habían llegado.
—Nos veremos en cuanto haya conseguido lo necesario para que elaboréis mi mapa. Decidme, ¿Qué necesitáis?
—Además de unos pergaminos de buena calidad, mejor si son vitelas, alguna pluma de dibujar y pigmentos…, pigmentos para hacer colores.
Elcano anotaba mentalmente.
—Cuando lo tenga todo nos volveremos a ver.
—Pero no aquí. Ya os he dicho que no me gustan estos lugares.
—Si vuesa merced tiene un lugar más a propósito…
—Nos veremos en mi casa. Estaremos más tranquilos, aunque mi esposa gruñirá un poco.
—¿Dónde vivís?
—Muy cerca de la Universidad, ¿sabéis dónde queda? —Elcano asintió—. Buscad la calle de Ruy Hernández, una casa de dos plantas, muy cerca de la esquina de la calle de la Parra. La casa de al lado es una espartería donde también venden cacharros de cerámica. No tiene pérdida.
—Allí nos veremos la próxima vez.
El cartógrafo se levantó y se despidieron porque Reinel no quería que salieran juntos del mesón. Todas las precauciones eran pocas. Uno de los rumores que corrían en ciertos ambientes de la ciudad apuntaba a que, desde que el rey había regresado, en Valladolid eran muy numerosos los agentes a sueldo de Portugal.