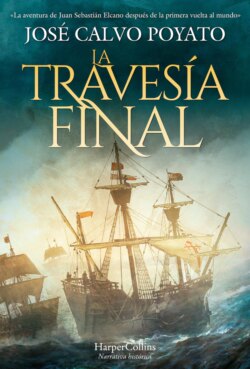Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеDiez minutos antes de la hora fijada, Elcano aguardaba en uno de los pasillos del enorme edificio que albergaba la Real Chancillería de Valladolid, el más alto órgano de administración de justicia de la Corona de Castilla. Extendía su jurisdicción sobre las tierras que quedaban al norte del río Tajo.
Vestía de forma elegante: jubón granate, acuchillado en las mangas, dejando ver un forro de seda amarilla, camisa blanca con cuello y puños rizados, medias negras y sus botas altas, bien lustradas. Su bonete era de tafetán negro y estaba adornado con una pequeña pluma blanca.
Aguardó pacientemente hasta que, bien pasada la hora en que había sido convocado, un ujier se le acercó.
—¿Vuesa merced es Juan Sebastián Elcano? —Asintió con un leve movimiento de cabeza—. Seguidme, su señoría os espera.
El juez Díez de Leguizano era delgado y, aunque estaba sentado tras una mesa cubierta por un paño de bayeta oscura, parecía ser persona de elevada estatura. La negra hopalanda que vestía acentuaba su delgadez. En el mismo estrado, pero a un nivel más bajo y, tras una mesa mucho más pequeña, estaba el escribano. El juez midió con su mirada a Elcano cuando este se detuvo a un par de varas de donde él estaba. No le gustó que el marino le sostuviera la mirada.
—¿Vuesa merced es Juan Sebastián Elcano?
—Así es. ¿Podría conocer la razón por la que su señoría me ha citado?
—Cada cosa a su tiempo. ¿Mandasteis la Victoria, una de las naos de la flota que, a las órdenes de don Fernando de Magallanes, partió del puerto de Sevilla hace algo más de tres años?
—Así es.
—Sin embargo, cuando embarcasteis lo hicisteis como maestre en otra. La…, la… —El juez buscaba entre los papeles que había sobre su mesa.
—La Concepción, señoría. Esa nao era la Concepción.
—La Concepción, eso es. ¿Qué fue de ese barco?
—Tuvimos que incendiarlo.
—¿Incendiasteis un barco de su majestad?
—Así es, señoría. No había hombres suficientes para manejar tres naos que eran las que quedaban de la escuadra que mandaba Magallanes. No quisimos abandonarla y que pudiera caer en otras manos. Era lo mejor que podíamos hacer… en las condiciones en que nos encontrábamos.
—¿Cómo os hicisteis con el mando de la Victoria?
A Elcano no le gustó la forma en que le había formulado la pregunta.
—No me hice con el mando. Fue un acuerdo. El mismo por el que Gonzalo Gómez de Espinosa quedó al mando de la Trinidad, que era la capitana de la escuadra.
—¿Por qué se tomó ese acuerdo?
—Porque habían muerto los capitanes a quienes su majestad había encomendado el mando de los barcos y también habían fallecido los que Magallanes, en su condición de capitán general, había nombrado en sustitución de aquellos. Fue un acuerdo en el que participaron también las tripulaciones, según es costumbre en la mar cuando se da una situación como aquella.
—Por lo que me decís, deduzco que el capitán general, nombrado por su majestad, don Fernando Magallanes, había muerto.
—Así es, señoría. Murió en un combate con los indígenas en un lugar llamado Mactán.
—¿Participó vuesa merced en ese combate?
—No, señoría.
—¿Por alguna razón?
—Estaba enfermo.
—Según cierta información que su majestad ha recibido, mucho antes de ese combate, en un lugar…, en un lugar llamado…, llamado…
Díez de Leguizano volvió a mirar en sus desordenados papeles. Elcano no le prestó ayuda en esta ocasión, aunque sospechaba a qué lugar se refería.
—¡San Julián, bahía de San Julián! —exclamó el juez cuando localizó el nombre—. ¿Qué ocurrió allí? ¿Lo recordáis?
Elcano tenía ya claro que su presencia ante el juez nada tenía que ver con sus problemas con la justicia habidos antes de embarcar en Sevilla, pero le preocupó que el juez aludiera a «según cierta información que su majestad ha recibido». Se preguntaba qué clase de información sería y quién se la habría proporcionado.
—Con todo detalle. Hay hechos en la vida que no pueden olvidarse.
—¿Os importaría contármelo? Tengo entendido que allí se produjo un motín.
Elcano se encogió de hombros, casi de forma imperceptible.
—Es una forma de llamar a lo que pasó en la bahía de San Julián.
—Contádmelo.
—Para entender lo que allí sucedió es conveniente saber que, mucho antes, Magallanes había mandado prender al veedor nombrado por su majestad, don Juan de Cartagena, quien le recriminaba el incumplimiento de las órdenes dadas por nuestro rey. También que Magallanes no requería la opinión de los capitanes de los barcos de aquella flota, según es costumbre en las armadas de Castilla. La recriminación del veedor hizo que lo cargase de cadenas, sin atender a su calidad de persona perteneciente a la primera nobleza. Don Juan de Cartagena, entendiendo que así realizaba su misión de vigilar que se cumplieran las órdenes del rey, trató de hacerse con el mando de la escuadra. Fuimos muchos quienes le secundamos…
—¿Habéis dicho «fuimos»? —lo interrumpió el juez
—Así es, señoría. Fuimos porque yo secundé aquella acción que tenía como finalidad hacer cumplir las instrucciones que nuestro rey nos había dado y que Magallanes no respetaba. Añadiré algo más. Sospeché entonces y sospecho ahora que en aquella empresa había ciertos planes secretos.
—¿Planes secretos? —Díez de Leguizano había fruncido el ceño—. Eso que decís es muy grave.
—Sólo se trata de una sospecha. La tuve entonces y la mantengo ahora.
—¡Explicaos!
—Desde que nos hicimos a la mar quedó claro que Magallanes favorecía los intereses de sus compatriotas. Debéis saber que eran muchos los portugueses embarcados en aquella armada. Con toda seguridad más de medio centenar. Eran tantos que una Real Cédula prohibió que embarcasen más naturales de ese país. ¿No es sospechoso que tras la muerte del capitán Mendoza y el ajusticiamiento del capitán Quesada después de lo ocurrido en San Julián, se entregase el mando de sus naos a Álvaro Mesquita y a Duarte de Barbosa, ambos portugueses?
—¿Está diciendo vuesa merced que don Fernando de Magallanes tenía como objetivo que la escuadra estuviera controlada por los portugueses?
—He dicho que lo sospechaba entonces y lo sigo sospechando ahora. Aprovechó que fracasó el intento de don Juan de Cartagena de hacerse con el control de la escuadra. Lo condenó a una muerte segura a él y al capellán Sánchez de Reina cuando los dejó abandonados en aquella bahía.
—Si vuesa merced también participó en aquella… acción, ¿qué castigo recibió?
—No se me castigó, como a muchos otros. Si nos hubiera ejecutado como al capitán Quesada o nos hubiera abandonado, como al veedor y al capellán, habría reducido tanto las tripulaciones que no habría podido seguir adelante.
El juez miró al escribano y le preguntó:
—¿Tomáis cumplida nota de la declaración del compareciente?
—Con todo detalle, señoría.
—Hay otro asunto que vuesa merced, en su condición de capitán de la Victoria, debe aclarar.
—Si está en mi mano…
—Según los datos que obran en mi poder —Díez de Leguizano volvió a buscar entre los pliegos hasta encontrar el que quería—, la cantidad de clavo que quedó consignada en el libro de rescates, cuando vuesa merced partió de las islas de las Especias, era de seiscientos quintales.
—Así es, señoría.
—Esa especia se cargó seca y, tras muchos meses en el mar, con la humedad que cogería debió aumentar su peso. Sin embargo, la cantidad que se pesó en Sevilla señala que eran doce quintales menos. ¿Cómo explica vuesa merced esa merma?
Elcano se quedó mirando al juez fijamente. Le costó trabajo contenerse. No le preguntaba por los sacrificios o las penalidades sin cuento que soportaron él y sus hombres —sólo llegaron a bordo de la Victoria un tercio de los que habían embarcado en Tidor—, se interesaba por unos quintales de clavo.
—Su señoría ha de saber que el clavo que trajimos, en la mayor cantidad que nos fue posible, reduciendo al mínimo la comida necesaria para alimentar a la tripulación, era clavo fresco. Quiero decir recién cogido de los árboles. Durante los meses de navegación mermó su peso porque se oreó, pese a la humedad. También debe saber su señoría que, cuando la Victoria estuvo en las islas Cabo Verde, se sacaron hasta tres quintales para poder comprar alimentos y vituallas de las que carecíamos. ¿Acaso ignora su señoría que allí quedaron presos, en manos de los portugueses, trece de los tripulantes? Sabed que en ningún momento se descargó cosa alguna en secreto antes de que los funcionarios de la Casa de la Contratación se hicieran cargo de los fardos que venían a bordo.
El juez se dio cuenta de que, tras unos quintales de clavo había una historia muy dura, llena de penalidades. Por eso no consideró una insolencia la respuesta de Elcano.
—Está bien, eso es todo lo que tenía que preguntaros. Sepa vuesa merced que cuenta con mi respeto y que siento una profunda admiración por la hazaña que ha llevado a cabo. Sabed también que este interrogatorio se ha efectuado por orden del rey nuestro señor.
El marino arrugó la frente.
—¿Es su majestad quien lo ha ordenado?
—Así es.
Estaba desconcertado. Carlos I le había concedido una audiencia privada y en ella le había dado toda clase de explicaciones e informado de numerosos pormenores del viaje. El rey se había mostrado satisfecho e incluso lo había premiado públicamente. Le había otorgado un escudo de armas y concedido una pensión de por vida realmente importante. Se preguntó a cuento de qué venía ahora todo aquello y que, incluso, se cuestionara si se había sustraído una parte del cargamento de clavo que traía la Victoria en su bodega.
Permaneció durante unos instantes inmóvil, con el bonete apretado entre sus manos y bajo la atenta mirada del juez que, después de cumplir con su obligación de interrogarlo fríamente, se había mostrado afectuoso.
—Señoría, ¿puedo haceros una pregunta?
—Hacedla. Otra cosa es que yo pueda daros una respuesta.
—Cuando me interrogabais, dijo vuestra señoría que alguna de sus pesquisas derivaba de cierta información que su majestad ha recibido. ¿Podríais decirme cuál es el origen de esa información?
El juez negó con un movimiento de cabeza.
—No puedo. Eso es algo que forma parte del secreto de esta pesquisa. Pero os diré algo a lo que no estoy obligado a callar por razón del cargo que ocupo. Vuesa merced tiene algunos enemigos. No me preguntéis sus nombres porque no os los voy a decir, pero cuidaos de ellos.
—Gracias, señoría.
Antes de abandonar la Chancillería, como no era hombre de medias tintas, había tomado dos decisiones y la primera iba a ponerla en marcha de inmediato.