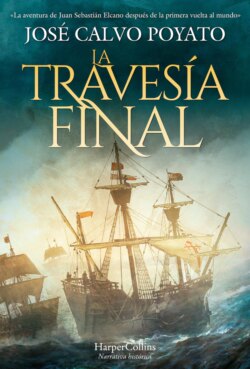Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеLisboa había amanecido cubierta por la bruma. Soplaba una ligera brisa desde el océano y la humedad calaba los huesos. Allí el Día de los Difuntos se celebraba de forma parecida a como lo hacían en Castilla. La gente abarrotaba los templos, en los que se decían numerosas misas por el ánima de los difuntos. En la puerta de las iglesias los cereros montaban puestos donde se vendían toda clase de velas y cirios, porque era costumbre encender una vela por el alma de los antepasados. En las capelas dos mosteiros e igrejas, que habían sido costeadas por familias de fidalgos, se celebraban misas a las que acudían los representantes del linaje de quienes estaban enterrados en ellas.
El recuerdo de los difuntos no impedía que los niños fueran pidiendo dulces y golosinas a las casas de familiares y conocidos ni que en muchas esquinas de la ciudad aparecieran puestos donde se vendían castañas asadas, que las familias compraban —muchos también las adquirían crudas y las asaban en sus casas— para comerlas todos juntos, mientras recordaban a sus mayores y contaban a los pequeños algunas de las vivencias más relevantes que habían protagonizado sus antepasados.
En la Ribeira das Naus la actividad era incesante. La víspera habían arribado dos naos y una carabela, procedentes de Malaca. Sus bodegas venían abarrotadas de especias: clavo, pimienta negra, jengibre, canela… También traían sándalo e incienso que sus comerciantes compraban en la costa de Arabia. Los funcionarios de la Casa da Índia estaban controlando la carga y anotaban con todo detalle las partidas correspondientes a cada clase de especia. Comprobaban las listas de embarque y pesaban los fardos, costales, cajas y barriles para que todo pagase los impuestos correspondientes en la aduana y para dejar apartado el quinto del rey. Los factores y agentes de los grandes mercaderes y hombres de negocios estaban pendientes de que finalizase tan laboriosa tarea para hacerse cargo de aquellas riquezas. Muchas estarían poco tiempo en las dársenas y muelles lisboetas porque serían reembarcadas con destino a diferentes puertos del norte de Europa.
Los cortesanos y el monarca don Juan III habían cumplido a primera hora con las obligaciones propias de aquella fecha. Habían oído misa, con mucho recogimiento, en la capilla de palacio y después el rey, que apenas hacía un año que había subido al trono, se había retirado para desayunar en compañía de su hermana doña Isabel, su tío abuelo don Jaime, duque de Braganza, y un invitado muy especial con quien el rey quería hablar: Vasco da Gama, el navegante que, muchos años atrás, había abierto para Portugal la ruta de las especias. El año anterior, poco antes de morir, el rey don Manuel, a quien llamaron el Afortunado, lo había nombrado conde de Vidigueira. El gran marino se había convertido en el primer conde portugués que no tenía sangre real.
Aunque ya había cumplido los sesenta años, como acreditaba la blancura de su barba, que le caía sobre el pecho, desplegaba una energía impropia de su edad. El rey quería encomendarle una misión complicada y laboriosa y había decidido invitar al duque de Braganza porque había mantenido una excelente relación con él cuando negociaron la entrega a Da Gama de la villa de Vidigueira, que pertenecía al ducado de Braganza. Pensaba que podía ayudarle a convencer a Da Gama para que aceptase la proposición que deseaba hacerle, pese a que el duque era persona provocadora, excéntrica, dada a crear conflictos y muy deslenguado, sin que se recatara en presencia del monarca.
Braganza era apuesto, aunque afeaba su rostro una larga costura en su mejilla izquierda, recuerdo de una herida en la campaña que organizó, obligado por el rey, en el norte de África para apoderarse de Azamur. Su vida había estado llena de escándalos a cuál más sonoro y el rey quería tenerlo controlado, pero no cerca de él.
La infanta doña Isabel acababa de cumplir diecinueve años y era —existía en ello una rara unanimidad— la mujer más bella de Portugal y algunos afirmaban que la más bella de Europa. Ciertamente, era una mujer muy hermosa. De mediana estatura, su pelo era castaño brillante, casi pelirrojo, tenía los ojos de un azul acerado, la boca pequeña y gordezuela. Su cuello era largo y su piel blanquísima. Quienes la habían tratado afirmaban que, además de bella, era discreta, culta —leía a los clásicos en latín y tenía conocimientos de griego—, de trato agradable y se mostraba generosa.
Se había dispuesto una mesa para cuatro comensales en una sala con vistas al estuario del Tajo, a la Ribeira das Naus. Estaba cubierta por un mantel de hilo blanco sobre el que se habían dispuesto panecillos, bollos de canela, dulces de sidra, compotas de pera y manzana, cuencos con mermeladas y mantequilla; tarros con miel y una gran bandeja de castañas asadas que se mantenían calientes con una curiosa estufilla de mesa colocada debajo de la bandeja. Los criados estaban pendientes de servir la leche y otras bebidas: zumo de naranja e hidromiel, al que era muy aficionado don Juan.
La vida en la Corte lisboeta era mucho más agradable desde que, hacía pocos años, el anterior monarca había trasladado su residencia desde el castillo de San Jorge hasta el palacio que había mandado construir junto a los muelles del Tajo. El ambiente, caldeado por una chimenea que debía de arder desde hora muy temprana, era agradable e invitaba a la conversación. La brisa mañanera del Atlántico había despejado las brumas, pero había traído una lluvia suave y mansa. Los comensales aguardaron a que el corpulento monarca tomara asiento.
—Os supongo al tanto —el soberano se dirigía a Da Gama— de que el rey de España sostiene que la Especiería queda dentro de sus dominios.
—¿Qué información tiene su majestad de ese asunto? —preguntó el navegante.
—La nao de la flota que mandaba Fernão de Magalhães, que llegó al puerto de Sevilla hace menos de dos meses, traía mediciones y cálculos sobre la posición de esas islas. Los castellanos están levantando mapas que así lo recogen.
—Esos mapas, como los que confeccionan nuestros cartógrafos en la Casa da Índia, recogerán lo que convenga a sus intereses —afirmó el duque de Braganza antes de llevarse a la boca un bollo de canela y hacer un gesto al mayordomo para que le sirvieran la leche.
—¿Creéis que puede estar en peligro nuestro control de las especias? —preguntó el soberano.
—Es cierto que la ruta que ha abierto ese traidor de Fernão de Magalhães nos creará problemas —señaló el ilustre navegante—, pero ahora sabemos, por las noticias que tenemos, que el mar del Sur tiene unas dimensiones mucho mayores de lo que pensábamos. Si los castellanos utilizan esa ruta tendrán serias dificultades.
—¿Qué sabéis acerca de las dimensiones de ese mar? —El rey se preguntaba cómo Da Gama tenía aquella información, desconocida para él.
—Lo que me ha facilitado un italiano que llegó a Lisboa hace pocos días. Era uno de los tripulantes de la nao que ha dado la vuelta a la Tierra.
—¿Quién es ese italiano? ¿Cuándo ha llegado?
—Se llama Antonio Pigafetta y, como he dicho a su majestad, llegó hace unos días. Quería hablar conmigo y apareció por mi casa. Tengo entendido que ha solicitado una audiencia a su majestad. En mi humilde opinión debería ser recibido sin mucha demora.
—Mi querida sobrina, estáis muy callada —señaló Braganza mirándola con descaro—. ¿Qué opináis de todo esto que hablan vuestro hermano y don Vasco?
Doña Isabel dejó sobre el plato el panecillo con mantequilla que estaba probando y, después de pasarse la servilleta por los labios, miró al duque y le dedicó una sonrisa.
—No tengo elementos de juicio, mi querido tío. Además, resultaría inapropiado emitir juicios sobre navegación o acerca de los viajes de exploración en las nuevas tierras, estando presente don Vasco. Prefiero conocer sus opiniones, que han de estar muy fundamentadas. Acabo de oír algo muy sensato como es que su majestad reciba a ese italiano que ha venido en la nao que ha dado la vuelta al mundo. Por cierto —miró a su hermano—, ¿habéis contestado al rey de España sobre lo que os ha escrito acerca de poner en libertad a los marinos de la tripulación de esa nao que quedaron presos en las islas Cabo Verde?
—Habrá que dejarlos en libertad. Esas cosas ayudan a rebajar las tensiones. Pero no me daré demasiada prisa.
—Querida Isabel, de todos es conocido vuestro deseo de… viajar a Castilla. ¿Estáis interesada por la suerte de esos presos o lo que deseáis es dar satisfacción al emperador, aunque me temo que ese título le dará más quebraderos de cabeza que otra cosa? —le preguntó el duque de Braganza haciendo gala de su fama de lenguaraz.
Doña Isabel enrojeció y agachó la cabeza —por la Corte circulaba el rumor de que había dicho que su mayor deseo era convertirse en la esposa de Carlos I—. El rey encajó mal la pregunta. Sentía adoración por su hermana y su tío se había comportado de forma grosera.
—¡Sois un insolente!
—¿Insolente, majestad? Toda la Corte se hace lenguas de que Isabel bebe los vientos por el rey de España y que su mayor deseo es viajar a Castilla… desposada.
El rey lo miró con cara de pocos amigos. Su plan de que ayudase a convencer a Da Gama saltaba por los aires. No podía consentirle aquel comportamiento. La presencia de los criados que servían la mesa haría que, en pocas horas, lo que acababa de suceder fuera la comidilla de la Corte.
—Es posible que Isabel viaje a Castilla, pero lo hará de forma muy diferente a como lo hicisteis vos.
—No sé de qué me habláis, majestad —contestó el duque con osadía.
—Tenéis muy frágil la memoria. ¿Habéis olvidado ya que os visteis obligado a huir a Castilla con vuestra familia y allí permanecisteis hasta que el rey, mi padre, os perdonó y os permitió regresar?
—Majestad, en esa época yo era un niño de poca edad. —En los labios del duque se había dibujado una sonrisilla maliciosa—. Eso es agua pasada. Ha transcurrido mucho tiempo.
—Entonces os acordaréis, porque hace mucho menos, de que también viajasteis por Castilla disfrazado y os detuvieron en Calatayud, cerca de Zaragoza.
El duque de Braganza aparentó hacer memoria.
—No lo recuerdo, majestad, no lo recuerdo. Tampoco vos podéis recordarlo porque, cuando aquello ocurrió, teníais una edad de la que no suele conservarse memoria.
En los ojos del monarca había ira.
—¡Os recuerdo, Braganza, que soy vuestro rey!
—Disculpad, majestad. Pero ¿cómo podéis recordar esas cosas? Apenas sabíais andar cuando quise profesar en religión.
—¡Pero lo he oído contar más de una vez a personas de mucho crédito! ¡Emprendisteis aquel viaje, cuyo destino era Roma, para que el papa os concediese la anulación del matrimonio, con el invento de que deseabais profesar como capuchino! Fuisteis detenido y obligado a regresar a Lisboa.
—Vamos, vamos… No os irritéis. Eso son cosas de la juventud, que suele tener poca cabeza.
—Dejadlo ya, por favor —suplicó doña Isabel, que apretaba su servilleta con la mano crispada.
—Permitidme, majestad. Os suplico que atendáis al ruego de doña Isabel. Eso también va por vos, Braganza —indicó Vasco da Gama.
El duque iba a decir algo, pero el rey explotó:
—¡Lo de convertiros en capuchino era una farsa! Lo que queríais era desprenderos de vuestra esposa, la hija de los duques de Medina Sidonia, a la que asesinasteis, después de haber organizado aquella farsa en la que doña Leonor fue sorprendida con un joven escudero para poder darles muerte. Todos sabían en la Corte que aquello había sido una treta que solo un perverso como vos podía urdir. Para lavar aquel ultraje, por el que debíais de haber sido convenientemente castigado, fuisteis obligado por mi padre a organizar una cruzada en tierra de infieles de la que os queda ese recuerdo. —El rey señaló la fea cicatriz de su mejilla.
—¿Me habéis invitado a compartir vuestra mesa para llenarme de insultos?
—Sabéis que no era esa mi intención. Pero vuestro comportamiento es propio de un bellaco redomado. ¡Salid de aquí! ¡Salid inmediatamente!
—Majestad, creo que…
—¡Os ordeno que salgáis o me veré obligado a llamar a la guardia! ¡Permaneceréis en vuestro palacio hasta que se disponga otra cosa!
Braganza, que era avispado, supo que había de obedecer si no quería que la situación se le complicase todavía más.
El tiempo en que los nobles eran capaces de enfrentarse al rey había quedado atrás. Los monarcas tenían cada vez más poder y ahora ejercían su autoridad de una forma que sus predecesores no podían siquiera haber imaginado. Se levantó con cuidado, disimulando la ira que lo invadía por la forma en que era expulsado de palacio.
—Como disponga vuestra majestad.
Vasco da Gama, hombre de mucha experiencia, guardó silencio el tiempo necesario para que el monarca se sosegase. A doña Isabel le temblaban las manos. Tenía un nudo en el estómago y se le habían quitado las ganas de comer. Pasados unos minutos, fue don Juan quien dijo al navegante:
—Con los castellanos diciendo que la Especiería queda en su hemisferio necesitamos en las Indias un hombre con energía suficiente para hacerles frente, ¿no os parece?
—Desde luego, majestad. Habría que reforzar nuestra presencia en la zona. Eso supone más barcos y más hombres.
—También un nuevo virrey. Duarte de Meneses no es la persona más indicada para afrontar esa situación.
—¿En quién piensa su majestad?
El rey se limpió la boca y dio un trago al hidromiel de su copa.
—En vos.
—Majestad, tengo demasiados años. No soy la persona que en estos momentos requiere ese cargo. Me permito señalaros que se necesita un hombre mucho más joven. En la Corte de su majestad hay sobradamente donde elegir al nuevo virrey.
—Dadme nombres. Sólo tres. Tres nombres en los que pueda confiar para un cargo de tanta importancia en un momento tan delicado.
—Majestad, yo…, yo…
—Don Vasco —la voz de la infanta sonó suave, como si fuera de terciopelo—, sois hombre de mucha experiencia. Por mucho que se busque no se puede encontrar en todo el país otro que pueda compararse con vos. Sois un excelente marino. Conocéis aquellas aguas como nadie. Tenéis la experiencia de haber sido virrey anteriormente y, por lo tanto, sabéis con lo que vais a encontraros. Habéis sido capaz de afrontar situaciones muy complicadas y de todas ellas habéis salido con bien.
—Alteza. Me abrumáis con vuestras palabras. Agradezco mucho que tengáis esa opinión de mi persona. Soy…, soy un humilde servidor de su majestad pero no podéis negar que tengo demasiados años. Insisto en que su majestad debería buscar otra persona.
—Dad por seguro que el rey no encontrará a quien pueda siquiera haceros sombra.
Doña Isabel, con un exquisito tacto, estaba asumiendo el papel que su hermano esperaba que hubiera tenido el duque de Braganza.
—Haremos una cosa —señaló el monarca, después de dar otro sorbo a su hidromiel—. Como los castellanos necesitarán tiempo para ponerse en marcha, podemos aplazar esta decisión algunos meses. Si en ese tiempo encontramos alguien que pueda afrontar el cargo con solvencia parecida a la de vos, meditaré sobre ello. Pero si eso no es posible, volveremos a hablar y no aceptaré una negativa como respuesta. ¿Qué me decís?
—Majestad, estoy a vuestras órdenes. Si tuviera algunos años menos ya os habría respondido afirmativamente. Vos sois joven, pero sabed que los años pesan como el plomo.
—¿Eso es un sí?
—Así es, majestad.
El monarca no pudo ocultar su satisfacción. Ahora dieron cuenta de algunas de las exquisiteces que había sobre la mesa y hablaron de que las obras del monasterio de los Jerónimos marchaban a buen ritmo.
—Al haber concluido la Torre que, en Belén, controla la entrada del estuario, esas obras podrán ir más deprisa —señaló el rey.
—Sus dimensiones son impresionantes. Tanto que parece que no progresan.
—Quedará como la gran obra que recuerde vuestra gesta cuando abristeis la ruta por la que ahora navegan nuestros barcos.
Antes de que la discreción indicase a Vasco da Gama que debía retirarse, el rey le dijo:
—He de encomendaros un asunto con urgencia.
—Decidme, majestad.
—Quiero tener una conversación con ese italiano… ¿Cómo…, cómo habéis dicho que se llama?
—Pigafetta, majestad. Antonio Pigafetta.
—Le concederé audiencia. Mañana a las diez. Avisadle. Es mi deseo que vos estéis presente.
—Como disponga vuestra majestad. En ese caso, solicito vuestro permiso para retirarme y poder localizarlo con tiempo.
Una vez solos, el rey comentó a su hermana:
—Estoy sopesando la posibilidad de contraer matrimonio con Catalina de Austria, la hermana del primo Carlos.
—¿No es muy joven?
—Según tengo entendido, pronto cumplirá dieciséis años y estos asuntos matrimoniales requieren su tiempo. Son muchas las cosas que hay que acordar y ajustar. Negociar la dote no es un asunto menor. ¿Quieres que nuestro embajador en la Corte de España tantee el terreno de tu matrimonio con don Carlos?
Doña Isabel dedicó una sonrisa a su hermano y guardó silencio unos segundos, como si meditase la respuesta, aunque era cierto que su deseo de ser la esposa de Carlos I era del dominio público.
—Me han dicho que es muy apuesto, aunque tiene deformada la mandíbula inferior.
—Te convertirías en emperatriz.
—Si ese matrimonio sirve para allanar las diferencias con Castilla, lo aceptaré gustosa.
—En ese caso, empezaré a mover los hilos. No sé qué piensan en Castilla del matrimonio de su rey. Pero me imagino que ya estarán barajando posibilidades matrimoniales.