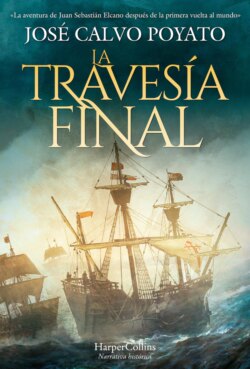Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеValladolid, enero de 1523
Elcano encargó a Reinel otro mapa y sería igual que el suyo. No había podido conseguir una vitela de la misma calidad por lo que se elaboraría en pergamino. Quedaron en que el cartógrafo le avisaría pasadas las celebraciones de la Navidad.
Los días transcurrían deprisa. Terminado el tiempo de Adviento, en muchas iglesias se habían representado pequeñas piezas de teatro en las que los vecinos más dispuestos representaban los papeles. Eran los llamados «autos» que, dirigidos por los párrocos, rememoraban el nacimiento de Jesús. Solían representarse en el cancel de los templos, donde se alzaba un tabladillo para que pudiera verse mejor la representación. Se trataba de piezas sencillas y entrañables en las que cobraban vida las escenas que veían representadas en los capiteles de las columnas o a las que se referían los clérigos en sus sermones. Hacían las delicias de pequeños y mayores.
Se habían celebrado las conocidas como «misas del gallo», en la medianoche del día de Nochebuena, y los niños —en algunos casos también los mayores— habían buscado el aguinaldo cantando villancicos y otras cancioncillas alusivas a la festividad que se celebraba. En las casas se hacían rosquillas y dulces de manteca, y se elaboraban compotas con los cascos de frutas, manzanas y duraznos, secados a la entrada del otoño para disponer ahora de ellos. Quienes, por San Martín, habían tenido la posibilidad de matar uno o varios cerdos, disfrutaban de morcillas y de carne en abundancia en las comidas que las familias celebraban, y en las que era frecuente que se contasen curiosas historias.
La entrada del año había sido lluviosa. Desde vísperas de Nochevieja hasta después del primer día del año no había dejado de llover. Lo había hecho con una fuerza que sólo los más viejos recordaban. El Esgueva se había desbordado inundando muchas casas y, lo que era peor, el Pisuerga se había salido de madre y en los barrios cercanos a su cauce provocó serios problemas. Los desperfectos en el Puente Mayor habían sido tan graves que llevaba varios días sin que los carros pudieran circular por él. El cabildo municipal comenzó su reparación al día siguiente, pero el maestro mayor de obras había dicho al corregidor que se necesitarían al menos dos semanas para repararlo.
La fuerza del agua había derribado varias casas y los destrozos eran grandes en las viviendas de la parroquia de San Nicolás. El que empezaban a llamar camino Imperial —al haber hecho Carlos I por allí su entrada a la ciudad, pocos meses antes, tras convertirse en emperador— era un lodazal y los campos próximos, que abastecían a los pucelanos de verduras y hortalizas, tenían más aspecto de lagunas que de huertas. La riada llegó hasta la plaza de San Pablo y el rector del colegio de San Gregorio había obligado a los colegiales a emplearse a fondo, colocando tablas y algunos saquillos con tierra para evitar que el agua entrase en las aulas bajas y la biblioteca. Los efectos de la inundación eran visibles en los dos Espolones y los curtidores llevaban varios días quitando de sus tenerías la basura arrastrada por el río y limpiando el barro de las corambres.
La víspera de la Epifanía, a la caída de la tarde y cuando se cernían las primeras sombras sobre Valladolid, se celebró en San Pablo, organizado por los dominicos, el Auto de los Reyes Magos. El escenario de la representación —un tablado ante la puerta principal— estaba iluminado con antorchas, al igual que la plaza, en la que ardían grandes hachones de cera. La gente, que llenaba el lugar, dejaba escapar exclamaciones de admiración cuando aparecieron los Reyes Magos —el rey negro era un esclavo del emperador— lujosamente ataviados, para adorar al Niño Jesús ofreciéndole oro, incienso y mirra.
El día de la Epifanía ya estaba la puerta expedita porque, como todos los años, desde que se arrebató Granada a la morisma, se celebraba en aquella iglesia un solemne Te Deum en acción de gracias. Más allá de su solemnidad, el que el emperador hubiera anunciado su asistencia lo convertía en un acontecimiento. La presencia de Carlos I suponía que allí se daría cita la nobleza palaciega, cada vez más numerosa, los secretarios, los miembros de los Consejos y los caballeros de hábito de las órdenes militares. Muchos acudirían acompañados de sus esposas. Estarían también el nuncio apostólico y los embajadores de Portugal, Inglaterra y Francia. A ellos habría que añadir los abades y priores de las órdenes religiosas —incluido el guardián de San Francisco que, pese a la rivalidad que sostenían franciscanos y dominicos, permitía, en ocasión tan especial, que se llevase el lignum crucis que, procedente del trozo que se conservaba en el monasterio cántabro de Santo Toribio de Liébana, guardaban los franciscanos como su mayor tesoro—. También tendrían lugar reservado los miembros del tribunal del Santo Oficio y los del cabildo municipal, los oidores de la Real Chancillería, así como los maestros de la Universidad. Todo el que fuera algo en Valladolid intentaría tener un lugar en el templo. Las gentes del pueblo que pudieran entrar no serían muchas. Pese al enorme tamaño de la iglesia, sus naves se verían desbordadas. La presencia del rey atraía como un imán y todos querían verlo de cerca.
El prior de los dominicos, revestido de lujosos ornamentos litúrgicos, ofició la ceremonia, ayudado por media docena de monjes. Tras la comunión, dio a besar al rey el relicario donde estaba la astilla del lignum crucis.
Terminado el Te Deum, el monarca departió con los representantes del clero. Era una deferencia al poder religioso. Se mostró particularmente cordial con el nuncio. Cuando apareció en la puerta del templo iba acompañado por el canciller Mercurio Gattinara y el secretario Francisco de los Cobos. El canciller, un hombre ya maduro, frisaba los sesenta años, pero mantenía un porte distinguido gracias a su delgadez, su elevada estatura y su poblada y blanca cabellera. El secretario rondaba los cuarenta y cinco años y era hombre entrado en carnes. Había asistido al Te Deum junto a su jovencísima esposa, María de Mendoza, que contaba quince abriles y con la que había contraído matrimonio el año anterior.
La presencia del rey en la puerta del templo hizo que se oyeran vivas al monarca.
—¡Viva don Carlos! ¡Viva nuestro rey! ¡Viva el emperador!
La situación en Castilla, como había comprobado el embajador de Portugal, estaba cambiando deprisa. El joven monarca empezaba a dejar de ser el extranjero que había llegado de Flandes para hacerse cargo de un trono cuya titular era su madre y para muchos la verdadera reina. Había colaborado a mejorar la imagen del rey el que hubiera despedido a los últimos consejeros flamencos que quedaban en Castilla. También había sido importante que hubiera aprendido a hablar español, aunque conservaba el acento de las gentes del norte de Europa y el desmesurado tamaño de su mandíbula le dificultaba pronunciarlo de forma correcta. Pero ya no necesitaba tener al lado un truchimán que le fuera traduciendo.
Se acercaron a él los condes de Benavente y de Miranda y los duques de Alba y de Béjar y, tras las protocolarias reverencias, besaron su mano.
—¿Dónde está el secretario de Indias? —preguntó el rey.
Gattinara lo localizó con la vista y bastó un gesto del canciller para que uno de sus criados acudiera presto a avisarle.
—Ilustrísima, el canciller pregunta por vos.
Fonseca, que había regresado de Burgos en vísperas de la Navidad, vio cómo Gattinara le indicaba que se acercase. El prelado, antes de abandonar el corrillo, se dirigió a Elcano:
—Aguardad a que hable con el canciller. Quiero preguntaros algo.
El rey, al ver a Fonseca, despidió, con mucha afabilidad, a los nobles. Sólo cuando quedaron a su lado Gattinara y el secretario De los Cobos —la esposa de éste también se había retirado prudentemente—, el rey le preguntó:
—¿Cómo marcha el negocio que encomendé a su ilustrísima?
—Pendiente de que su majestad le dé el visto bueno.
—¿Están sus funciones delimitadas para que no surjan problemas?
—He seguido las instrucciones que me dio su majestad.
Carlos I se acarició la poblada barba con que disimulaba el volumen de su mentón.
—¿Habéis hablado con el conde de Villalba?
—Sí, majestad. Está de acuerdo en todo y también, por lo que he podido averiguar, satisfacen plenamente al arzobispo.
—En ese caso, quiero que se ponga todo en marcha, sin demora. Decidme, ¿qué tal el mapa del que me habló su ilustrísima antes de Navidad, donde queda de forma clara que las islas de las Especias están en nuestro hemisferio?
Fonseca dudó, antes de responder. Sobre la marcha tomó una decisión arriesgada.
—Puedo mostrarlo a su majestad cuando lo desee.
—En ese caso, os espero pasado mañana a las doce.
—Como vuestra majestad disponga.
Se alejó hacia el corrillo donde estaba Elcano. Su larga experiencia le decía que las palabras del emperador señalaban que algo importante se estaba cociendo. Tenía el olfato que le proporcionaban tantos años en la Corte.
Mientras el rey hablaba con Fonseca, un jinete, que llevaba el caballo de la brida y tenía aspecto de haber cabalgado muchas leguas, se acercó donde conversaban Gattinara y De los Cobos. Cuando estaba a una docena de pasos, la guardia no le permitió acercarse más.
—Traigo un mensaje para su excelencia el canciller Gattinara.
—Entregádmelo —le ordenó el jefe de la guardia—. Yo se lo daré.
El mensajero negó con la cabeza.
—Mis instrucciones son entregarlo personalmente.
El oficial comprobó que en su hombro derecho llevaba la escarapela de los correos reales.
—Aguardad un momento.
Se acercó al canciller y le susurró algo al oído.
Gattinara miró hacia donde le indicaba y asintió. El jefe de la guardia le hizo un gesto invitándolo a acercarse.
El mensajero inclinó la cabeza y, sacando una carta del canuto de cuero que los correos utilizaban para protegerlas, se la entregó.
—Excelencia, correo de Roma. ¡Ha de ser algo sumamente grave!
Gattinara torció el gesto.
—Supongo que tenéis una razón muy poderosa para decirlo.
—Señor, no se nos pide que reventemos los caballos, son animales muy valiosos. Eso fue lo que se me dijo al confiárseme en Madrid ese mensaje, anteayer por la tarde. Quien me lo daba me dijo que esas eran las instrucciones dadas a él cuando lo recibió en Motilla del Palancar.
De los Cobos, que no perdía destalle, echó cuentas. En sólo tres días habían salvado las ochenta leguas que distaba de Valladolid aquella villa cercana a la raya de Aragón. Habían galopado a matacaballo para ganar las horas.
Gattinara miró el membrete e indicó que atendieran a aquel hombre y le doblaran la suma que se entregaba a los correos. Examinó los lacres. Había expertos en abrir cartas sin que se notase que alguien las había leído. Salvo que hubieran hecho un trabajo extraordinario, nadie la había leído desde que el remitente la cerró.
Cuando De los Cobos vio al canciller romperlos, sin importarle el encontrarse a la vista del público, supo que el asunto era de una gravedad extrema. Trató de leer en su rostro, pero si él podía hacerse cargo de una situación, analizando una mirada, Gattinara era un consumado cortesano, capaz de mostrarse impasible en las situaciones más comprometidas. Con el paso de los años había conseguido que su rostro no mostrase el menor indicio de lo que pasaba por su cabeza.
—¿Tenía razón ese mensajero?
Gattinara lo miró con sus acerados ojos grises.
—Es muy grave, muy grave… Su majestad tendrá que tomar cartas en este asunto.
—¿Ha muerto el papa?
—No, mucho peor. A los papas les sucede algo parecido a lo que ocurre con los reyes. A rey muerto, rey puesto, la única diferencia es que para que tengamos un nuevo papa tiene que elegirlo un cónclave.
Esperaba que Gattinara dijera algo más, pero el canciller guardó la carta en un bolsillo de su amplio ropón y, al comprobar que Fonseca se alejaba, se acercó al rey.
—Majestad, disculpadme. Pero tenemos que hablar.
El rey llevaba tanto tiempo con Gattinara a su lado que sabía cuándo un asunto requería de su atención inmediata.
—¿Qué ha ocurrido?
—Algo muy grave, majestad. Acaba de llegar un correo de nuestro embajador en Roma. Nuestros peores temores se han confirmado.