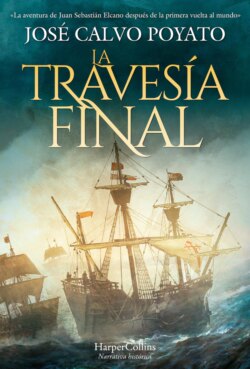Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIII
ОглавлениеElcano sólo tuvo tiempo de pegar la espalda a la pared y así tener a aquellos dos individuos a la vista. Pese a que ello le proporcionaba alguna ventaja, en caso de un enfrentamiento tenía todas las de perder. Lo habían sorprendido y no podía sacar la misericordia con facilidad.
Aquellos sujetos habían aguardado, amparados en la oscuridad, a que saliera de casa del cartógrafo para atacarlo. Tenían los bonetes calados hasta las cejas y se embozaban con sus capas. Era imposible identificarlos. Le llamó la atención que, con cierto respeto, poco común en aquellas circunstancias, le preguntaran:
—¿Sois Juan Elcano?
—Juan Sebastián —puntualizó.
—¿Juan Sebastián Elcano?
—Ese es mi nombre. ¿Qué buscan vuesas mercedes?
—Sólo hablar con vos. La hazaña que habéis protagonizado ha sido… —el sujeto no hallaba la palabra adecuada— extraordinaria. Sois el primero que ha circunnavegado la Tierra.
Comprobó que hablaba un español que sonaba a portugués. Conocía bien el acento de los lusitanos, con los que había convivido los tres años de la expedición de Magallanes. Recordó la advertencia del obispo Fonseca. «Estamos en tiempos difíciles y la vida de un hombre sólo vale un puñado de ducados».
—¿Cuál es la razón por la que deseáis hablar conmigo?
—¡La razón es que vuestro rey no se ha mostrado generoso con vos! Vuestra hazaña merecía mayor recompensa.
Elcano no entendía aquello.
—¿Qué queréis?
—Que conozcáis lo que os ofrece su majestad, el rey de Portugal.
Elcano contuvo un momento la respiración.
—¿A qué demonios os referís?
—A que puedo aseguraros que nuestro rey será bastante más generoso con vos de lo que ha sido vuestro soberano.
El marino trató de mantenerse tranquilo, pese a que la situación era sumamente complicada.
—Supongo…, supongo que esa generosidad de vuestro soberano tiene un precio.
—No se dan las cosas así porque sí.
—¿Qué querría vuestro rey a cambio?
—Que entréis a su servicio. Muchos de vuestros compatriotas lo hacen. Como también muchos de los nuestros están al servicio de vuestro rey. Una muestra de ello la tenéis en quien vive en esa casa de la que acabáis de salir. Los Reinel son portugueses y trabajan para vuestro rey. Pero… no soy yo quien puede concretaros los detalles. Pensad en lo que os acabo de decir. Volveremos a vernos.
Elcano, que no acababa de salir de su asombro, se limitó a preguntar:
—¿Cuándo? ¿Dónde?
—Cuando menos lo esperéis y donde no os lo podáis imaginar.
Se alejaron rápidamente, perdiéndose en la oscuridad. La plaza de Santa María seguía igual de solitaria. Elcano se palpó el cuello y resopló con fuerza. La vida deparaba momentos inesperados. Aquella jornada lo había hecho por partida doble. Se caló el sombrero, recolocó sobre sus hombros la capa y echó a andar hacia la calle de la Sierpe, pensando que la lucha por el control de la Especiería no daba tregua y que en aquella partida los contendientes no sólo jugaban con las cartas de que disponían, sino que estaban dispuestos a hacerse con cualquier otra que tuviera el adversario. Estaban tentándole. Aunque no le habían concretado ofrecimiento alguno, estaban abriendo una puerta que resultaba atractiva y peligrosa. Era cierto lo que habían dicho acerca de que eran muchos los castellanos que entraban el servicio de Portugal y también el de lusitanos que servían al rey de España. Magallanes era un ejemplo palpable. Recordó que en Lisboa no habían sido generosos con él y que eso había sido, precisamente, lo que le había llevado a ponerse al servicio de Carlos I. Pensando en todo ello llegó a la puerta de la casa de María.
Como ella le había dicho, estaba entornada. Entró con cuidado y apenas hizo ruido al echar la tranca que aseguraba la puerta. El portal estaba sumido en la oscuridad. Sólo se veía un pequeño resplandor al fondo. Avanzó a tientas, temiendo tropezar con algo, por un lugar que apenas conocía. Al llegar al pie de la escalera comprobó que el resplandor venía de la planta de arriba. Dudó si llamar a María, pero si ella había dispuesto las cosas de aquella manera era porque deseaba darle alguna sorpresa. Pisaba los escalones con cuidado, pero los mamperlanes crujían. Fue entonces cuando escuchó un gemido. Aquello lo puso alerta. Se desprendió de la capa que podía resultar un estorbo y desenfundó la misericordia. Llegó a la antesala y comprobó que los gemidos y la luz provenían de la alcoba donde horas antes habían dado rienda suelta a su pasión. Se acercó, asomó la cabeza y lo que vio lo dejó paralizado. Las sorpresas no habían concluido.
María estaba echada en la cama, amordazada, con las manos atadas a la espalda y la ropa hecha girones. Era ella la que gemía al tiempo que su cuerpo se estremecía. La luz provenía de la vela de una palmatoria que había sobre una mesilla junto a la cabecera del lecho. Elcano paseó la mirada por la alcoba por si quien había hecho aquello estaba allí.
Sin bajar la guardia se acercó a María quien, al verlo, había dejado de gemir. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Tras cortar las ligaduras deshizo el nudo del pañuelo que la amordazaba. Ella lo abrazó y rompió a llorar, apoyando la cabeza en su hombro. Elcano acariciaba su espalda, tratando de serenarla. Guardó silencio hasta que cesaron los gemidos y se apaciguó el estremecimiento que sacudía su cuerpo.
—¿Qué ha ocurrido? ¿Quién te ha hecho esto?
—Estaba…, estaba en la cocina —le temblaba la voz—, cuando oí cómo la puerta, que había quedado entornada, hizo un pequeño ruido. Creí que eras tú. Salí a tu encuentro y me encontré con un hombre corpulento y otro muy pequeño, un enano. No tuve tiempo ni de gritar. El gigantón me agarró por el cuello y me puso en la nariz un pañuelo que debía contener algún narcótico. Cuando me desperté, el enano… estaba…, estaba… —María rompió de nuevo a llorar.
Tras sosegarse le contó que aquel puerco babeaba sobre su pecho y le sobaba las tetas, mientras el otro se divertía mirando la escena.
—¿Conoces a esos sujetos?
—Cubrían su rostro con unos antifaces.
—¿Podrías identificarlos, si los vieras? No creo que haya muchos enanos en Valladolid.
—No lo sé. Apenas pude verlos cuando entraron en la casa, antes de perder el conocimiento. No lo sé… —Otra vez rompió a llorar.
—¿Qué más recuerdas?
—El gigantón parecía divertirse viendo lo que hacia ese…, ese enano. El muy cerdo se reía y lo animaba al tiempo que había sacado…, sacado… Bueno lo agitaba entre sus manos, regocijándose con lo que veía hacer al enano que, cada vez más excitado, me estrujaba los pechos, como si quisiera ordeñarme, y me chupaba los pezones.
—¿Quién estaba al tanto de que tu tía se había marchado y estabas sola?
María dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros.
—En la vecindad se sabía que se marchaba a Cigales. En la calle se chismea todo. ¡Vete a saber a oídos de quién ha podido llegar!
María se quitó los jirones a que había quedado reducido su corpiño. Después de lavarse, se puso una camisa limpia y bajaron a la cocina. En la casa parecía que no faltaba nada. Pero hasta que no amaneciera y pudiera ver con claridad, no sabría si aquellos canallas se habían apoderado de alguna cosa. Apenas tomaron un poco de caldo de puchero. La que iba a ser una noche de amor tórrido quedó en unos abrazos y compartir el lecho.
María se levantó temprano para encender la lumbre y comprar la leche al cabrero que todas las mañanas pasaba por la calle y allí ordeñaba sus cabras. Cuando Elcano apareció por la cocina había horneado unos bollos de manteca y preparado un plato de chicharrones. Se sentó a la mesa y, desganado, dio un sorbo al tazón de leche.
—¿No recuerdas algún detalle que permita poder identificar a esos sujetos? —María negó con la cabeza—. ¿Echas algo en falta?
—Nada —respondió mientras atizaba el fuego del anafe.
A Elcano le pareció que no deseaba hablar de aquello. Pensó que referirse a lo ocurrido le haría revivirlo con toda su crudeza.
—Los bollos están tiernísimos y los chicharrones para chuparse los dedos.
—Supongo que todo sabe mucho mejor cuando se han pasado las grandes hambres que me has comentado.
—Fueron terribles. —Elcano buscó distraerla contándole lo mal que lo pasaron—. Hubo momentos en que desfallecíamos y creíamos que había llegado nuestro fin. Los peores momentos los vivimos cuando, faltando poco para llegar a unas islas llamadas Cabo Verde, sufrimos una calma que nos tuvo varios días al pairo. Apenas nos quedaban cinco libras de arroz, un tonel de agua corrompida y medio pellejo de vino.
—¿Cuántos erais?
—Algo más de treinta hombres.
—¡Jesús!
—Menos mal que se levantó una brisa que en poco rato se convirtió en un ventarrón que hinchó las velas y pudimos llegar a puerto.
—¿Esas islas son de su majestad?
—No, son del rey de Portugal.
—¿No os apresaron? Me has contado que los portugueses os buscaban para deteneros.
—Les dijimos que veníamos de poniente, de los dominios de nuestro rey en las Indias. Nos vendieron comida. Pero cuando se enteraron de que veníamos de la Especiería, detuvieron a trece de los nuestros. Apenas nos dio tiempo a largar velas y salir a todo trapo.
—Me gusta oírte contar esas historias. —María había sonreído.
—También pensamos que había llegado nuestro final poco antes de arribar a Sanlúcar de Barrameda. La comida que habíamos comprado a los portugueses se había agotado y la Victoria, que se había quedado sin aparejo, hacía agua por todas partes. Fue un milagro que llegásemos.
—Después de esos sufrimientos, ¿te quedan ganas de volver a la mar?
Elcano rebañó los últimos chicharrones con un trozo de pan y apuró la leche de su tazón.
—Para un marino la mar es la vida. No puedo concebirla sin ella. Lo que se siente al navegar, cuando el viento sopla favorable, hincha las velas y el barco surca las aguas cortándolas con la proa y dejando una estela de espuma es algo que no se puede explicar con palabras.
María sintió una punzada de celos.
—¿Estás enamorado del mar?
Elcano la miró a los ojos y ella los bajó, pudorosa.
—Te quiero… Pero el mar es mi vida. Ahora tengo que marcharme. He de resolver algunos asuntos. —Se puso en pie.
—¿Volverás luego? Mi tía no regresa de Cigales hasta dentro de dos días.
—Vendré, pero no será antes de la hora de cenar.
—Contaré las horas.
—Cierra bien la puerta y no la dejes entornada. Llamaré, aunque se entere media vecindad.
Le dio un largo beso en los labios y, tras echarse la capa sobre los hombros y asegurarse de que la misericordia estaba en su sitio, se caló el sombrero. Ella lo acompañó hasta la puerta, pero no se asomó a la calle donde ya bullía la vida. Gente que iba de un lado para otro. Vendedores que pregonaban a voz en grito sus mercancías. Unos arrieros vigilaban que la recua no se desmandase y en la esquina que daba a la plaza de Santa María unos hombres descargaban de un carro unos toneles de vino siguiendo las instrucciones del tabernero.
En la plaza había aún más bullicio. Eran muchos los colegiales que por allí pululaban. Se distinguían por sus negras vestiduras y las becas que, en forma de uve, cruzaban su pecho, señalando qué clase de estudios realizaban. Aquella de las becas era una nueva moda que había llegado en los últimos años, como tantas otras cosas, procedente de Italia. Había numerosos corrillos y por todas partes podían oírse gritos y risas. Se encaminó hacia la calle Cantarranas. Águeda estaría preguntándose por lo que habría ocurrido para que no apareciera por la casa porque desde que se alojó allí, hacía más de tres meses, no había dejado de dormir en la buhardilla una sola noche. Luego iría a ver a Bustamante y a Albo.
Cuando llegó a la casa, su casera, que estaba atareada limpiando con ceniza unas escudillas en un lebrillo con agua, dejó escapar un suspiro.
—¡Dichosos los ojos…! Vuesa merced me tenía preocupada. Valladolid se ha convertido en un lugar peligroso. La Corte atrae a toda clase de pícaros, delincuentes y rufianes…
—No os preocupéis, Águeda. Sé guardarme…, sé guardarme.
—¡No se fíe vuesa merced! ¡La noche…! ¿Habéis desayunado ya?
—Gracias, pero estoy comido, bebido y bien servido.
La viuda, que no había interrumpido su tarea, alzó la vista.
—Con que vuesa merced también está servido, después de pasar toda la noche fuera, ¿eh?
—Las circunstancias de la vida, Águeda, las circunstancias de la vida. Por cierto, ¿conocéis a algún enano?
—¿¡Un enano!? —Sorprendida, se incorporó, y llevándose las manos a los riñones le devolvió la pregunta: —¿Por qué iba yo a conocer a un enano?
Elcano se dio cuenta de que no había formulado la pregunta de forma adecuada. Águeda se enjuagó las manos, tomó el lebrillo y salió a la puerta.
—¡Agua va! —gritó lanzado su contenido a la calle.
Cuando cerró la puerta, él le dijo:
—Quiero decir… si hay en Valladolid algún enano.
—No conozco a ninguno, pero sé que hay varios.
—¿Dónde?
No salía de su sorpresa con tan repentino interés por los enanos.
—¿A vuesa merced le ha ocurrido algo con uno de ellos?
—Me vendría bien saber por dónde andan los que hay en Valladolid.
—Dicen que en la Corte hay alguno. Al parecer, son ingeniosos y muy deslenguados. Con sus cuchufletas y chascarrillos sirven de distracción al emperador. También he oído decir, pero vaya vuesa merced a saber si es verdad, que algunos son muy rijosos y que hay damas de mucha alcurnia que se valen de ellos para satisfacer ciertos vicios inconfesables.
—¿Qué sabéis de esos… con fama de rijosos?
—No tengo vicios inconfesables —respondió con picardía—. Sé que hará cosa de un par de años un noble de mucha prosapia tuvo conocimiento de que su esposa se solazaba con uno que tenía acogido en su casa. Dispuso una partida de naipes y se apostó los testículos del enano. Lo obligó a presenciar la partida a la que asistía un barbero con su instrumental. Para mayor tormento, la partida se prolongó largo rato. Según contaban, el noble se dejó ganar y, cuando al enano le bajaron las calzas para caparlo, se cagó y se meó. Todo fue una farsa para darle un escarmiento.
—¿También escarmentó a la esposa?
—No lo sé. Corrieron rumores de que la habían metido en un convento donde estuvo a pan y agua algunos meses.
Elcano no consiguió la información que deseaba. Subió a la buhardilla y escribió una larga carta a su madre anunciándole que pronto iría a Guetaria.