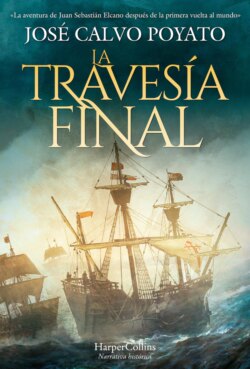Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XI
ОглавлениеFonseca hizo con Elcano un aparte.
—Tenéis que ver a Reinel inmediatamente. Hay que urgirle a que termine ese mapa.
—Me dijo que estaría pasada la Navidad.
—¡Pues ya ha concluido! ¡Acabamos de celebrar la Epifanía!
Fonseca echó cuentas. Si el rey lo había citado para pasado mañana después del ángelus…
—¡Os aguardo pasado mañana! ¡Id con el mapa! ¡Os va en ello más de lo que os podéis imaginar!
—Allí estaré. Pero, disculpe su ilustrísima, ¿por qué estas prisas?
—Este no es sitio para explicaciones. ¡No perdáis un minuto! ¡Id a ver al cartógrafo! ¡Tenéis que llevarme el mapa pasado mañana!
—No sé si…
—Pasado mañana… ¡Con el mapa! ¡A las diez!
Quien había sido capitán de la Victoria, la nao que con diecisiete tripulantes a bordo había llegado hacía cuatro meses después de haberle dado por primera vez la vuelta a la Tierra y a quien Carlos I había concedido un escudo de armas con una leyenda que decía Primus circundedisti me y una pensión de quinientos ducados anuales, que le aseguraban poder vivir el resto de su vida desahogadamente e incluso permitirse algunos caprichos a los que hasta aquel momento no había podido aspirar, notó cómo se le encogía el estómago. La forma en que Fonseca había dicho aquello… Se preguntó qué habría estado hablando con el rey.
Él era un marino y su mayor deseo era navegar. Una nao navegando a favor del viento era para él como el campo con el trigo crecido para el agricultor que lo había mimado hasta ponerlo en sazón. Estaba ilusionado con que su majestad le entregase el mando de una de las escuadras que navegaban por las aguas de un mar que los marinos portugueses y castellanos habían conseguido que dejara de ser considerado como el Tenebroso.
La víspera había prometido a María Vidaurreta que se verían después del Te Deum. Ella lo esperaba en casa. Después de haber conocido a su tía Brígida, la joven no tenía problema para que se acercase hasta la calle. Lo asaltó la duda. ¿Ir primero a casa de Reinel y urgirle la conclusión del mapa o verla a ella y luego visitar al cartógrafo? El recuerdo de María pudo más.
Llamó a la puerta, primero con suavidad por no llamar mucho la atención. María le había dicho que cada vez eran más los comentarios que corrían entre la vecindad acerca de su presencia en la calle de la Sierpe. Al no obtener respuesta, llamó con más fuerza. La nueva llamada hizo que la puerta cediese un poco. Comprobó que estaba abierta. Preguntó en voz baja y, después de tres intentos sin respuesta, entró en la casa y entonces apareció María. Llevaba un corpiño ajustado, con generoso escote. Estaba bellísima. La trenza de su pelo había desaparecido y lucía una negra y hermosa melena que caía sobre sus hombros casi desnudos.
—¿Te vas a quedar ahí?
Le sorprendía la situación. Entrar en la casa de una mujer a la que se rondaba suponía dar un paso muy importante en las relaciones.
—He de presentar mis respetos a tu tía.
María esbozó una sonrisa llena de picardía.
—Lo vas a tener difícil
—¿Y eso…?
—Está en Cigales. Se marchó ayer por la tarde. Allí viven unos parientes y se celebra mucho la festividad de los Reyes Magos. Hacen una representación en la iglesia, que está dedicada a Santiago.
—¿Quieres decir que estamos solos?
—Solos tú y yo, ¿no te alegras?
Como permanecía plantado, fue ella quien se acercó y pegó su cuerpo al de él. Elcano notó cómo crecía su excitación cuando María lo besó en los labios y le apretó con su cuerpo. Ahora fue él quien se deleitó besándola. Todo lo demás sucedió con mucha rapidez. Cuando subían la escalera hacia la alcoba, ella estaba desnuda de cintura para arriba y él se había desprendido de la capa, se había quitado el jubón y con el puño fuertemente apretado sostenía los calzones para que no resbalaran por las piernas.
María tenía un hermoso cuerpo: el talle estrecho, un pecho voluminoso sin excesos, los muslos carnosos y unas nalgas apretadas. Retozaron en la cama, se besaron con pasión casi hasta perder la respiración, se llenaron el uno del otro y, después de muchos arrumacos y caricias…, luego reposaron satisfechos y sudorosos, desnudos sobre la cama.
—¿Cómo te hiciste esa cicatriz? —le preguntó ella señalando una costura que le subía por el costado izquierdo hasta la tetilla.
—Fue en Italia, hace ya algunos años. Luchando contra los franceses. Menos mal que el cuchillo de aquel sujeto no profundizó mucho. ¡Si lo hubiera hecho me habría mandado al otro mundo!
María le acarició el pecho. Tenía la piel atezada y el cuerpo curtido; quizá… demasiado delgado.
—La vida en el mar ha de ser muy dura.
—¿Por qué lo dices?
—Porque no tienes un adarme de grasa.
—En la Victoria pasamos tanta hambre que no es para contarlo. Al llegar a Sanlúcar de Barrameda no pudimos comer como deseábamos porque el médico recomendó una dieta. Cuando desembarcamos en Sevilla éramos… muertos en vida. La gente nos miraba sobrecogida. Ni se atrevían a hablar.
—¡Menos mal que aquello ya pasó!
María se incorporó y se colocó a horcajadas sobre él, buscando que la penetrase de nuevo.
La tarde declinaba cuando bajaron a la cocina y ella le ofreció algo de comer. ¡Se les había olvidado almorzar!
—Tengo que marcharme. He de hacer una visita que no puede esperar.
—¿Volverás después?
Elcano se quedó mirándola.
—¿Quieres que pasemos la noche juntos? ¿No te importa lo que puedan decir…?
Ella lo besó en los labios.
—Dejaré la puerta entornada. Solo tendrás que empujarla.
Al salir a la calle comprobó que faltaba poco para que el sol se pusiera. Las horas habían pasado deprisa, demasiado deprisa. Quizá hubiera sido mejor haber ido antes a casa de Reinel. No podía imaginar lo que había sucedido. Todavía estaba sorprendido. María había sido suya sin darle palabra de matrimonio. Tenía un cuerpo que volvería loco a cualquier hombre.
Con el crepúsculo era poca la gente que se veía por la ciudad y caminaba deprisa. La llegada de la noche convertía la calle en un lugar peligroso que sólo transitaban gentes de mal vivir. Muchos de ellos se reunían en un par de mesones cercanos a la mancebía. Aquellas casas donde se cometían toda clase de pecados alumbraban sus puertas con unos candiles que habían dado nombre a la calle del Candil. Otro prostíbulo estaba en el Campo Grande, junto a la ribera del Pisuerga, cerca de las tenerías.
Caminaba hacia la plaza de Santa María y tuvo la impresión de que alguien le seguía, pero no pudo comprobarlo. Los tiempos que corrían eran turbulentos y en cualquier esquina podía tenerse un inesperado encuentro del que salir malparado. A llegar a la plaza, que estaba desierta, sintió unas pisadas a su espalda. Se volvió y vio unas sombras que se escabullían. Se aseguró de no haberse dejado atrás la misericordia, que siempre llevaba consigo para hacer frente a una eventualidad, y apretó el paso hasta la casa del cartógrafo. Cuando llegó era casi de noche. Al final de la calle podían verse unos fanales encendidos a la puerta de una casa. Algunas familias, principalmente nobles, solían mantener la iluminación en las puertas de sus casas hasta la medianoche. En la acera de enfrente una mujer prendía una candelilla ante la imagen albergada en una pequeña hornacina que se abría en la pared. Era como la que había en la casa donde se alojaba y que Águeda se encargaba de ponerle una mecha en el aceite que contenía un pequeño cuenco de arcilla.
Golpeó con fuerza el llamador. No era momento de andarse con melindres. Mientras aguardaba le pareció vislumbrar a unos embozados que se pegaron a una pared confundiéndose con la oscuridad.
Golpeaba de nuevo en la puerta, justo cuando desde el otro lado una voz malhumorada preguntaba:
—¿Quién va? ¡Qué clase de escándalo es ese y a estas horas!
—Soy Juan Sebastián Elcano, doña Constanza. ¡Abridme, por favor!
—¿Que tripa se os ha roto?
—¡Es una urgencia!
—¿Os persigue la justicia? —preguntó antes de abrir la puerta.
—¡Necesito hablar con vuestro esposo! Supongo que estará en casa.
—¡Los hombres decentes están a estas horas en sus casas! —le espetó mientras abría la puerta.
—¡Disculpadme! Pero, como os he dicho, se trata de una urgencia.
—¡Pasad de una vez! ¡No es bueno tener las puertas abiertas tan a deshoras!
Antes de entrar, miró hacia la plaza de Santa María, pero no vio nada. Estaba demasiado oscuro. Que lo estuvieran siguiendo le dio mala espina. Recordó que el obispo Fonseca le había advertido que se guardase. No había echado en saco roto aquel aviso, pero hasta aquel momento no se había percatado de que alguien estuviera al acecho.
Saludó a doña Constanza.
—Buenas noches nos dé Dios, señora. —Elcano se quitó su bonete—. ¿Podría hablar un momento con vuestro esposo? Sólo serán unos minutos. Sé que no es la mejor hora, pero…
—¡Siempre la misma cantinela! Todos andan con urgencias. ¡No sé adónde vamos a llegar con tantas prisas! Desde luego, tened por seguro que a ningún sitio bueno. Estamos tentando a Dios con tanto viaje a sitios desconocidos de los que se cuentan cosas muy extrañas. ¿Os parece normal que haya gentes que sólo tienen un ojo y además en medio de la frente?
—Vuesa merced no debería creer ciertas cosas. ¡La mayoría de ellas son patrañas a las que los marineros son muy aficionados! ¡Si yo le contara las cosas que he oído en las tabernas…! ¡Burdas mentiras!
—¿Burdas mentiras, dice vuesa merced? ¡Sabed que mi esposo, que es hombre muy leído, sabe dónde se pueden encontrar esos monstruos! No sólo esas gentes de un solo ojo en la frente, también por donde andan los que tienen un solo pie. Muy grande, pero uno solo. ¡He visto cómo los pone en sus mapas!
—Puedo aseguraros que he hecho largos viajes y lo más que he visto han sido gentes de estatura muy elevada. Sobre tres varas y las manos y los pies a proporción de esa altura.
—¡Cada día que pasa aumenta la incredulidad de las gentes! —Doña Constanza dejó escapar un profundo suspiro—. Yo no he viajado, pero me crie a la orilla del mar. Mi padre poseía un buen barco con el que se dedicaba a la pesca y a hacer viajes. Pero no crea vuesa merced que pescaba a la vera de la costa, no. Como conocía la mar, hacía viajes a las Azores. ¡Sí, señor, a las Azores! —lo dijo con orgullo—. ¡Fue varias veces! ¡También a Madeira! Mi padre, Dios lo tenga en su gloria, era de los que se alejaban mar adentro. A veces tardaba muchos días en volver a casa. ¡La de velas que mi madre ponía a san Antonio bendito! Cuando regresaba se refería a cosas que parecían increíbles. ¡Pero eran verdad! ¡Lo que contaba mi padre era verdad! ¿Sabe vuesa merced que, en una ocasión, nos dijo que habían visto una isla que se movía? ¡Navegaba como si fuera un barco!
Elcano decidió no seguir contradiciéndola. Era mejor tenerla como aliada que como rival. Sospechaba que su influencia sobre Reinel era grande y que en aquella casa muchas cosas se hacían según su criterio. Recordó que en algún puerto le habían contado también esa historia. ¡Una isla que aparecía y desaparecía! La llamaban la isla de San Borondón. Incluso había visto algunas cartas y mapas donde aparecía representada al oeste de las Canarias. Él nunca había creído en aquellas cosas, pero prefirió seguirle la corriente. Era muy quisquillosa y mejor no irritarla.
—Eso he oído decirlo, pero no he tenido la oportunidad de verla.
—Pues esa isla existe. ¡Mi padre, a quien Dios tenga en su gloria, la vio! —Su actitud había perdido aspereza y el tono de sus palabras se había suavizado.
—Sin duda, será verdad. Son muchos quienes la han visto.
Doña Constanza lo condujo a la misma sala donde había estado la vez anterior.
—Aguardad un momento. Avisaré a mi marido.
Reinel apareció poco después.
—¿Señor Elcano? ¿A qué debo esta inesperada visita? Creo…, creo recordar que habíamos quedado en que yo os llamaría, una vez pasada la Navidad.
—Así es, amigo mío. En realidad… —recordó lo que le había dicho Fonseca—, la Navidad ha terminado y ha surgido… un imprevisto.
Reinel arqueó las cejas.
—¿Un imprevisto, decís?
—El secretario de Indias me ha citado para pasado mañana y he de acudir con el mapa. Me lo ha exigido sin contemplaciones.
—Pero pasado mañana…
—Lo necesito para mañana. Tengo que llevarlo conmigo pasado mañana a primera hora.
—Es imposible…, imposible —repitió para dar mayor fuerza a su negativa.
—No debe quedaros mucho para terminarlo. Vuesa merced lleva trabajando en ese mapa muchas semanas. Tenéis que dejarlo terminado para mañana. —Más que una exigencia fue una súplica—. Si lo que os queda es rematar algún detalle para embellecerlo, olvidaos. Lo importante es que los meridianos que separan los hemisferios hispano y portugués estén debidamente marcados y bien perfiladas las líneas de costa.
Elcano se había preguntado varías veces qué querría decir Fonseca con aquello de «¡Os va en ello más de lo que os podéis imaginar!».
Reinel se rascó la nuca, refugio del poco pelo que quedaba en su cabeza.
—Está bien. No os aseguro que esté…
—¡Tenéis que asegurármelo…, por favor!
—Las obras hay que acabarlas como Dios manda. ¡No se pueden entregar de cualquier manera! Eso mancha una reputación ganada a lo largo de muchos años.
—Sé, por mi propia experiencia, que las cosas exigen sacrificio. Lo que he conseguido en esta vida ha sido a base de mucho tesón. Alcanzar los objetivos significa trabajar duro, no desmayar y tener confianza. Sobre todo, para quienes, como vuesa merced y yo, el reconocimiento tenemos que ganárnoslo a pulso. No tenemos el apoyo de familiares encumbrados en las alturas del poder ni el prestigio que supone llevar ciertos apellidos que abren muchas puertas que para otros están cerradas.
El cartógrafo lo miró fijamente a los ojos. Sabía de lo que el marino estaba hablando y sus palabras lo habían conmovido.
—Venid mañana antes de la puesta de sol.
—¿A recoger el mapa?
—Sólo puedo prometeros que haremos todo lo que esté en nuestras manos para tenerlo concluido. Aunque esta noche no nos acostemos.
Elcano estuvo a punto de abrazar al portugués.
—Gracias, Reinel, no lo olvidaré.
El cartógrafo le ofreció su mano, como si de aquella forma sellase el compromiso que había adquirido. Elcano la estrechó con fuerza. Aquel apretón de manos valía más que una escritura con muchas firmas de notario y los sellos correspondientes.
Cuando salió a la calle enfiló hacia la plaza de Santa María. Al llegar a la esquina no pudo evitar que dos sujetos, embozados y con los bonetes calados hasta las cejas, se le echasen encima.