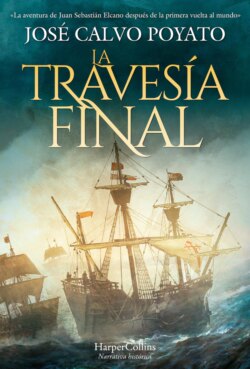Читать книгу La travesía final - José Calvo Poyato - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX
ОглавлениеEn la antecámara real había mucha animación. Los fidalgos comentaban que el choque con Castilla iba a producirse, antes o después. No podía ser de otra forma una vez que había llegado a Lisboa la noticia de que un barco de la escuadra que el rey de España había puesto a disposición de Magalhães había navegado por aguas del Índico, salvado el cabo de las Tormentas y navegado por el Atlántico, surcando aguas que pertenecían a su hemisferio, según lo acordado en el Tratado de Tordesillas. La indignación fue general. Se tuvo conocimiento de ello al mismo tiempo que esa nao atracaba en uno de los muelles del puerto de Sevilla, porque el gobernador de las islas Cabo Verde había ordenado a una de las carabelas, que había aparejado para intentar detener sin éxito a la Victoria, llevar la noticia al rey.
Era poco antes de las diez cuando se apagaron los comentarios al ver que llegaba a la antecámara Vasco da Gama, acompañado de un individuo de escasa estatura, el pelo negro, un tanto hirsuto, y barba rala. El desconocido llevaba una bolsa de cuero colgada al hombro. Supieron que algo importante se estaba cociendo porque el navegante, por quien todos mostraban un respeto reverencial, no se prodigaba por la Corte. Fueron varios los fidalgos que se acercaron para cumplimentarlo.
El navegante vestía un amplio ropón con el cuello de piel y lucía sobre su negro jubón la cruz que lo acreditaba como caballero de la Orden de Cristo. No le gustaba el ambiente que allí se respiraba. Se hablaba mucho y se hacía poco. Eran demasiados los que allí mataban el tiempo buscando medrar en las cercanías del poder. Era igual en todas las cortes. Muchos de aquellos nobles lo eran porque un antepasado suyo había prestado un gran servicio a la Corona y ahora ellos disfrutaban de una vida placentera en la que no tenían cabida los sacrificios, las penalidades ni los sufrimientos. No podía generalizar, pero podían contarse con los dedos de una mano quienes de la treintena de los que allí se encontraban estaban dispuestos a afrontar la dureza de un destino incómodo. Si la víspera había dicho al rey que podían encontrarse hombres de mérito para ser virreyes de las Indias, había sido por argumentar su respuesta, no porque resultara fácil encontrarlos.
No hubo de soportar mucho tiempo aquella atmósfera que le agobiaba. Uno de los secretarios del rey se le acercó y le pidió que lo siguiera.
Acompañado de Pigafetta, entró al salón donde se encontraba el rey, a quien acompañaban João Barros y Gil Vicente, dos humanistas que habían llevado los nuevos aires del conocimiento a Lisboa y para sorpresa de todos eran buenos amigos. El primero, se había educado en la Corte como paje del rey y, siendo muy joven, había compuesto un relato épico en el que rendía homenaje y reconocimiento a los grandes navegantes portugueses. Era persona de alcurnia y el rey estaba pensando encomendarle la capitanía de la fortaleza de San Jorge de la Mina, donde los barcos que hacían la ruta de las especias podían aprovisionarse y las tripulaciones tomarse un descanso, antes de emprender el viaje hacia las Cabo Verde. Gil Vicente había estudiado en Salamanca e introducido nuevas formas en el teatro que divertían mucho al monarca. A Juan III le encantaban las representaciones que se hacían en palacio y en las que se criticaban algunas de las costumbres que la riqueza traída por las especias había puesto de moda en ciertos ambientes de la sociedad lisboeta. Era también su maestro de retórica y un reputado orfebre. El rey quería que preparase un auto donde quedase reflejado el esfuerzo de los navegantes portugueses.
—Gil, tendríais que leer el libro de João. Encontraríais muchos datos y detalles dignos de tener en cuenta para esa representación.
—Así lo haré, señor. ¿Parece a vuestra majestad que titulemos esa pieza como Auto da Índia?
—Ese es un buen título. Por cierto, ¿cómo lleváis el trabajo de la custodia que os encargué?
No hubo respuesta porque el rey, al ver al navegante, se desentendió de la conversación. Se acercó a él —toda una distinción— y lo saludó de forma afectuosa. Después miró a su acompañante.
—Majestad, este es Antonio Pigafetta —lo presentó Da Gama.
El italiano hizo una exagerada reverencia.
—¿Sois italiano?
—Natural de Vicenza, majestad.
—¿Dónde queda eso?
—En la República de Venecia, majestad.
Los choques entre portugueses y venecianos habían sido muy fuertes durante el anterior reinado. Estos habían controlado, aunque jamás se arriesgaron a llegar a aguas de Malaca, el tráfico de las especias. La ruta abierta por los portugueses a través de África los convirtió en unos temibles competidores de un comercio que ya había recibido un duro golpe cuando, a mediados del siglo anterior, los turcos se apoderaron de Constantinopla. El pulso con los lusitanos —bien lo sabía Vasco da Gama— supuso una seria derrota para Venecia y sus intereses al sur del mar Rojo.
—¿Viajasteis en la flota que el rey de España puso a las órdenes de Fernão de Magalhães?
—Así es, majestad.
—¿En calidad de qué?
—Majestad, soy astrónomo, geógrafo y cartógrafo. Conozco el manejo de la brújula y del astrolabio —iba a referirse a Magallanes como el almirante, pero estaba en Lisboa y eso era un error—, por eso embarqué como sobresaliente, gracias a los buenos oficios del nuncio, su eminencia Francesco Chiericati, que me presentó al rey don Carlos.
—¿Cuál es la razón por la que deseabais estar en una expedición que asumía grandes riesgos y afrontaba graves peligros?
—Majestad, el deseo de saber y el espíritu de aventura. Una expedición como aquella podía acabar en desastre, pero también descubrir cosas extraordinarias. Participar en esa expedición me ha permitido escribir un libro donde cuento las cosas, dignas de ser reflejadas, que han ocurrido durante los tres años de esa expedición. Para mí sería un honor que lo conocierais. Algunos datos son de mucho interés para su majestad.
El monarca frunció el ceño.
—¿Qué queréis decir con eso?
—Majestad —Pigafetta, un maestro en el arte de moverse en ambientes de poder, aprendido en la Corte del papa León X, miró de forma significativa hacia donde estaban João Barros y Gil Vicente—, como os he dicho, tengo conocimientos de astronomía y geografía…
—Salid —ordenó el rey a los dos humanistas y, una vez solos, le preguntó—: ¿Qué datos son esos de tanto interés?
—Majestad, la posición de las islas de la Especias y datos sobre la ruta que los castellanos han abierto para llegar hasta ellas.
El rey intercambió una mirada con Vasco da Gama.
—Hablad.
—Majestad, el mar del Sur es inmenso. Sus aguas son…, son infinitas. Eso significa que el hemisferio adjudicado a Castilla en el tratado que se firmó en Tordesillas desplaza hacia el oeste el contrameridiano de separación de ambos hemisferios mucho más de lo que siempre habíamos creído. Lo pongo en conocimiento de vuestra majestad porque Juan Sebastián Elcano…
—¿Elcano? ¿Quién es ese Elcano?
—Es el capitán que mandaba la nao que arribó a Sevilla, tras haber circunnavegado la Tierra. Se trata de un individuo que se arroga unos méritos que no le corresponden.
—¿Por qué decís eso?
El italiano iba a contar al rey lo ocurrido en la bahía de San Julián cuando don Juan de Cartagena encabezó la rebelión contra Magallanes y cómo Elcano fue uno de los que participaron en aquello. Pero ya había comprobado que la figura de Magallanes concitaba un rechazo generalizado. En Lisboa era un traidor que había permitido a los castellanos encontrar un camino para llegar a las especias navegando desde el Atlántico. Era mejor no mentarlo, aunque en su diario reflejaba que era un hombre de cualidades extraordinarias y que su muerte en Mactán había sido una terrible pérdida.
—Son muy pocos los que saben por qué embarcó.
—¿Por qué lo hizo?
—Por lo mismo que lo hacen muchos que buscan iniciar otra vida en las nuevas tierras que hay al otro lado del Atlántico.
—Explicaos.
—Tenía deudas pendientes con la justicia, majestad. Ese Elcano logró hacerse con la capitanía de uno de los dos barcos que quedaban de la escuadra que inició la expedición. No niego que tenga conocimientos de las cosas de la mar. Pero…
—Está bien…, está bien… No me interesa vuestra opinión sobre ese Elcano que, en cualquier caso, fue capaz de conducir esa nao hasta el puerto de Sevilla. Quiero saber sobre la línea de separación de los hemisferios y la posición de las islas de las Especias.
—Como he dicho a su majestad, el mar del Sur es enorme. La medida de la tierra está cercana a las ocho mil leguas.
—¿Ocho mil leguas? —El rey, sorprendido, miró otra vez a Vasco da Gama, quien asintió con un leve movimiento de cabeza, dando a entender que compartía lo que Pigafetta acababa de afirmar.
—Más o menos, majestad. Eso significa que la Especiería queda dentro del hemisferio de Portugal.
—¿Podríamos comprobar eso en un mapa?
—Ayer pasé por la Casa da Índia —señaló Vasco da Gama—. Indiqué, por si su majestad lo requería, que vinieran a palacio con cartas que pudieran sernos de utilidad. Si su majestad me autoriza, puedo darles aviso.
—Hacedlo, don Vasco, hacedlo.
Sobre la misma mesa donde estaban los papeles que el rey había estado viendo con Gil Vicente y João Barros desplegaron dos mapamundis en los que podían verse con mucha precisión los contornos de los continentes de Europa y África, así como las tierras bañadas por el océano Índico hasta el mar de Malaca y más allá podían verse las islas de las Especias. Con menos precisión estaba recogida la costa Atlántica de América y había un enorme vacío al otro lado de ese continente.
—Explicádmelo sobre este mapa.
Pigafetta miró a Da Gama, quien indicó al rey:
—Majestad, aquí están las Cabo Verde. —Señaló unos puntos frente a la costa de África—. A trescientas setenta leguas de ese punto se sitúa el meridiano que separa nuestras aguas de las de Castilla. Tenemos que desplazarnos ciento ochenta grados hacia poniente para situar la otra línea, el llamado contrameridiano. Esa línea es la clave de todo este asunto. Su posición delimita de nuevo las aguas que pertenecen a una u otra corona. Si las islas quedan al oeste del contrameridiano, están en nuestra demarcación. Si quedasen al este, estarían en el hemisferio de Castilla. Cuanto mayor sea la extensión del mar del Sur más al oeste habrá que trazar esa línea, lo cual favorece nuestros intereses.
—Acabáis de decir —el rey se dirigió a Pigafetta— que las aguas de ese mar son…, son…
—Infinitas, majestad. Añadiré más. Para llegar a ese mar hay que atravesar un peligroso estrecho. ¡Un verdadero laberinto! Fuertes vientos, grandes tormentas y temperaturas bajísimas. Se encuentra a unos cincuenta y cinco grados de latitud.
—Son veinte más respecto al extremo sur de África —añadió el navegante portugués.
—Puedo decir a vuestra majestad que navegar por ese paso en el extremo sur del nuevo continente es más peligroso incluso que hacerlo por las aguas del cabo de las Tormentas.
El monarca se acarició el mentón con aire meditabundo.
—Todo esto es sumamente interesante.
Pigafetta no podía disimular su satisfacción. Su viaje a Lisboa era ya un éxito. Decidió que, dada la actitud del rey, era el momento de obtener el mayor beneficio posible.
—Es cierto, majestad, que hay una nueva ruta para llegar a las islas de las Especias, pero no lo es menos que esa ruta es un infierno. —Entonces formuló la pregunta que llevaba preparada—: ¿Por qué los castellanos decidieron no regresar por ella y aventurarse por aguas cuya jurisdicción corresponde a vuestra majestad? —El rey lo interrogó con la mirada—. Porque el retorno por esas aguas es…, es imposible. No sé qué habrá sido del otro barco de la escuadra, la Trinidad.
—¿Qué es eso de otro barco?
—Majestad, fueron dos los barcos de aquella escuadra que llegaron a la Especiería. Uno era la Victoria y otro la Trinidad, pero sólo pudo continuar viaje el primero. La Trinidad estaba muy maltratada y requería de una reparación a fondo. Quedó en Tidor, bajo el mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el jefe de lo que quedaba de la escuadra. Tomó la decisión de que, una vez reparado, regresaría por el mar del Sur. Pero no lo haría por el extremo meridional del continente, sino navegando por encima de la línea equinoccial. Trataría de llegar a Castilla del Oro. Sabemos que allí la tierra se estrecha mucho, es poco más que un cordón con muy pocas leguas de anchura.
En la boca del rey se dibujó una sonrisa. A los castellanos les había salido mal la jugada, aunque era consciente de que la partida iba a ser larga. Eran gente dura y no cedían fácilmente. Pero ahora, después del varapalo que había supuesto tener noticia de que una de sus naos había dado la vuelta a la Tierra, disponían de una baza importante con la que hacerles frente.
—¿Todo eso que me estáis contando está recogido en ese diario que fuisteis escribiendo mientras viajabais? —El rey hizo aquella pregunta mirando la bolsa de cuero que Pigafetta llevaba.
—Así es, señor. Fui anotando mediciones, posiciones, fechas y gran número de detalles, que eran interesantes y curiosos, y encontrábamos en las tierras adonde llegábamos. Lo fui escribiendo día por día.
—Ese trabajo y esa información merecen una recompensa… Siempre que la pongáis a nuestra disposición.
—Está a vuestro servicio, majestad. —Sólo entonces el italiano sacó de la bolsa un cuaderno con las cubiertas un tanto desgastadas y se lo mostró al monarca—. Si lo consideráis oportuno, puede sacarse una copia de mi diario.
El rey le echó una ojeada.
—Así se hará y recibiréis vuestra recompensa. Encargaos vos de que se haga esa copia —indicó a Vasco da Gama.
Una vez que la audiencia hubo concluido, el rey tomó varias disposiciones después de realizar algunas consultas. La primera, atender la petición del rey de España en la que solicitaba la libertad para los tripulantes de la Victoria que habían quedado presos en las islas Cabo Verde. La noticia la llevaría a Castilla un enviado especial que, junto a esa buena nueva al emperador, tendría el encargo de explorar el terreno con vistas a su boda con Catalina de Habsburgo, la hermana pequeña de don Carlos, que había nacido después de la muerte de su padre. Su enviado debería también tantear la posibilidad de que su hermana Isabel se convirtiera en la esposa del rey, con la recomendación de que ese asunto se llevase con mucha discreción. No quería que pudiera pensarse que estaba sacándola en almoneda.
Una semana después el rey mandó llamar a Vasco da Gama.
—¿Qué opináis de lo que nos contó ese italiano?
—Que tiene fundamento lo que dice, majestad. Si la Tierra es mucho más grande de lo que habíamos creído hasta ahora, el contrameridiano queda mucho más alejado de lo que pensábamos. Será difícil determinar en cuál de los hemisferios queda el Moluco, pero nos ha proporcionado un argumento que podemos sostener.
—¿Qué tal va la copia de ese diario?
—Muy avanzada, majestad. He dado instrucciones para que se saquen dos copias más. Tener un solo ejemplar es arriesgado.
—Muy bien. ¿Qué pensáis de esa otra nave castellana? Me refiero a la que quedó en Tidor porque, según el italiano, necesitaba una reparación a fondo.
—La Trinidad, majestad. Era la capitana de la escuadra que se puso a disposición de Magalhães.
—¿Creéis que supone una amenaza para nuestros intereses?
—Lo sería, si logra volver por el mar del Sur hasta las costas orientales de América, que los españoles ya controlan. Según los informes de nuestros agentes en Valladolid, los castellanos, dirigidos por un tal Hernando Cortés, se han apoderado de grandes extensiones de terreno en esa zona donde, al parecer, había un gran imperio que tenía sojuzgadas a las tribus de los territorios próximos.
—Eso significaría que el control que hoy tenemos sobre el comercio de las especias podría quedar en manos de España.
—Pigafetta sostiene que la Especiería está en nuestro hemisferio, pero es posible que no lo esté. Ese italiano es muy hábil y sabe presentar bien lo que quiere vender, pero la situación de esas islas es muy difícil de determinar. Lo que no ofrece duda es que el mar del Sur es inmenso y eso hace que la ruta que siguieron ofrezca problemas mientras no se conozcan la dirección de las corrientes marinas y los vientos, las zonas de calmas y si hay alguna tierra intermedia en la que puedan establecer alguna base de apoyo a sus flotas. Pero la situación podría ser muy diferente si encuentran la ruta que quieren explorar con la Trinidad, una vez que la hayan reparado.
—Ese barco es entonces una seria amenaza.
Vasco da Gama dejó escapar un suspiro.
—Yo diría majestad que lo era.
—¿¡Cómo!? ¿Qué queréis decir con eso?
—Majestad, según he podido leer en el diario de Pigafetta hace ahora un año, poco más o menos, que la Victoria partió de Tidor. Los castellanos que quedaron allí para reparar la Trinidad hace tiempo debieron hacerse a la mar. Si esa ruta es viable ya lo habrán comprobado.
El rey se quedó pensativo. Disponer de un hombre de la experiencia de Vasco da Gama era un verdadero lujo. Tendría que buscar la forma de convencerlo para que asumiese por segunda vez ser el virrey de las Indias.
—No estaría de más que nosotros comprobásemos si lo han conseguido y, si la Trinidad se encuentra en Tidor, deberíamos destruirla.
—Eso puede crear un conflicto con España.
—No tienen por qué enterarse. Si permanecen allí son los únicos castellanos que quedan en aquellas latitudes.
—Majestad…, esas cosas terminan sabiéndose. Siempre hay quien se va de la lengua.
—Procuraremos que en este caso no sea así.
***
Estaba avanzado diciembre cuando un día, poco después del amanecer, una nao y una carabela, que habían sido aparejadas con todo lo necesario para emprender un largo viaje, salían del puerto de Lisboa. En sus velas, hinchadas por una fuerte brisa, lucían la roja cruz de la Orden de Cristo que las identificaba como barcos del rey de Portugal.
Su capitán llevaba en un sobre lacrado instrucciones precisas: comprobar si había una nao castellana en Tidor o en algún puerto de la zona y destruirla, sin que quedaran testigos de ello. Debía mantenerse absoluto secreto de aquella misión.
Aquel mismo día, pocas horas después de que los barcos se perdieran en las aguas del Atlántico, llegaba al Palacio da Ribeira un correo procedente de Castilla. Traía dos mensajes para el rey. El primero era una carta del rey de España, en la que le daba las gracias por acceder a su petición de dejar en libertad a los trece presos que había en las islas Cabo Verde y le manifestaba sus mejores deseos. El segundo era del nuevo embajador que había en aquella Corte. Le daba cuenta de las gestiones que había realizado sobre las posibilidades de su matrimonio con la infanta doña Catalina: el ambiente era propicio. En la carta se adjuntaba un pliego encriptado.
—¡Que venga el truchimán de cifras! ¡Que traiga lo necesario para descifrar un texto! ¡Rápido!
—Enseguida, majestad.
Poco después aparecía un hombre de pequeña estatura, que vestía hábito monacal y con la tonsura marcada. Llevaba un pequeño cartapacio bajo el brazo; en sus manos un par de plumas y un cuerno con tinta.
—¿Su majestad ha mandado llamar?
—Necesito que descifréis este mensaje, sin perder un instante. —Le entregó el pliego y miró el cartapacio—. ¿Esas son las claves?
—Así es, majestad. Se guardan en el arca de tres llaves que hay en el scriptorium de la cancillería. Hemos tenido suerte porque el canciller y el guardián del sello estaban en palacio. Allí se guardan las diferentes cifras. ¿Podría su majestad indicarme de dónde viene este mensaje?
—Lo envía nuestro embajador en la Corte del Rey Católico.
—Con el permiso de vuestra majestad. —El truchimán miró la mesa.
—Vamos, vamos, haced lo que tengáis que hacer. Quiero conocer el contenido de ese mensaje.
Se caló unas antiparras, se acomodó y en un papel fue anotando comprobaciones. Poco a poco, aquel galimatías cobraba forma. Después de un buen rato en que el rey preguntó varias veces cuánto quedaba, pudo entregarle un pliego con el mensaje descifrado. El monarca lo leyó dos veces.
Majestad:
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento tres cosas que, por su importancia y lo delicado de alguna de ellas, he decidido enviar en cifra. Si cayeran en manos no deseadas podrían ser una fuente de problemas.
La primera, majestad, es que el ambiente en esta Corte es muy diferente al que se respiraba cuando don Carlos, el Rey Católico, marchó a La Coruña para embarcar con destino a Flandes con vistas a ser elegido emperador. La desconfianza y el rechazo que entonces se respiraba hacia su persona se ha trocado en respeto y confianza. Los castellanos, cuyo idioma habla ahora con cierta fluidez, le muestran gran consideración. Sin duda, ha influido que los flamencos que le acompañaban al llegar a este reino en el pasado año de 1517, y que acaparaban los cargos de mayor relieve, ya no están aquí. A doña Juana, que continúa encerrada en un palacio de Tordesillas, se le tiene una gran consideración y se le guarda mucho respeto, pero asumen que el Gobierno ha de estar en manos de don Carlos, si bien los documentos se emiten en nombre de ambos.
La segunda cuestión que pongo en conocimiento de su majestad es la relativa al matrimonio del emperador. Sobre ese asunto corre gran número de rumores en la Corte. Don Carlos cumplirá pronto veintitrés años y se considera que debe dar lo antes posible un heredero para la Corona. No se habla de candidatas, aunque puedo deciros que no son muchas, por razones diferentes. Con toda discreción he tanteado a algunas de las personas más influyentes y todas se han referido en términos muy elogiosos a mi señora doña Isabel, aunque es muy pronto para adelantar acontecimientos. En mi opinión, la prudencia debe presidir cualquier paso en este asunto y no entrar en él hasta no dejar resuelto el matrimonio de vuestra majestad.
La última de las cuestiones de las que quiero dar cuenta a su majestad es el optimismo que impera en esta Corte respecto a la Especiería. La arribada de la nao Victoria ha llenado a todos de satisfacción. Hasta la gente menuda se siente orgullosa de la hazaña protagonizada por Juan Sebastián Elcano. Pero el asunto de mayor gravedad es que, en opinión de ese marino, a quien el rey ha recibido con mucha consideración, la Especiería queda en el hemisferio hispano. Aquí nadie pone en duda que sea así. Aunque no puedo confirmarlo, el Rey Católico está dispuesto a que se apareje otra escuadra con vistas a dominar la ruta abierta y a establecerse en las islas como en un dominio propio. Me sería de gran utilidad recibir instrucciones concretas de cómo actuar en este último asunto.
A los pies de vuestra majestad,
Luis da Silveira
El rey quedó con la mirada clavada en el gran ventanal que se abría al estuario del Tajo. Aquellas noticias le dejaban un sabor agridulce. Satisfacción porque se abriera, aunque fuera una rendija, a la posibilidad del matrimonio de Isabel. Preocupación acerca de lo que pensaban los castellanos sobre la ubicación de las islas de la Especias. Las tensiones, que ya eran muy fuertes, aumentarían en los meses siguientes porque, por nada del mundo, estaba dispuesto a dejarse arrebatar el control de aquel comercio que era la principal fuente de ingresos del reino.
—Disponeos para cifrar la carta que voy a dictaros. Escribid las palabras de saludo habitual en estos casos. Después indicad al embajador que es mi deseo que, con mucho tacto, prosiga las indagaciones acerca de un posible matrimonio de don Carlos con la infanta doña Isabel y que, en la medida de lo posible, teja alianzas en ese terreno con quienes tienen influencia para cuando el Rey Católico haya de tomar una decisión al respecto. En cuanto al asunto de las islas de las Especias, indicadle que es mi real voluntad que se ponga bajo vigilancia a ese…, ese…, ¿cómo se llama el capitán que condujo la Victoria al puerto de Sevilla?
—Elcano, majestad, Juan Sebastián Elcano.
—Ponga bajo vigilancia a ese Elcano por si fuera necesario tomar medidas más resolutivas.
—¿Utilizo esa palabra, majestad?
—El embajador sabe perfectamente cuál es su exacto significado.